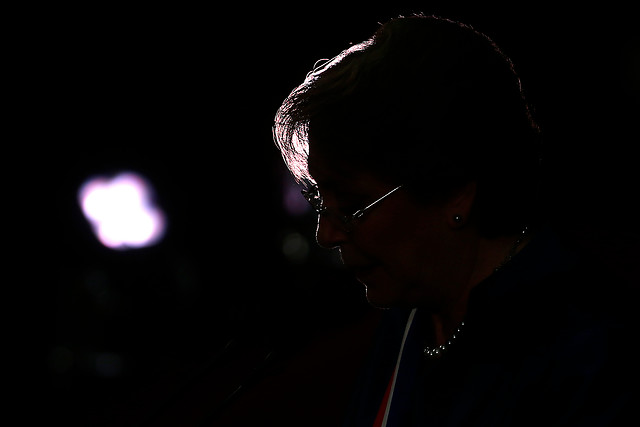 EDITORIAL
EDITORIAL
El acto del 21 de mayo no puede sino ser percibido como un cansino acto terminal de un Gobierno que perdió su armadura a poco andar de su administración, y nunca logró recomponerla.
Tal como señaló la Presidenta en su discurso de este 21 de mayo, el país está a la mitad de su mandato. La perspectiva entregada por su discurso es la de un acto final de un Gobierno carente de una columna política central que no solo vertebre el mandato sino también alumbre las urgentes reformas político-institucionales que el país requiere. En sus palabras queda en evidencia que la arquitectura básica de la llamada obra gruesa es solo un acto de administración, el cual, en sus partes más complejas, está trabado casi de manera definitiva.
El diagnóstico del país que dibujó el discurso fue lapidario. Estancamiento económico; actividad productiva centrada en unas pocas materias primas; un sistema político trabado por insuficiencia y malas prácticas; baja calidad de una educación de mercado y un Estado lento para actuar; asimismo, mercados poco transparentes y competitivos. “Sobre todo –agregó–, hemos sido un país muy desigual, con mucha discriminación, con prejuicios hacia las mujeres y poca tolerancia a la diferencia, donde la desconfianza se ha instalado como problema crítico”.
Ante tal descripción, que fluye de los primeros párrafos del discurso presidencial y con estas mismas palabras, se hace evidente la necesidad que existe de una respuesta política contundente, que ilustre la preocupación y la decisión de actuar para que el país no termine en colapso.
Sin embargo, nada de eso ocurrió, pese a que la Presidenta declaró haber escuchado y comprendido “la urgencia de las demandas y aspiraciones de los chilenos y de las chilenas” y haberse “puesto en marcha”. En su alocución resalta un enorme vacío de prospectiva estratégica en materia política, mientras la anomia se enseñorea en las instituciones. El mensaje fue solo un cosismo de lo hecho y lo que se espera hacer en lo que resta del mandato, sin lógica de sistema.
Ello es preocupante, pues el país, pese a todos los elementos positivos que lo caracterizan, ha perdido los vectores básicos de una buena administración. Más aún, tanto la prudencia como la responsabilidad política y funcionaria empiezan a ser los bienes más escasos de Chile. Pruebas al canto son la disputa originada por el oficialismo en torno a la inscripción de sus primarias ante el Servel, que luego llegó a los tribunales, y terminó en crisis interna entre sus consejeros. El desastre ambiental de Chiloé, que ejemplifica el descontrol o falta de gobernanza del tema no solo en todo el litoral sino en todo el país, es otro ejemplo. En este caso volvieron a fallar los sistemas de emergencia, pues la ayuda alimentaria enviada a Chiloé a través de Onemi llegó contaminada de larvas y debió ser retirada, no una, sino dos veces luego de su distribución.
Todo ello y más, como las crisis del Sename y en los controles de mercados o la extrema judicialización de la política por dineros sucios, que incluye ahora a la institucionalidad de los partidos políticos oficialistas, indican la complejidad y descontrol del escenario político.
[cita tipo= «destaque»]De acuerdo al propio diagnóstico gubernamental, lo que el país requiere es la construcción de un régimen político nuevo y no la mera administración eficiente de lo poco que hay. Lamentablemente el discurso presidencial ni siquiera se acercó a alumbrar la puerta de este escenario, pese a su pirotecnia sobre la Nueva Constitución.[/cita]
La Presidenta llegó a su segundo mandato con la imagen de un enorme liderazgo político, el que rápidamente se diluyó ya en el primer año de su Gobierno, por diversos escándalos y la incompetencia de su equipo político. Todo indica que ella era y tal vez sigue siendo una gran figura electoral, pero con serias deficiencias en el ejercicio político del poder presidencial.
En su libro El Ascenso del Príncipe Democrático, el cientista político italiano Sergio Fabbrini se interroga sobre los motivos que favorecen el ascenso de los líderes políticos. Entre sus conclusiones más relevantes está constatar que en las democracias actuales existen razones sistémicas y estructurales que acentúan el rol del líder, siempre y cuando exista un equilibrio entre la capacidad de tomar decisiones y el control institucional de quien las toma. Esto último articulado no como barreras u obstáculos al ejercicio, sino como completitud –de crítica y apoyo– entre poderes. Dicho en otras palabras, los contextos institucionales a la hora de determinar poderes y controles no son neutros, pues favorecen o impiden determinados cursos de acción y, con ello, condicionan la modalidad de ejercer el liderazgo.
De acuerdo a esto, Bachelet podría explicar en parte sus dificultades de Gobierno, sin perjuicio del hecho real de que tal situación obliga al líder a ejercer su poder de manera más plástica y a acomodar con sabiduría su accionar político.
En el caso del presidencialismo chileno, tal contexto no solo entrona al Ejecutivo, sino que también fragmenta al resto de los poderes, poniéndolos en función de ese poder central del señalado Ejecutivo. Por lo que si este se inhibe, por cualquier motivo que sea, prácticamente no hay gobierno (dirección) sino solo administración.
La característica central del régimen político chileno es que requiere de un Poder Ejecutivo actuante, con una conducción presidencial explícita, que empuje y someta o convenza al resto de los poderes. La Constitución de 1980 fue diseñada para un ejercicio autócrata, como simple dominación presidencial. Al fin y al cabo era una dictadura. Al contrario, el ejercicio práctico que hicieron los gobiernos de la transición democrática a partir de 1990 fue sustraer al máximo el carácter coercitivo del poder central y orientarlo a consultas y consensos políticos. Esa fue la fundación del consociativismo que dominó hasta ahora, casi como una aplicación contracultural de lo dispuesto por la Constitución.
Bachelet se ha movido en forma ambigua entre esos dos modelos, y nunca fue capaz de discernir sobre el significado político del nuevo escenario que contribuyó a abrir con sus dos rotundas victorias electorales presidenciales, y solo se amparó en eslóganes programáticos sin mayor sustento, pese a la envergadura de lo que se había propuesto.
Dicha carencia de perspectiva estratégica ha sido la carga más fuerte para el Gobierno, el que llegó ensimismado al poder, ejerciendo un modo delegatorio incluso por fuera de la formalidad de los ministerios, y tomando distancia de su propia base de apoyo político. Incapaz de transmitir con claridad lo que verdaderamente desea, actuó con un estilo lleno de escaramuzas y sorpresas para sus propios miembros, voceando sus acciones con estereotipos comunicacionales, y nunca fue percibido como realmente comprometido con una renovación democrática.
Un presidencialismo sin idea de poder hace que la cuota de poder político que el sistema asegura mecánicamente a la oposición, sea suficiente para activar las barreras institucionales, aún estando en medio de una crisis severa de credibilidad política. Peor aún es el escenario de controversias que la acción gubernamental ha desatado entre sus aliados, ahondando la crisis de sus partidos.
De acuerdo al propio diagnóstico gubernamental, lo que el país requiere es la construcción de un régimen político nuevo y no la mera administración eficiente de lo poco que hay. Lamentablemente el discurso presidencial ni siquiera se acercó a alumbrar la puerta de este escenario, pese a su pirotecnia sobre la Nueva Constitución.
Así las cosas, el acto del 21 de mayo no puede sino ser percibido como un cansino acto terminal de un Gobierno que perdió su armadura a poco andar de su administración, y nunca logró recomponerla.