La gran ventaja que disfrutan los autores de crónicas sobre los autores de ficción es que por lo común los primeros no sienten la necesidad de decir algo que suene verosímil: les basta con apoyarse en la premisa de que es verdadero.
Pero esa excusa no se las proporciona la realidad, como ellos parecen creer las más de las veces: se las proporciona el género dentro del cual escriben.
Es decir, el aire de veracidad de las crónicas, que las exime de esforzarse en la verosimilitud y de sonar veraces, no les viene del hecho de que narren cosas reales, sino del hecho de presentarse como periodismo, y, por tanto, como un relato de la realidad.
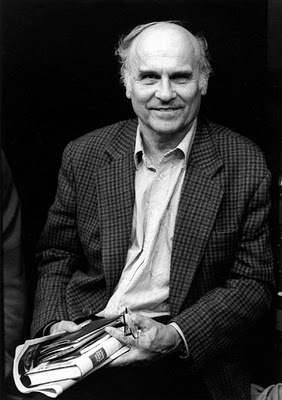 Si esto es cierto, y creo que lo es, la mayor traición posible en las obras del género va por allí mismo: refugiarse en las expectativas del lector, en la etiqueta de «crónicas», en el perfil de la publicación que las acoge, para no decir la verdad, o, al menos, lo más parecido a la verdad que le sea posible contar.
Si esto es cierto, y creo que lo es, la mayor traición posible en las obras del género va por allí mismo: refugiarse en las expectativas del lector, en la etiqueta de «crónicas», en el perfil de la publicación que las acoge, para no decir la verdad, o, al menos, lo más parecido a la verdad que le sea posible contar.
Ryszard Kapuscinski, según parece demostrado a estas alturas, fue uno de esos cronistas que no siempre sienten la necesidad de decir lo que ven, sino que prefieren decir lo que imaginan. Artur Domoslawski, su ex-discípulo, ha publicado un libro que no sólo sugiere esto, sino que investiga y señala una buena parte de esas libertadas que Kapuscinski se tomó frente a los hechos.
La biografía de Kapuscinski escrita por Domoslawski, según recuenta The Guardian, asegura que el célebre periodista polaco, más de una vez, afirmó en sus crónicas haber presenciado circunstancias en las que estuvo ausente, modificó hechos, inventó pasajes y fragmentos que hizo pasar por datos positivos, y, «conquistado por una idea literaria», sucumbió al impulso de fraguar falsedades para beneficio de la estructura, el sentido o la idea crucial de sus escritos.
El debate inevitable ha formado ya bandos predecibles: los que denuncian a Kapuscinski por deslealtad a su oficio y los que justifican la anomalía declarando que Kapuscinski escribía un tipo de ficción seudo-testimonial y que simplemente se tomaba las licencias de cualquier artista.
Hay un problema con la primera postura y varios problemas con la segunda. El de la primera es que, a estas alturas, tras la huella del new journalism y el periodismo gonzo, y la conversión de la crónica en un género más espectacular que literario y más literario que periodístico, las expectativas sobre cuál es el oficio del cronista suelen dejar muy abajo en su jerarquía la noción del reportaje como relato veraz.
El problema con quienes sienten que Kapuscinski fue un notable escritor con derecho a todas las licencias de todos los notables escritores es que, hasta donde sé, las obras de Kapuscinski nunca se declararon parte del mundo de la crónica como impresión eminentemente subjetiva y a caballo entre lo real y lo ficticio. Y, por ello, parte de la mundial aceptación de sus crónicas provino siempre del hecho de que iluminaban realidades sociales, políticas e históricas con una luz transparente.
Por supuesto, también las novelas de Tolstoi y las de Vargas Llosa iluminan complejamente realidades históricas; por supuesto, también con Kapuscinski, como con Tolstoi y con Vargas Llosa, sabemos siempre que hay que desmadejar el hilo de la ideología, la subjetividad y la inclinación política antes de descubrir qué luz es esa luz.
Pero con Tolstoi y con Vargas Llosa sabemos que la historia misma es información oblicua, que necesita interpretación, mientras que Kapuscinski nos dijo siempre que en ese grado cero, en ese nivel elemental –¿qué pasa, qué pasó, cuáles fueron los hechos?– él estaba haciendo lo posible por ser fidedigno y acucioso, severamente veraz: que los hechos de sus relatos eran hechos positivos, empíricos; que si alguna perturbación mediaba entre la realidad y el relato, era sólo la inevitable desviación de lo humano, de las subjetividades de lo humano y de su lenguaje.
El trabajo forense, el desentierro de la realidad en las ruinas de la realidad, la arqueología del presente: eso, suponíamos, era hecho por Kapuscinski dentro de las limitaciones que el periodismo impone, de buena fe, sin alterar conscientemente, sin decir lo que no es. Los lectores que encumbran sus obras lo hacen suponiendo que en su centro está el difícil equilibrismo de lo estético sobre una materia crucial en la medida de lo posible inalterada.
Saber que ese equilibrio era burlado cada vez que primara en el autor el deseo esteticista y el afán por la redondez o por la ambigüedad o por la búsqueda de la imagen perfecta, demanda una relectura y una reevaluación: Kapuscinski no puede pasar de ser ensalsado como cronista a ser alabado como novelista, así sin más, tras una revelación en la que se quiera desconocer el error ético, como si fuera irrelevante.
Las excusas excesivas
Por supuesto, no faltará el ingenuo que salte a declarar que no existe tal cosa como un límite entre la realidad y la ficción, y, despistado, lo hará pensando que su reivindicación no es absurda sino postmoderna. Acto seguido, opondrá todos los argumentos que ustedes mismos acaban de repasar rápidamente en sus cabezas y algunos más, a saber:
Que los escritores siempre falsean la realidad, que nuestra época se ha desprendido de esa limitación genérica, que buena parte de la obra de muchos artistas se construye equilibrada en ese mismo dudoso zigzagueo; que los artículos de Borges, que las novelas de Carpentier, que los ensayos de Piglia, que las vidas de Schwob, que las crónicas de Indias, que las relaciones medievales, que el periodismo gonzo, que Truman Capote; que no hay texto que no sea subjetivo y subjetivice la realidad; que Derrida ya explicó, que Baudrillard ya dijo; que ¿pero acaso no has visto The Matrix?; que en las páginas de De Man queda claro que.
El problema no es sólo que dos más dos son cuatro y que cada vez que lance una piedra al cielo acabará por caer a la tierra nuevamente: que, por lo tanto, podemos estar seguros de que en efecto existen cosas en el mundo que no dependen en absoluto de la ideología de mis discursos, mis construcciones y mis recuentos.
El problema es además que existen otros hechos. Que en Cuba hay presos políticos, que Sendero Luminoso mató a decenas de miles de personas, que los americanos lanzaron una bomba atómica en Hiroshima y otra en Nagasaki, que millones de ruandeses han muerto en pocos años, que los turcos persigueron a los armenios y que la casa real belga vivió de la sangre de los congoleses.
El problema, en otras palabras, es que hay demasiadas verdades en el mundo que no se vuelven falsas sin transgredir ya no las reglas de la lógica o de la física, sino las reglas de cualquier moral humana aceptable: el problema, digo, es que hay verdades morales. Y el problema, por último, es que ante el descrédito de la intelectualidad entre el lector de a pie, los periodistas se han vuelto los depositarios del oficio de decir la verdad, aunque su búsqueda sea ardua, sus resultados dudosos y su mérito disparejo.
Ahora, si resulta que tampoco los periodistas deben someterse al mínimo criterio de veracidad, amparándose en la idea de que el periodismo es un arte, ¿entonces qué queda?
¿Cuánta gente sabe todo lo que sabe sobre Etiopía, sobre Irán y sobre los últimos años de la Unión Soviética a partir de las lecturas de Kapuscinski? ¿Cuánto de lo que esa gente cree saber es producto de la imaginación de un cronista que no creyó que la fuerza de los datos positivos fuera suficiente, que tenía que maquillar, inventar, suponer y –sí– también falsear? ¿No hay allí un pacto violado, una confianza despreciada y una lealtad vencida?
Kapuscinski escribió sobre los conflictos estudiantiles en México el 68, sobre la represión del régimen priísta y la brutalidad de Tlatelolco. Yo estuve allí, escribió. Pero sucede que no estuvo. Y acaso lo que dijo presenciar fuera cierto, pero él asumió una posición mentirosa, fingió haber visto lo que otros vieron, fingió haber visto lo que vieron los apaleados, los ametrallados: hubo centenares de muertos y millares de testigos, pero él no fue uno de ellos. Su crónica usurpa un lugar ajeno.
¿Eso es periodismo? ¿Eso es ficción? ¿Eso es mentira?
La diferencia entre ficción y mentira se construye enteramente sobre la clave de cada texto: las ficciones no reclaman ser verdad en el mismo sentido en que un atestado policial sí lo hace, como lo hacen las noticias y los disgnósticos sociológicos. El narrador de una ficción es siempre ficcional, el narrador de una crónica no: es una garantía de veracidad, es la señal que nos dice que lo que leemos fue experimentado o es reportado por alguien que quiere transmitirnos una certeza o una incertidumbre legítima. Cuando un texto escrito en la clave del testimonio o de la crónica se descubre como no veraz, no se convierte en ficción, se convierte en falsedad.