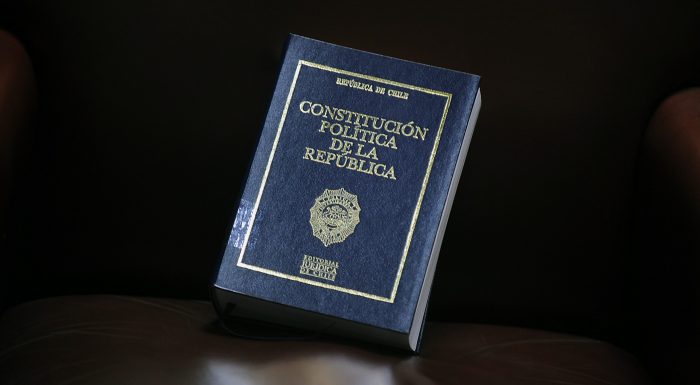 Opinión
Opinión
El fantasma de las reformas constitucionales
Las grandes reformas constitucionales, aquí someramente enumeradas, no debieran ser concebidas bajo el alero de la frustración por los dos intentos constituyentes fallidos, como una especie de premio de consuelo, en especial para aquella izquierda desalentada por el sueño incumplido.
Como en el célebre Manifiesto que cambió el siglo XX, un fantasma recorre Chile: aquel de las reformas constitucionales. Un espíritu al que nadie ve o da importancia, sea por el cansancio político y social que dejó la saga constitucionalista durada tres años –noviembre 2019/diciembre 2023–, o sea por la agenda del Gobierno de Gabriel Boric que, tras un primer periodo en que respiró aún el viento refundacional del estallido social, enfrenta la urgencia de dejar un “legado” (expresión obligatoria para los últimos mandatos presidenciales chilenos, como si un buen y sabio Gobierno no bastase), un legado que antepone la preeminencia de las reformas de pensiones y tributaria. Lo que en sí no está mal, vistos los largos años de debates y legislaciones infructuosas que no han resuelto esos dos instrumentos esenciales para el bienestar social de la nación.
Lo cierto es que la perspectiva de una nueva Constitución ha rondado desde el fin de la dictadura, alimentada por la crítica de fondo y de forma al texto constitucional de 1980. En cuanto a su fondo –contenido– no han bastado la cantidad y profundidad de las reformas introducidas en democracia, obtenidas con no poca fatiga por parte de la Concertación gobernante por 24 años; última de ellas fue el reemplazo del sistema electoral binominal por el proporcional, en 2015, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet.
El ímpetu del estallido social de 2019 que conmocionó certezas e introdujo cuestionamientos a los 30 años de democracia, algunos fundados y otros máximamente injustos, replanteó con la furia ciega de la violencia callejera –pero también con las manifestaciones masivas y pacíficas de descontento social– la necesidad de una nueva senda constitucional para Chile. El plebiscito de octubre 2020 confirmó contundentemente esa voluntad: un 78% de los chilenos y chilenas dijo sí a una nueva Constitución, esta vez despojada del estigma de su fuente dictatorial.
Lo que sigue da para un manual acerca de cómo no se deben hacer las cosas en los periodos de grandes transformaciones políticas; seguramente la experiencia chilena se estará estudiando en más de algún ateneo de ciencias políticas del mundo. En ambos intentos de propuesta constitucional, los dos clásicos extremos de la política se apoderaron del órgano constituyente, imprimiendo su particular sello ideológico a un texto que debía ser para todos, incluidos los “otros”, los adversarios que circunstancialmente habían quedado en minoría, haciendo caso omiso de aquellos que también eran ciudadanos y que vivirían bajo la nueva Constitución.
Pocas voces de la clase política se alzaron ante esos dos espejos excluyentes –la izquierda radicalizada y woke, y la derecha conservadora y tradicionalista–; la mayoría se plegó entusiastamente al Rechazo o al Apruebo, deslumbrados por la buena nueva, como Pablo caminó a Damasco.
Había que refundar Chile.
No era –y no es– el único camino constitucional. Desde antes de esta fase constituyente se formulaba la necesidad de algunas grandes reformas constitucionales que completarían la labor de sustitución de la Constitución de 1980, agregando normas y principios presentes en las mejores y modernas constituciones democráticas del mundo.
¿Cuáles eran estas reformas pendientes? A título no excluyente, podemos señalar algunas: Iniciativa Popular de Ley, agregándola a la exclusividad de los poderes Ejecutivo y Legislativo; remoción de mandatarios ungidos por quienes los eligieron, en casos de corrupción o de manifiesta ineficiencia; consagración del instrumento plebiscitario vinculante, ante nudos y conflictos sin salida que enfrenten los poderes democráticos de la República; creación constitucional de la figura del Defensor del Pueblo (ombudsman), como instrumento disuasivo y freno ante los abusos y atropellos de Estado y sus instituciones y funcionarios. Eran ideas que circulaban (y morían) casi exclusivamente en las instancias partidarias y en algunos escritos de forasteros en el juego de la política.
Algo se ha planteado recientemente mediante reformas al actual sistema político, centradas en el umbral de votación para lograr representación partidaria en el Parlamento, una estocada a la proliferación excesiva de partidos que dificulta el entendimiento y la productividad legislativa; y una reforma “antidíscolos” que penalizaría a aquellos congresistas que se apartan de las directivas del partido que los eligió, o que derechamente se desafilian para constituir partidos personales a su imagen y semejanza.
Ambas reformas tienen aristas y riesgos delicados que afectan la representatividad de las minorías y el albedrío en conciencia del parlamentario ante indicaciones irracionales o contrarias a los propios principios de su partido. Son reformas complejas que no han de aprobarse a la buena de Dios, apurados por una sospechosa prisa antes de la cita electoral del próximo año. Veremos qué pasa con estas reformas, resignados a la peculiar medida del tiempo de la política chilena.
Las grandes reformas constitucionales, aquí someramente enumeradas, no debieran ser concebidas bajo el alero de la frustración por los dos intentos constituyentes fallidos, como una especie de premio de consuelo, en especial para aquella izquierda desalentada por el sueño incumplido. No, deben ser abordadas con una mirada y un esfuerzo de largo aliento, confiando en la solidez de la vía reformista anclada a las instituciones de la democracia chilena, imperfecta pero siempre perfectible.
Ciertamente no son reformas para realizar hoy, bajo un clima tensado por urgencias como la seguridad, el crecimiento, la salud y las pensiones que reclaman prioridad a los políticos, de oposición o de gobierno. Son transformaciones que requerirán de condiciones ideales de raciocinio y entendimiento político de mayor altura, como lo fueron las profundas reformas constitucionales de las últimas tres décadas.
Aun así, son objetivos para no dejar al borde del camino, sino para incorporarlos en el programa de los partidos progresistas, especialmente de aquellos que constituyen el pilar histórico del Socialismo Democrático. Habrá así un horizonte de mayor envergadura para la calidad de la institucionalidad democrática de nuestro país.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



