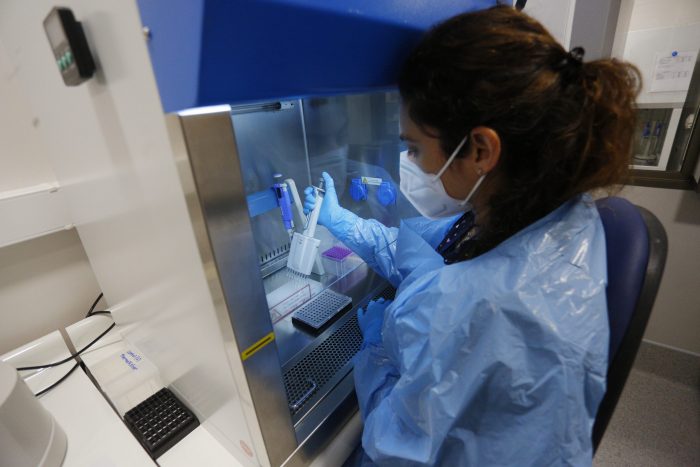 CULTURA|OPINIÓN
CULTURA|OPINIÓN
¿Cómo progresar desde FONDECYT hacia un mejor esquema de financiamiento?
Es necesario empujar una discusión urgente sobre los impactos del actual sistema competitivo (más bien hipercompetitivo) en el bienestar de las y los trabajadores del conocimiento, así como una evaluación de los costos de las postulaciones. ¿Cuánto cuesta para el sistema tener, por ejemplo, a miles de investigadores destinando valiosas horas a la preparación de proyectos no adjudicados? ¿Cuál es el costo asociado a los cientos de proyectos “Muy Buenos” que quedan cada año sin financiamiento? ¿Qué otras labores son pospuestas ante la necesidad de preparar proyectos? Quizás una evaluación sincera de las consecuencias de la hipercompetencia puede motivar finalmente a quienes permanecen escépticos ante la idea de una maduración de nuestro actual sistema de financiamiento.
Estos días han sido de gran expectación para nuestra comunidad científica, pues se publicaron las propuestas de adjudicación de los concursos FONDECYT. Este programa es tildado frecuentemente como “el pilar” de la ciencia chilena; sin embargo, con tasas de adjudicación menores al 30%, y ante la ausencia de alternativas de financiamiento, este programa sustenta a una parte cada vez menor de la comunidad científica. La cantidad de profesionales con grado de doctor en Chile se estima en más de quince mil personas, de las cuales la mayor parte tienen menos de 45 años. En el caso de la línea orientada a investigadores jóvenes, conocida como “FONDECYT de Iniciación en Investigación”, cada año quedan sin adjudicarse financiamiento cientos de investigadores; es decir, no reciben el apoyo de este “pilar” en una etapa particularmente vulnerable de sus trayectorias laborales.
La idea de cambiar el programa FONDECYT causa una natural reticencia, en particular entre quienes se han visto históricamente beneficiados por el programa. Después de todo, FONDECYT posee al menos dos grandes atributos: entrega recursos que pueden ser significativos para el contexto local, y permite que sean los propios investigadores quienes planteen las preguntas de trabajo (he discutido en un trabajo anterior el asunto de las prioridades en materia de investigación y el valor de la curiosidad científica). Sin embargo, desde hace años existe la necesidad de impulsar un debate sobre la conveniencia de mantener FONDECYT, o bien de avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento. Sin querer abrumar al lector con excesivas referencias, cabe señalar que en los últimos años diversas publicaciones han advertido numerosas deficiencias del actual sistema competitivo basado en proyectos revisados por pares (como es el caso de FONDECYT). Cabe advertir que la que sigue a continuación no es una lista exhaustiva.
Por ejemplo, el sistema de revisión por pares no solo no sería bueno para distinguir apropiadamente la calidad de los proyectos en los tramos medios (es decir, solo sería apropiado para distinguir proyectos brillantes de aquellos muy deficientes), sino que además no es necesariamente un buen predictor de la productividad. Más aún, el esquema basado en proyectos suele centrarse en la medición de métricas severamente cuestionadas, como el número de publicaciones científicas y el factor de impacto de las revistas en que se publican. Lo anterior puede promover las denominadas “conductas reprochables” en la investigación, así como los llamados “incentivos perversos”. Por otro lado, existe un elevado costo (tanto financiero como emocional) asociado a las postulaciones (en especial para las no adjudicadas), y la presión por obtener nuevos fondos, así como la escasa duración de los proyectos mismos, obliga a las y los investigadores a destinar un tiempo excesivo a la redacción de proyectos, descuidando otras labores importantes de la ciencia, como la docencia, el espacio para la reflexión científica, la lectura de artículos, o la divulgación o la vinculación con las políticas públicas o el sector productivo. Además, la constante tensión competitiva afecta negativamente el bienestar de las personas que trabajan en la investigación. Finalmente, la escasa duración de los proyectos, así como su inestabilidad, promueve la precariedad laboral del personal de I+D que trabaja al alero de los proyectos mismos.
¿Qué sistema podría reemplazar a FONDECYT? En la literatura se ha analizado una posible alternativa: la de “financiar personas, no proyectos” (“fund people, not projects”). Según esta propuesta, lo deseable sería financiar a aquellos investigadores que demuestren capacidades para hacer investigación, por períodos más extensos, y ofreciendo libertad para definir los objetivos de investigación, con flexibilidad para cambiar de rumbo (por ejemplo, estudiar una hipótesis diferente) cuando sea pertinente. Este objetivo, claro está, podría alcanzarse a través de más de un esquema de financiamiento (como se discute en el artículo que plantea esta idea). Incluso se ha argumentado que un sistema que se enfoque en las personas y en otorgar flexibilidad creativa promovería la innovación, pues el actual sistema basado en proyectos promueve una actitud conservadora en el proceso de revisión por pares y la presentación de “apuestas seguras” por parte de los postulantes, es decir, proyectos que se sabe que resultarán y que, por ende, aseguran “productividad científica”. Este espacio de exploración experimental sería positivo, en especial, para los investigadores jóvenes, quienes son los que (según algunos expertos) suelen introducir las ideas más innovadoras y arriesgadas.
Además, existe evidencia que sugiere que financiar a más grupos de investigación y más pequeños podría ser más conveniente que financiar muy bien a unos pocos grupos de gran tamaño. También se ha argumentado que la ciencia está afecta a rendimientos decrecientes, por lo que llega un punto en que la respuesta más sabia es distribuir los fondos beneficiando a un mayor número de investigadores. En Estados Unidos incluso se discutió en su minuto la idea de un techo (o “cap”) de financiamiento. En Chile, numerosos científicos que poseen proyectos FONDECYT tienen además financiamiento de programas asociativos, algo que no es necesariamente negativo dado nuestro contexto de precariedad, pero que, a la luz de los antecedentes mencionados, constituye una situación que debe revisarse.
En definitiva, estas y otras evidencias y discusiones en la literatura académica dan luces sobre un posible esquema que reemplace o al menos complemente a FONDECYT. Aunque un nuevo esquema de financiamiento posiblemente sería poco popular (y mal recibido por parte de la élite política y académica que se ha convencido de las supuestas bondades de la competencia en todos los ámbitos de la vida), este debiese estar guiado al menos por los siguientes objetivos: a) reemplazar la lógica de los “proyectos” por la de las “personas”, al menos en el caso de los investigadores jóvenes; b) atenuar al máximo la dependencia de métricas cuestionables, en particular las relativas a la cantidad excesiva de publicaciones científicas; c) ampliar tanto la cobertura (es decir, el número de investigadores beneficiados) como la extensión (posiblemente con un piso de cinco años, como mínimo); d) reducir los espacios para los problemas asociados al sistema de revisión por pares (ampliamente descritos en la literatura); e) otorgar flexibilidad para su ejecución; f) recucir la tensión hipercompetitiva del sistema, devolviendo a los investigadores tiempo valioso para la investigación, la vinculación con el medio y la extensión; y g) optimizar los procesos de revisión y administración.
¿Qué forma debiese adoptar un programa como este, en la práctica? Como idea “piloto”, me atrevo a sugerir la creación de un “Fondo de Iniciación Científica”, que reemplace al actual FONDECYT de Iniciación en la Investigación, y que se otorgue de forma automática a todo aquel investigador o investigadora que, habiendo cumplido algunos requisitos mínimos razonables (como la posesión del grado de doctor y postdoctorado en algunas áreas, y haber demostrado capacidades de investigación, medidas por un sistema integral de evaluación y no solo cuantificando la cantidad de papers), tenga la intención de proseguir una carrera en la investigación. Este fondo debiera extenderse por cuatro a cinco años, sujeto desde luego a evaluaciones intermedias (y manteniendo la fiscalización sobre el debido uso de los recursos), y no debiera estar supeditado al cumplimiento de una hipótesis, aunque debe financiar investigación dentro de las líneas de expertise declaradas por el investigador (es decir, un astrónomo debiese emplear los fondos para trabajar en astronomía y no en ecología, por ejemplo).
En un esquema de este tipo, posiblemente sea necesario reducir los montos anuales destinados a cada investigador, en comparación con el actual FONDECYT de Iniciación (al menos en una etapa inicial, hasta que se concrete un necesario aumento en el gasto en I+D), lo que nos lleva a otro punto: el papel que deben cumplir las instituciones patrocinantes. Una alternativa, que parece poco realista, es que los fondos se asignen directamente a los investigadores, y que ellos busquen la institución que le ofrezca las mejores condiciones. Sin embargo, sería razonable incluir a las instituciones, en particular de educación superior, en el diseño mismo de las bases de cualquier futuro nuevo esquema de financiamiento, entregándoles responsabilidades y compromisos claros. Por ejemplo, para que las universidades participen en este programa (lo que implicaría, desde luego, recibir gastos de administración u overheads), se podría requerir que ellas comprometan un aporte pecuniario, en especial mediante la contratación estable de personal de investigación, al menos en aquellas áreas que lo requieran. Además, en el caso de las universidades la participación en este fondo y el cumplimiento de los requisitos asociados podría considerarse en los procesos de acreditación institucional. Desde luego, un esquema de este tipo puede tener algunas desventajas, por lo que es necesario procurar un buen diseño del mismo, o bien explorar otras alternativas. Por ejemplo, en la literatura se ha mencionado la posibilidad de asignar fondos mediante sorteos o loterías, un esquema que posee también algunas debilidades.
¿Qué etapa podría seguir a un hipotético “Fondo de Iniciación”? No podemos seguir actuando como si existiese una única trayectoria de investigación; por ende, la etapa siguiente en la “carrera del investigador” debería diversificarse para combinar financiamiento basal, esquemas competitivos y fondos asociativos, observándose siempre los reparos antes descritos y continuando el objetivo de mantener una amplia cobertura. Posiblemente el FONDECYT Regular debiese madurar hacia un fondo competitivo de menor escala y reservado para proyectos “de frontera” y/o para investigadores de trayectoria dilatada, siendo acompañado por un FONDECYT de “continuidad”, más amplio en alcance, que otorgue montos menores pero que mantenga criterios diferentes de evaluación, destinado a los investigadores jóvenes que hacen la transición desde la “iniciación”, o bien orientados a investigadores que no requieren niveles elevados de financiamiento. Lo anterior puede complementarse con aportes basales y esquemas de financiamiento en áreas prioritarias o “misiones” declaradas en la política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que se encuentre vigente en un momento dado.
Mención especial merece la imposición de requisitos estrictos en materia de ética e integridad en la investigación. En días recientes, un medio de prensa alertó sobre la adjudicación de un proyecto FONDECYT Regular a un académico cuyo trabajo fue materia de escrutinio en una importante universidad nacional, debido a una serie de denuncias sobre problemas en varios de sus artículos. Esto nos regresa una vez más a la discusión sobre cómo podemos evaluar y premiar aquellos rasgos que como sociedad queremos promover, tanto en la ciencia como en otros quehaceres, y sobre cómo podemos sancionar adecuadamente conductas o situaciones que no resultan deseables. En este sentido, ciertas situaciones (es posible pensar, por ejemplo, en el caso hipotético de un académico siendo investigado por denuncias de abuso) debieran constituir una causal para la exclusión temporal de la participación en esquemas de financiamiento. En líneas más generales, no podemos continuar con modelos de financiamiento que premien la publicación excesiva de artículos por sobre una productividad más mesurada, pero que vaya acompañada, por ejemplo, por otro tipo de “productos”, como divulgación, activismo científico y/o la participación en discusiones públicas. El programa de Inserción en la Academia, o los cambios recientes introducidos en el FONDECYT de Iniciación en Investigación, ofrecen una base sobre la cual trabajar.
Finalmente, es necesario empujar una discusión urgente sobre los impactos del actual sistema competitivo (más bien hipercompetitivo) en el bienestar de las y los trabajadores del conocimiento, así como una evaluación de los costos de las postulaciones. ¿Cuánto cuesta para el sistema tener, por ejemplo, a miles de investigadores destinando valiosas horas a la preparación de proyectos no adjudicados? ¿Cuál es el costo asociado a los cientos de proyectos “Muy Buenos” que quedan cada año sin financiamiento? ¿Qué otras labores son pospuestas ante la necesidad de preparar proyectos? Quizás una evaluación sincera de las consecuencias de la hipercompetencia puede motivar finalmente a quienes permanecen escépticos ante la idea de una maduración de nuestro actual sistema de financiamiento.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



