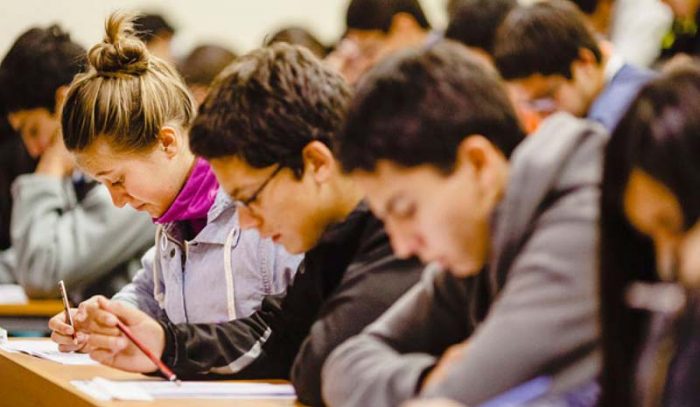 Opinión
Opinión
Los mercados no nacen, se hacen: el peligro de reducir la educación superior a un mercado
El fenómeno de la mercantilización se manifiesta en varias dimensiones: desde la concepción de la educación superior como un producto vendible, pasando por la competencia entre instituciones por estudiantes y financiamiento, hasta la adopción de prácticas de gestión gerencialistas.
El estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la educación superior plantea nuevamente la pregunta de si este sector puede entenderse como un mercado. Sin embargo, esta interrogante es menos difícil de lo que parece: todo, potencialmente, puede entenderse en términos de oferta y demanda, como ya demostró Gary Becker empleando la idea de capital humano para analizar diferentes ámbitos de la sociedad. Como otras disciplinas, acá también la economía tiene pretensiones universalistas.
Mucho más interesante es la cuestión de cómo la educación superior se ha convertido efectivamente en un mercado. Difícilmente los comienzos de las universidades coloniales en América Latina pueden ser descritos usando este concepto. En este sentido, con especial intensidad a partir de la reforma de los 80, la educación superior, históricamente considerada como un bien común, ha pasado a convertirse en una mercancía, reduciendo sus beneficios a ingresos individuales, y olvidando que acceder a este nivel tiene múltiples aristas que van más allá de la obtención de un salario, y que, si bien son difíciles de convertir en números, no por eso se vuelven inexistentes.
El fenómeno de la mercantilización se manifiesta en varias dimensiones: desde la concepción de la educación superior como un producto vendible, pasando por la competencia entre instituciones por estudiantes y financiamiento, hasta la adopción de prácticas de gestión gerencialistas. Este último aspecto, particularmente, refleja un cambio significativo en la cultura de las instituciones, donde las estrategias de mercado y la eficiencia operativa se sobreponen a los valores tradicionales de la academia.
No menos importante, sin embargo, es que la mercadización se manifiesta también en la insistencia (y en ocasiones, exigencia) de tratar a la educación superior como mercado. No solo se trata acá de ideas planteadas en el foro público, sino también en la persistencia política de emplear instrumentos típicos de mercado, como el uso de vouchers en la política de la gratuidad, para promover cambios en estas organizaciones.
En este escenario, probablemente más relevante que discutir si la educación superior es o no un mercado, es asumir que estas definiciones tienen potencial autoconfirmatorio. Precisamente porque hemos tratado sistemáticamente a la educación superior como un mercado –capital humano y transferencia tecnológica como máximos referentes– es que hoy asumimos el carácter adecuado de políticas basadas en estos presupuestos. Sin duda, este proceso es una herencia y consecuencia, por un lado, del enfoque neoliberal con que se decidió entender la sociedad en los 80, cuando se intervino fuertemente la educación superior nacional y, por otro, de la tendencia global hacia una creciente racionalización, al menos externa, de las organizaciones. En esto se esconde el mayor peligro de ver la educación superior como un mercado: la simplificación de la construcción de sociedad.
La educación superior siempre es más y menos que un mercado: es más, en tanto constituye un espacio vital para el desarrollo humano, la generación de reflexividad y la formación de ciudadanía, y es menos, pues, con todo, nunca puede reducirse a transacciones comerciales ni valorarse exclusivamente en términos de retornos de inversión financiera.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.


