 Crítica literaria
Crítica literaria
Libro “El otoño de las ansias” de Alejandro Rozas
La novela de Alejandro Rozas (Santiago, 1977) tiene un poco menos de 200 páginas y no es simplemente la historia de una familia de clase media aproblemada, que vive en un block de departamentos en la zona sur de Santiago, sino que representa a una sociedad construida sobre la base del abuso, una realidad agobiante que es, de manera cifrada, una monstruosidad.
“El otoño vendrá con caracolas, /uva de niebla y montes agrupados, / pero nadie querrá mirar tus ojos / porque te has muerto para siempre”- Federico García Lorca.
El otoño no es solo una estación del año, que sucede después del verano y precede al invierno, también representa el decaimiento, la vejez, lo cansino de la vida. En este caso, “una historia que cae hacia algo que es la normalidad”, tal como dice de sí mismo Rodrigo Tapia, el personaje principal de “El otoño de las ansias” (editorial Los Perros Románticos, 2017), publicista independiente y/o cesante, descreído de su trabajo, dueño de casa y futuro padre.

Escritor Alejandro Rozas
“Una normalidad” establecida según patrones culturales que le asignan al protagonista una función clara dentro de la trama narrativa, lo que evidencia una vez más la estructura patriarcal que todavía subsiste en muchos hogares de nuestro país: Rodrigo es el proveedor de una familia que irremediablemente crecerá, porque Ofelia, su esposa, está embarazada. En este sentido, el binomio (o trinomio) Rodrigo-trabajo (o Rodrigo-trabajo-logos) cobra total relevancia para la subsistencia familiar, a diferencia del binomio Ofelia-casa (u Ofelia-casa-pathos): Rodrigo soporta sobre sí la urgencia material del trabajo, mientras que Ofelia, su esposa, se dedica al espacio privado de la casa. No solo ella está expulsada del ámbito del animal laborans, también queda reducida por su condición de “embarazada” a un territorio irrelevante, infantil, casi agreste y, por tanto, ininteligible. Así se explica que Rodrigo no haga mayor esfuerzo por entenderla, dada la extrañeza que ella le provoca:
“Ella representa un inmenso misterio para mí, sobre todo con detalles absurdos, como que le guste comprar un gran trozo de zapallo donde quiera que lo vea, supermercado o feria, elige el más coloradito como dice su madre, lo compra impulsivamente con una expresión de satisfacción, aunque no coma zapallo y odie su sabor y lo congele picado en bolsitas plásticas, para siempre. Hay otros detalles que son más complejos, como su manera de decirme cosas con la mirada. Cosas que creo interpretar a veces y que, en ocasiones, no logro comprender y me parecen revelaciones enormes de cosas que provienen de otra dimensión comunicativa. Cosas en ella que evito, con la sensación de que pueden hacerme perder la razón” (pág. 6).
“Estamos juntos pero no estamos. Nos topamos a la salida del baño, sin mirarnos. Nos encontramos en la cocina, ella va a buscar algo y yo voy saliendo. Convivimos como dos seres que están en sus mundos paralelos frente a frente en cualquier lugar de la casa, separados por un desierto” (pág. 30).
Ofelia, de este modo, aparece como un personaje desplazado por la voz del protagonista, hijo de un chofer del Transantiago, que parece sobrellevar una vida deslucida, desapasionada, aunque en Rodrigo hay, como en todo imaginario de clase media aspiracional, una ilusión, una búsqueda de excelencia, una ruptura, hasta el deseo de escribir una novela, pero la realidad se vuelve una pared infranqueable que prohíbe los desajustes.
“No tengo claro qué diablos es lo que busco. Hace mucho calor, pero por la ventana sopla una brisa tenue (…). Me sirvo un vaso de coca cola sin azúcar, miro el computador portátil esbozando la vaga idea de comenzar a trabajar en algo, lo que sea, pero estoy indefectiblemente nervioso” (pág. 4).
“Pero llego a un tope. Por más que intente siempre llego hasta un techo sobrenatural, en el que nada es excelente. Y creo que las señoras que se juntan a hablar apoyadas en la escoba, lo saben. Por eso hablan, por eso observan” (pág. 9).
La frontera entre Rodrigo y Ofelia va a creciendo a medida que transcurre la novela, ya sea por los problemas económicos o por la imposibilidad de una comunicación clara, que funcione más allá de los mutismos y los buenos modales. Al parecer, ambos sufren en sus roles, domesticados pero disconformes, tratando de armar “un hermoso puente de madera para cruzar un río lleno de carne humana descompuesta”.
“Ofelia está cada vez más irritable los últimos días. Asocio que ella esté con ese ánimo por culpa mía, por sentirse disconforme por mi actuar o mi capacidad de solucionar los problemas económicos. Es fin de mes, fecha de pago de arriendo, luz agua y planes telefónicos. Todo este escenario, sumado a mi ausencia por trabajar en la novela ha generado más distancia entre los dos. Salgo a comprar las cosas con ganas de que nadie me vea la cara” (pág. 48).
“Ofelia está profundamente arrepentida de estar conmigo. Todos están hastiados y soy un tremendo estorbo para este sistema. No serviré como padre. Tengo la certeza que moriré en la miseria de este mundo enfermo” (pág. 89).
Si bien la construcción de lo citadino, en particular de la periferia, es destacable, y se plantea de manera explícita un cuestionamiento al orden neoliberal (que asigna roles y alerta transgresiones), no existe un correlato en la actitud de los personajes, que, desamparados y retraídos, viven y sobreviven en el hastío permanente. No hay atisbo de “civilidad”, de “proyecto común” en ellos, y la fuga, si existe, se da en el espacio privado, familiar. En este sentido, la única posibilidad de “salvación” o “iluminación” del protagonista es la escritura de la novela o el nacimiento de su hija, Consuelo (o ambas cosas). A pesar de esto, “Otoño de las ansias” no se luce precisamente por lo que dice, sino por lo que trasluce, por lo que se cuela en el discurso y en las prácticas cotidianas: la despolitización del chileno medio.
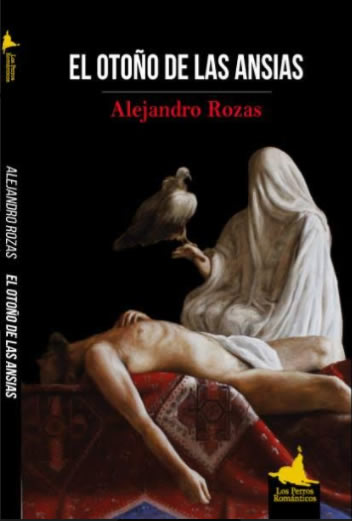
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



