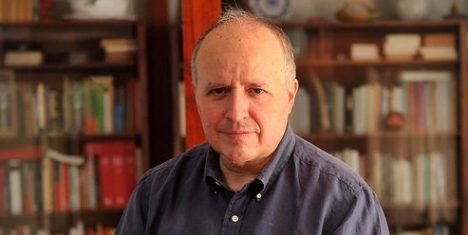Opinión
Archivo
Opinión
Archivo
Chile y sus ciclos de crisis: ¿en qué punto estamos?
Las causas del estallido siguen presentes: el malestar sigue vivo, hay más desilusión que entusiasmo, las tensiones sociales no se resuelven y no hay consensos básicos para resolver la crisis.
Chile atraviesa una crisis, es evidente. Llevamos muchos años de estancamiento económico y acumulación de demandas sociales. El Estado cruje por todos lados, ya sea porque pierde eficacia, su funcionamiento se vuelve obsoleto o carece de recursos para lo que debe hacer.
A consecuencia de ello, prevalece la desazón y las instituciones pierden legitimidad. La crisis también encierra o produce una crisis moral, porque la inestabilidad incuba miedo y el miedo suele gatillar la ira y el odio. Subsiste un clima de malestar, pero en los últimos años la rabia terminó dando paso a la desilusión, porque el estallido no produjo avances, no tuvo logros. Al contrario, la sensación general es que estamos peor. Todavía hay una búsqueda de alternativas, pero con mucho escepticismo. La alternancia en el poder es más castigo que un giro consistente en las corrientes políticas.
¿Por qué nos cuesta tanto superar esta crisis? O, mirado de otro modo, ¿en qué punto de ella estamos?
Para entender su dinámica, es clave situar históricamente esta crisis. La teoría de los ciclos históricos, en su clave griega, como recurrencias arquetípicas, como un eterno retorno, ha tenido en las últimas décadas una reinterpretación moderna, que intenta descifrar patrones, matrices comunes y cierta temporalidad.
Desde luego, esta no es la primera vez que en Chile vivimos un cuadro similar. Tampoco es algo que solo nos pasa a nosotros. Todos los países atraviesan períodos de crisis, que son el preludio de grandes cambios.
En los años 90 un amigo me decía que Chile vivía convulsiones o crisis profundas más o menos cada 40 años.
Se refería a que la Independencia de 1810 fue la crisis que reemplazó la Colonia por la República, luego vivimos una guerra civil en 1851, otra guerra civil muy cruenta en 1891, cuando se suicida el Presidente Balmaceda, después el ruido de sables de 1925, que derivó en una nueva Constitución, y el Golpe de Estado de 1973, que también derivó en el suicidio del Presidente Allende. Su advertencia era que el momento de estabilidad y prosperidad de vivíamos en esos años 90 acumularía su propia crisis: es la que asomó en la década de 2010 y se condensó en el estallido de 2019.
Esa regla, años más, años menos, se verificó.
No se trata de un determinismo histórico, de que obligatoriamente deba ocurrir, pero se sustenta en esos patrones recurrentes, en tendencias que se repiten con nuevas características.
Muchas de esas crisis son el resultado de éxitos anteriores que se agotan. Los períodos de prosperidad económica incuban su propio malestar a partir de los grandes cambios que generan. Amplios sectores sociales elevan sus expectativas, surgen nuevas elites que disputan el poder, se gestan cambios culturales que modifican la mentalidad y los hábitos de las personas, la sociedad se vuelve más diversa, más compleja. Paralelamente, cambios globales también desarrollan nuevas tendencias, que condicionan o exigen un cambio de las instituciones.
Todo eso nos ocurre simultáneamente ahora.
En una apretada síntesis, miremos esos momentos y qué señas nos dejan para nuestro ahora.
La Independencia de 1810 fue precedida de reformas que hicieron más fuerte la administración local y crearon una nueva élite nacional. Asimismo, en los años anteriores hubo un período de relativa bonanza económica, que entró en crisis. Entre los chilenos existía malestar por las limitaciones al comercio que imponía España y esa nueva élite ya se sentía capaz de tener autonomía política o al menos administrativa. Las ideas de la Ilustración le daban forma a esas aspiraciones. La Independencia fue una guerra civil, que solo concluyó en 1818, ocho años después. Sin embargo, la estabilidad de la República demoraría otra década y enfrentó duros conflictos militares entre conservadores y liberales. Visto así, fue una crisis que demoró más de 20 años en resolverse, tras la batalla de Lircay en 1829 y la aprobación de la Constitución de 1833.
La Guerra Civil de 1851 es la continuidad del conflicto entre conservadores y liberales, pero en realidad era una nueva versión de la disputa de las elites de la época, en especial de las elites de las provincias contra el centralismo. Los liberales fueron derrotados, pero el conflicto no se resolvió. De hecho, hubo otra guerra civil en 1859, ocho años después, esta vez encabezada por el levantamiento de los sectores ligados a la minería, el comercio y la banca y la incipiente formación de una clase media profesional, que reforzó el poder de los liberales.
Los conservadores volvieron a ganar, pero inmediatamente después, a partir de 1861, se instala la llamada República Liberal que ejecutó grandes reformas al Estado, impulsó las leyes laicas, una reforma electoral y estuvo marcado por la expansión territorial del país: el control de la Araucanía y el triunfo en la Guerra del Pacífico. En ese período nace el Partido Radical, como escisión de los Liberales, y después el Partido Democrático, como escisión de los Radicales, que empezó a representar a sectores de artesanos y obreros. Esto es, se produce un reordenamiento de las fuerzas políticas.
La Guerra Civil de 1891 fue formalmente entre el Gobierno del Presidente Balmaceda y el Congreso. A Balmaceda lo apoyó el Ejército, al Congreso la Armada. Algunas estimaciones señalan que murieron cerca de 10.000 personas, cuando la población era de unos dos millones y medio de chilenos. Es como que ahora fallecieran 75.000 personas en un conflicto. Fue muy brutal. Detrás de esa formalidad estaba la disputa entre un proyecto modernizador, nacionalista y desde el Estado, que promovía Balmaceda, y la influencia de la oligarquía tradicional y el poder los intereses extranjeros en el salitre, que tenía mayor presencia en el Congreso.
Esa crisis nunca se resolvió del todo y la disputa de múltiples intereses marcó la inestabilidad de las décadas siguientes. No hubo una nueva Constitución, pero operó un “parlamentarismo de facto”. Con la industrialización empezaron a adquirir mayor importancia los sindicatos y cambió la composición de los sectores populares. Del quiebre del Partido Democrático nace el Partido Obrero Socialista, que el año 1922 se transformó en el Partido Comunista.
La crisis de 1924, que da lugar a la Constitución de 1925, fue la implosión de ese período oligárquico. Un episodio simple, el ruido de sables de un grupo de oficiales en la Sala del Senado, por la postergación de las leyes sociales que promovía el Presidente Alessandri, derivó rápidamente en un Golpe de Estado. De nuevo, la inestabilidad perduró por varios años. Después de Alessandri asume un presidente débil, Emiliano Figueroa, que es reemplazado de facto por Ibáñez. Su dictadura sucumbió por la crisis de 1929 y los años 1931 y 1932 estuvieron marcados por gobiernos cortos, incluyendo la República Socialista que duró apenas 101 días.
Esa crisis solo se empieza a cerrar con el segundo gobierno de Alessandri y la industrialización que impulsa Pedro Aguirre Cerda a través de la CORFO. De nuevo, fueron ocho años de inestabilidad y más de una década para fijar el marco de nuevos consensos estratégicos. Es la época en que nace el Partido Socialista y comienza el quiebre del Partido Conservador que daría lugar a la Democracia Cristiana.
La irrupción de los sectores populares, el gran desplazamiento del campo a la ciudad, el surgimiento de los movimientos reformistas, socialcristianos y progresistas, la fuerza que adquieren los partidos revolucionarios en el período de la postguerra mundial y los cambios culturales que encarna una nueva generación, dan forma a otra fase de crisis que se configura en los años 50 y 60: la derecha tradicional entra en crisis, la DC se consolida como una alternativa socialcristiana y la izquierda se acerca sucesivamente al 40%, hasta lograr el Gobierno en 1970 con Salvador Allende.
La crisis de 1973 es la feroz disputa por cuál debía ser nuestro proyecto de desarrollo y una nueva versión del conflicto entre la oligarquía y amplios sectores populares y de clase media que elevaban sus expectativas. La derecha deja atrás su proyecto tradicional y bajo la dictadura encabeza un nuevo proyecto modernizador, neoliberal y conservador, que amplió la base empresarial del país a nuevos actores.
Al igual que en las crisis anteriores, la dictadura consolida su poder, pero no logra estabilidad. Diez años después, en 1983, estalla otro ciclo de conflictos, hasta 1986. Fue otro momento revolucionario de duros enfrentamientos. En rigor, la crisis de 1973 solo se empieza a cerrar a partir de 1990, con el retorno a la democracia. Prevaleció lo esencial del modelo neoliberal, pero inició un ciclo de reformas sociales que elevaron el bienestar y gestó reformas culturales propias de una sociedad más secular y liberal.
Ese ciclo se empezó a agotar hacia fines de la década del 2000: baja el ritmo de crecimiento, las expectativas de la nueva clase media se frustran cada vez más y una nueva elite, formada al alero de las reformas educacionales previas, desata su propia disputa con las generaciones anteriores. El Estallido de 2019 es el resultado de la acumulación de esas crisis. Todavía estamos en medio de ella.
Si miramos esta crisis desde la retrospectiva de las anteriores, veremos que convergen los períodos de bonanza anteriores, el agotamiento de un modelo de desarrollo, el surgimiento de nuevas elites, el deterioro de las instituciones por su esclerosis y las corrientes conservadoras que impiden o retrasan el cambio y la necesidad de un nuevo consenso o patrón de estabilidad, crecimiento y desarrollo.
En estos períodos intermedios prevalece la confusión, que vemos a cada rato. Asoma la disputa abierta de intereses, expresadas como disputas de poder desprovistas de proyecto, de sentido y a ratos del más mínimo decoro. El populismo gana adeptos y la tentación autoritaria asoma como solución frente a la inestabilidad. Esa tentación autoritaria trata de llenar el vacío de la débil articulación de una nueva visión estratégica y, por eso, suelen ser momentos en que subsiste la polarización y recrudece el conflicto.
Nosotros estamos apenas a seis años de la crisis de 2019. En términos históricos, es todavía un momento cercano, que no decanta su solución. Es decir, como en otras ocasiones, corremos el riesgo de que se reanude el conflicto, como ocurrió entre 1826 y 1829 respecto de 1810, en 1859 respecto de 1851, entre 1931 y 1932 respecto de 1925, entre 1983 y 1986 respecto de 1973. También hay rasgos evidentes de un “parlamentarismo de facto” que paraliza a los gobiernos, como sucedió en la mal llamada “República Parlamentaria”.
Ese riesgo se mantiene latente, por la ausencia de una visión estratégica, de un proyecto nacional sólido, y de una masa crítica de liderazgos y fuerzas políticas capaces de estabilizar y conducir el país.
El próximo gobierno arriesga ser otro momento de estas crisis largas.
Las causas del estallido siguen presentes: el malestar sigue vivo, hay más desilusión que entusiasmo, las tensiones sociales no se resuelven y no hay consensos básicos para resolver la crisis.
La idea de una “solución” es una mezcla -a ratos algo tentativa- de una comprensión de las tendencias predominantes, del movimiento real del mundo; una apreciación de las contradicciones en la sociedad, de qué intereses están en juego para distintos sectores, para poder articular un proyecto; y una visión sobre los valores que queremos preservar.
Si ello no se articula, lo más probable es que a nuestra crisis le quede todavía otro período, que su ciclo todavía no tienda al cierre.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.