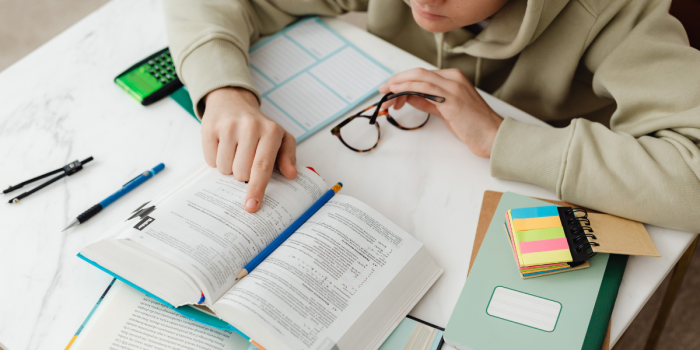 Opinión
Opinión
El giro tecnocrático en la universidad
Así, el enfoque tecnocrático lleva casi fatalmente al predominio, incluso al sargenteo, de los administradores educacionales por sobre el cuerpo docente.
En los últimos días han aparecido dos notas en El Mercurio de Santiago –una de Daniel Loewe, otra de Alejandro Vigo– referentes al rumbo que ha tomado la vida universitaria en los últimos años. Rumbo que, con justa razón, a ellos les resulta inquietante. Sus opiniones son, claramente, a contracorriente. Pero no insensatas ni destempladas. Más aún, son del todo pertinentes. No obstante, los más pusilánimes las consideran contraproducentes para sus respectivas carreras.
Atendiendo al registro de relaciones de poder que existe actualmente en la academia, quizás, los pusilánimes estén en lo cierto. Sea como fuere, las consideraciones de Loewe y Vigo ameritan ser discutidas en los campus universitarios. Por mi parte, las acojo porque me parece que ellas remiten a un problema mayor que excede a la academia y que es difícilmente soluble. Enseguida trataré de esbozarlo.
Vivimos en la era de la técnica. Ello implica algo más que estar rodeado de dispositivos tecnológicos, ya sean estos invisibles, tangibles o abstractos. Vivir en ella implica muchísimo más que dejarse fascinar por las últimas chucherías digitales, que anhelar el aumento de la velocidad de los medios de comunicación, o que regocijarse con nuevos dispositivos que nos eximen de ciertas fatigas mediante el automatismo. Pero, si en esencia no es eso, ¿qué significa, entonces, desde el punto de vista exclusivamente humano, vivir en la era de la técnica?
En última instancia, significa, por una parte, que el ser humano es concebido como una partícula del caudal de insumos que se emplean en las faenas industriales racionalmente planificadas y, por otra, que es sometido a un proceso de disciplinamiento a fin de convertirlo en una unidad estándar de producción y consumo. En suma, es instrumentalizado y optimizado.
Así, el ser humano se transforma en un instrumento susceptible de ser movilizado para cumplir con metas de productividad que deben ser previsibles y cuantificables. No en vano en la era de la técnica se concibe a las agrupaciones humanas, a la vida misma, e incluso a la mente, como entidades que están al servicio de un complejo industrial cuya finalidad es la preservación o expansión del mismo. A raíz de ello, el ser humano entrega al aparato no solo su savia vital, sino que también su voluntad y su libertad.
Tanto es así que quienes gestionan el aparato –o sea, los tecnócratas– suelen imaginar a los seres humanos, y a los agregados que ellos conforman, como entidades maniobrables o científicamente gobernables (eso significa etimológicamente la palabra cibernética) que responden eficazmente a ciertas órdenes y que, por tal motivo, realizan conductas que son calculadas por quienes operan el dispositivo.
Asimismo, los tecnócratas conciben a los seres humanos como unidades ejecutivas de producción y consumo que procesan materias en determinadas unidades de tiempo preestablecidas, y que finalmente, de acuerdo a lo planificado, producen ciertos resultados.
Obviamente que hay diferentes énfasis al interior del enfoque tecnocrático. Pero estos no alteran su esencia: el control, el cálculo, la predictibilidad y la negación de la libertad o, si se prefiere, la expulsión de la espontaneidad y de lo indeterminado. Por cierto, uno de los mínimos comunes denominadores que ellos comparten es la tentación de suprimir la acción, la cual constituye –según Hannah Arendt– la característica distintiva de los seres humanos libres.
Por eso, resulta del todo pertinente preguntarse si la libertad y la tecnocracia son compatibles o no. Con todo, existen matices al interior de dicho enfoque. Matices que dan pie al siguiente dilema: si el hombre se debe asimilar cada vez más a las máquinas o si es pertinente humanizar a las máquinas. Sea como fuere, el centro de gravedad del dilema es la máquina, no el ser humano.
En la actualidad resulta difícil encontrar aspectos del quehacer humano que no hayan sido sometidos al imperio de la racionalidad técnica. En algunos no resulta invasivo ni contraproducente, como, por ejemplo, en el área de la economía. En otros, en cambio, es invasivo y –además de contraproducente– es dañino, como, por ejemplo, en la educación, especialmente en el área de las humanidades.
En el enfoque tecnocrático el incremento de la velocidad es clave, porque la máquina se hizo para ganarle tiempo al tiempo y para aumentar la producción de manera exprés y estandarizada. La aplicación de tal racionalidad a la educación superior es letal, aunque varía de una institución a otra.
Mientras menos tradición tenga una universidad, más brutal es la aplicación de dicho enfoque. Tales universidades conciben al académico como una unidad mecánica de producción (de actividades docentes y de manufactura de papers contrarreloj) y a los estudiantes como entidades que deben ser troqueladas de acuerdo a un perfil de egreso a la brevedad posible.
En la era de la técnica, los insumos se deben procesar con rapidez para que el producto esté terminado cuanto antes. La prisa –que se expresa como radicalización de la aceleración– es clave. Porque quien ahorra tiempo, ahorra dinero. También, obviamente, gana más dinero, porque puede producir más en menos tiempo.
En consecuencia, si una carrera universitaria dura diez semestres, el producto terminado –o sea, el graduado– debe estar listo para salir al mercado laboral al finalizar el décimo semestre. Si la empresa educacional lo logra, es una fábrica eficiente y mejora su posición en el ranking de competitividad. Es verdad que la prisa propende a relajar los controles de calidad, pero cuando la racionalidad técnica es permeada por la lógica mercantil, ella baja los niveles de calidad y le otorga mayor valía a la cantidad.
En el día a día, el enfoque tecnocrático se hace operativo en la confección y ejecución de los syllabus de las asignaturas que conforman las carreras, las que, a su vez, son concebidas como líneas de ensamblaje fabril. Líneas que se articulan en función de un producto final que se denomina perfil de egreso. En tal perfil están especificadas las características que tendrá la unidad productiva que será lanzada al mercado, o sea, las propiedades que tendrá el graduado que saldrá desde las aulas universitarias al mundo del trabajo.
En el syllabus se consigna el itinerario de las asignaturas. Concretamente, el syllabus consiste en una planificación rigurosa en la cual se puntualiza qué contenidos serán abordados en cada una de las sesiones, la manera en que serán procesados, los resultados que se esperan y la manera en que estos serán evaluados. La lógica mecanicista del syllabus no admite deslices. Formalmente es impecable. El problema radica en que su diseño y aplicación parte de un supuesto implícito erróneo, porque ni el docente ni los estudiantes son entidades mecánicas.
Desde el punto de vista del racionalismo esquemático el syllabus es un constructo inobjetable. Probablemente también lo es, si se emplea para trasvasijar información. Pero no lo es para generar un aprendizaje reflexivo y con dejos de originalidad en el área de las humanidades. Por cierto, las ciencias del espíritu no se avienen con su envarada rigidez.
Las universidades que padecen la ansiedad de la acreditación –y que, incluso, han creado estructuras burocráticas para tal fin– idolatran al syllabus. En otras, en cambio, basta un programa indicativo del curso. Estas últimas respetan la libertad de cátedra. La cual, dicho sea de paso, es solo para los catedráticos, vale decir, para los académicos que tienen la categoría de profesor titular. Y en las que carecen de libertad de cátedra, los académicos, ya sean instructores o titulares, devienen en meros operarios de la empresa educacional, esto es, en meros ejecutores de diseños curriculares. Diseños en los que los burócratas de la educación tienen cada vez un mayor protagonismo en desmedro de los académicos, convirtiéndose así estos en siervos de aquellos.
Así, el enfoque tecnocrático lleva casi fatalmente al predominio, incluso al sargenteo, de los administradores educacionales por sobre el cuerpo docente. Por cierto, en la universidad tecnocrática no es para nada insólito que los puestos de conducción superior de la institución estén en manos de personas que tienen una magra –y, a veces, casi nula– trayectoria académica. No obstante, son ellos quienes en última instancia toman las decisiones académicas y, paradójicamente, los académicos propiamente tales, ahora devenidos en meros operarios, son los encargados de ejecutarlas.
Cabe consignar que el poseer un acervo de conocimientos instrumentales no convierte a quien los posee en un tecnócrata. Tampoco el hecho de que ponga en práctica dichos conocimientos. Por consiguiente, ni la posesión de dicho saber, ni su aplicación, bastan para que alguien sea calificado de tecnócrata. Ellos constituyen, eso sí, un prerrequisito indispensable para ser un tecnócrata.
¿Con qué otra condición debe cumplir? Ese alguien tiene que cumplir, además, con el siguiente requisito: debe aplicar dicho conocimiento con una actitud que sea impermeable a cualquier tipo de impetraciones provenientes de dominios externos al de la técnica.
En consecuencia, lo que convierte a alguien en un tecnócrata no son los conocimientos instrumentales, sino la manera en que los aplica, tanto al momento de tomar una decisión como en lo referente al modo de hacerla operativa. En síntesis, la tecnocracia no consiste en servirse de conocimientos instrumentales para dirigir una universidad o un país, sino que en una determinada manera de aplicar esos conocimientos.
Claramente, el predominio casi incontrarrestable del enfoque tecnocrático en la academia constituye, fácticamente, una subversión del orden que debe primar en la universidad. Es el mundo al revés, porque los auxiliares se convierten en principales.
No obstante, algunos dirán que es la justa rebelión de los bedeles, qué ya era hora, y lo que corresponde es celebrarla. Otros, que los tecnócratas, por fin, han tomado el control de la universidad y ahora solo les restaría apropiarse del último poder espiritual que sobrevive a duras penas: la Iglesia. Y no faltará quien diga que en el corto plazo los académicos serán reemplazados por la inteligencia artificial. ¡Todo es posible…! Pero, precisamente debido a ello, también cabe la posibilidad de que los tecnócratas que fungen de académicos sean defenestrados por el cuerpo docente. Si ello ocurre, los genuinos académicos recuperarán el control de la universidad.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.



