La ciencia de educar: entre el riesgo y el asombro
¡Buenas tardes, estimados lectores y lectoras de este Universo Paralelo!
Si le preguntamos a un grupo de científicos cuál es el problema más importante de la ciencia hoy, las respuestas serán variadas. Probablemente entre ellas encontraremos:
- La cura del cáncer
- El origen del universo
- La naturaleza de la materia y la energía oscura
- El control del cambio climático
- La búsqueda de fuentes limpias de energía
- La naturaleza de la conciencia
- La cura del alzhéimer
- El origen de la vida en el universo
Pero seguramente no aparecerá el que para mí es, a todas luces, el desafío más importante de todos: la educación. Para muchos, este asunto se reduce principalmente a una cuestión de recursos financieros.
Por supuesto, la educación también depende del financiamiento, como ocurre con la cura del cáncer. Pero es evidente que no es solo eso.
Además, es un problema muy difícil. Quizás incluso más complejo que encontrar la cura del cáncer. De hecho, probablemente sea el reto científico más importante y difícil de todos: ¿cómo debemos educar para conseguir los aprendizajes y competencias que deseamos entregar?
Por estos días, los que somos docentes universitarios, y que típicamente no contamos con estudios de didáctica o pedagogía, vivimos grandes frustraciones a la hora de enseñar contenidos a las nuevas generaciones de estudiantes. No parece ser muy distinto en las escuelas y liceos del país.
Lo que sin duda hace falta es más ciencia. Más ciencias de la educación que aborden el problema y más educadores y legisladores que escuchen esos resultados. Esta edición de Universo Paralelo aprovecha el reciente Día del Profesor para abordar las ciencias de la educación.
Para esto hemos invitado a Roberto Vidal, doctor en Ciencias de la Educación, especialista en las áreas de didáctica de la matemática y de las ciencias experimentales. También colabora en este número Verónica Pantoja, licenciada en Educación, profesora de Biología y Ciencias Naturales, directora del Magíster en Neurociencias de la Educación de la Universidad Mayor y asesora senior CIE de dicha universidad.
Junto a ellos, tenemos al geólogo Camilo Sánchez, al doctor en Ciencias Ignacio Retamal y la periodista Francisca Munita.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Universo Paralelo, en que exploramos la ciencia de enseñar y aprender: ese territorio invisible donde una idea puede transformarse en comprensión, y un error, en descubrimiento. Educar también es experimentar, observar, fallar y volver a intentar; es una forma de investigación continua que ocurre cada día, en un aula, en una casa o en una conversación que cambia la manera de mirar el mundo.
Comenta y comparte este link. Y si este Universo Paralelo te llegó gracias a alguien que sabe que enseñar también es una forma de crear futuro, inscríbete aquí y sigamos encontrando juntos esas ideas que nos ayudan a pensar distinto.
LA CIENCIA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
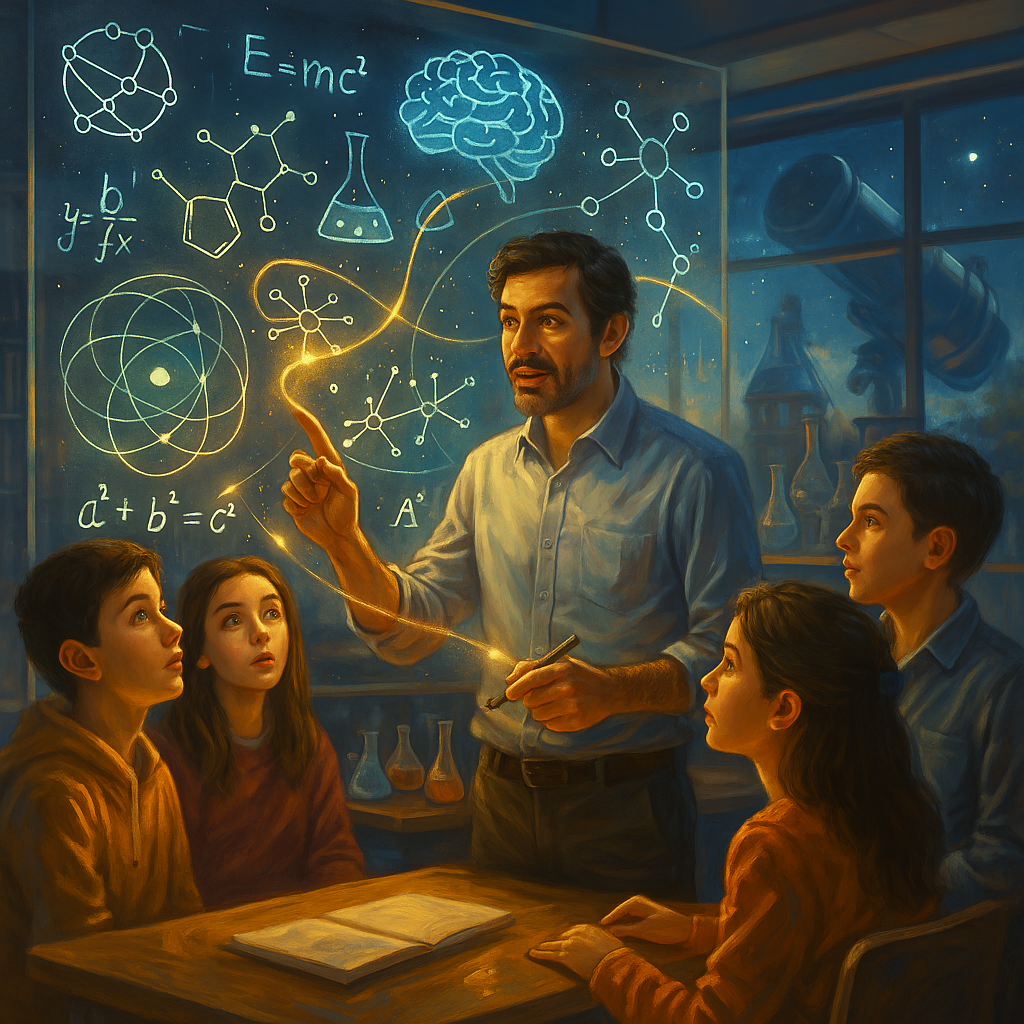
Crédito: Imagen generada con IA.

Durante mucho tiempo se pensó que para enseñar bastaba con saber del tema. Así, quien dominaba una disciplina como la matemática, la física o la química, podía transmitir sus conocimientos y lograr que otros aprendieran.
- Esa idea, que tiene sentido en la enseñanza familiar o artesanal y de peso histórico por ser el modo en que por años se ha entendido la enseñanza, comenzó a ser cuestionada en los sistemas educativos formales hace ya más de medio siglo.
En distintos lugares del mundo, investigadores como Guy Brousseau, en Francia, y Lee Shulman, en Estados Unidos, marcaron un antes y un después en esta reflexión. Brousseau, profesor de matemáticas, impulsó la necesidad de investigar los procesos de enseñanza y aprendizaje de su disciplina, dando origen a lo que hoy conocemos como la Escuela Francesa de la Didáctica de la Matemática. Shulman, por su parte, amplió esa mirada al conjunto de las disciplinas, identificando un tipo de saber esencial para el profesorado: el conocimiento pedagógico del contenido, que integra lo disciplinar con lo pedagógico.
De esas ideas surgió una nueva forma de entender la enseñanza: la didáctica de una disciplina específica. Esta no se limita a ofrecer métodos o estrategias generales, sino que investiga los fenómenos propios del enseñar y aprender cada ciencia. Enseñar biología no es lo mismo que enseñar química; y en matemática, no se evidencian las mismas dificultades en álgebra que en geometría. Cada campo tiene sus propios desafíos, representaciones, lenguajes y formas de construcción del conocimiento.
- Esta perspectiva ha transformado profundamente la formación del profesorado. Hoy, los futuros docentes no solo estudian pedagogía y la disciplina que enseñarán, sino que también se forman en didáctica específica de su disciplina. Existen congresos internacionales, revistas especializadas y programas de posgrado dedicados a esta área, donde se discuten y actualizan los avances más recientes, del mismo modo que lo hacen las comunidades científicas en otras ramas del saber.
Así, la Didáctica de las Ciencias se consolida como un campo científico autónomo, con sus propias teorías, métodos y objetos de estudio. Ya no es sinónimo de “metodología” ni de “hacer clases entretenidas”. Cuando alguien dice “qué didáctica fue la clase”, quizás evoca un recuerdo de tiempos en que el término se asociaba a lo lúdico. Hoy, en cambio, hablar de didáctica es hablar de investigación rigurosa sobre cómo se enseña y cómo se aprende una ciencia.
Es hablar de un conocimiento que, lejos de quedarse en la receta o el juego, busca comprender y transformar la educación desde su raíz. Vivimos una época en donde la enseñanza, tanto a nivel escolar como universitario, parece estar haciendo agua, cosa que evidencian las pruebas estandarizadas de competencias de lectura y matemáticas que se hacen en todo el mundo.
Este alarmante hecho puede ser abordado solo si entendemos que la educación de nuestros jóvenes no es solamente un procedimiento intuitivo y milenario practicado por la comunidad. Es muchísimo más. Es una ciencia. Y como tal avanza, se perfecciona permanentemente, más aún en una época de plena revolución digital. Con urgencia, debemos escucharla.
CÉLULAS QUE ENSEÑAN: EL PULSO VIVO DE LA EDUCACIÓN

Crédito: Foto de Artem Podrez.

Ser profesor(a) o docente hoy, es ser como una célula: sensible, adaptable y esencial para mantener con vida el tejido del conocimiento. Cada educador(a) percibe los cambios de su entorno, responde con creatividad y genera energía que impulsa el desarrollo de quienes lo rodean. Enseñar no es solo transmitir información: es transformar la energía del saber en crecimiento humano, en conciencia y en futuro.
- Como las células, los y las docentes y profesoras(es) no trabajan aislados. Se enlazan, se comunican, crean redes que fortalecen la vida del aprendizaje. En cada conversación, clase o encuentro se activan nuevas conexiones, se despierta la curiosidad y se modela la capacidad de pensar. Cuando se educa se ofrece confianza, escucha y propósito, provoca una reacción que transforma la mente y el corazón: la atención se organiza, la motivación crece y el aprendizaje se vuelve experiencia significativa.
Esa tarea no ocurre solo en las aulas. Atraviesa los muros de lo formal y llega a todos los espacios donde alguien aprende algo de otro. Sucede en la universidad, en los institutos, en los talleres de oficios, en los centros de salud donde un(a) profesional enseña a cuidarse, en las charlas comunitarias, en las juntas de vecinos donde alguien comparte lo que sabe. Enseñar es una forma de relación humana que trasciende los niveles y las edades: es acompañar procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, por lo que involucra también una responsabilidad.
- Ser profesor(a) o docente también implica resistencia. Hay momentos de agotamiento, incertidumbre y búsqueda de sentido. Pero, como las células, tiene una capacidad extraordinaria de regenerarse, de adaptarse al entorno sin perder su esencia. Esa resiliencia cotidiana, hecha de empatía, compromiso y propósito, mantiene vivo el pulso educativo incluso en contextos adversos.
Paulo Freire lo expresó con claridad: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Y en esa transformación silenciosa reside el poder de la enseñanza. Cada clase, conversación o gesto de un educador y educadora puede ser el inicio de una trayectoria distinta para alguien.
- La Unesco (2024) recuerda que los docentes son “el corazón de los sistemas educativos” y que el bienestar, la formación continua y la valoración de su trabajo son condiciones esenciales para garantizar una educación de calidad. La OCDE (2023) coincide al señalar que el factor más influyente en los logros de los y las estudiantes es la calidad de la enseñanza y la colaboración entre quienes enseñan. Y como afirman Hargreaves y Fullan (2020), “la energía moral del docente es la fuerza que mantiene viva la educación; cuando los(as) profesores(as) sienten propósito, el aprendizaje florece”.
Por lo que con cada nuevo aprendizaje los estudiantes crecen, y no solo en conocimiento: crecen en la forma de mirar, de decidir, de convivir. En cada uno queda la huella invisible de quien los acompañó con paciencia y esperanza, donde la enseñanza se vuelve diálogo y transformación social.
- Como profesora, he aprendido desde la humildad y la experiencia que enseñar no solo forma a otros, sino que también nos transforma profundamente. He tenido el privilegio de enseñar en escuelas pequeñas y grandes, y también en centros de reclusión de adolescentes, donde comprendí que la educación puede abrir caminos incluso en los lugares más difíciles. Más tarde, al trabajar en institutos profesionales, descubrí la fuerza de la formación técnica y el valor de acompañar a quienes buscan construir su futuro con esfuerzo y esperanza.
Hoy, desde la universidad, trato de enseñar a mis estudiantes a convertirse en profesionales íntegros y comprometidos, y a mis pares docentes a no decaer, a mirar la diversidad como una oportunidad y la colaboración como una herramienta para transformar la educación. Sigo creyendo que, si logro inspirar o cambiar aunque sea a una sola persona, esa persona podrá liderar, acompañar y encender nuevos aprendizajes en su entorno y en eso reside el verdadero sentido de enseñar.
Ser profesor(a) o docente hoy es mantener encendida la llama de la esperanza en medio de los desafíos. Es creer, incluso en los días difíciles, que cada gesto y cada palabra pueden transformar el rumbo de alguien. Agradezco a quienes siguen enseñando con convicción, porque son parte del corazón vivo de nuestra sociedad: células activas que generan vida, conexión y sentido. Sigamos sin decaer, confiando en que cada clase, cada acompañamiento y cada mirada de fe en nuestros estudiantes son semillas que pueden cambiar el futuro.
NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Crédito: A. Dharma / Wikimedia Commons (CC BY 3.0).
Rata topo desnuda (Heterocephalus glaber), especie subterránea africana que posee mecanismos moleculares únicos de longevidad.

Entre tanta contingencia política y discusiones acaloradas, pero democráticas, también hay noticias que nos recuerdan lo que sí nos une: el asombro por cómo la ciencia sigue empujando los límites de lo posible.
Esta semana, puedes conocer avances que van desde terapias capaces de alargar la vida de pacientes con cáncer hasta rastros químicos que explicarían por qué nuestro cerebro evolucionó como lo hizo. Y, en las profundidades del cosmos, moléculas que confirman que los ingredientes de la vida estarían mucho más cerca de lo que creemos. ¡La ciencia sigue siendo ese idioma común que, incluso en semanas intensas, nos alegra y da esperanza!
Nota al lector: si al mirar la foto que acompaña esta sección de noticias sientes un leve estremecimiento, está bien, no te preocupes. Es una especie que difícilmente ganaría un concurso de belleza. Seamos sinceros: agraciada, claramente, no es. Pero está ayudando a entender cómo podríamos envejecer más lento.
- Terapia que cambia el futuro del cáncer de vejiga
Un nuevo tratamiento combina la inmunoterapia pembrolizumab con el fármaco enfortumab vedotin, y los resultados son sorprendentes: los pacientes redujeron en un 60% el riesgo de recaída y en un 50% la posibilidad de morir tras la cirugía. El estudio, presentado oficialmente el 18 de octubre de 2025 en el Congreso de la ESMO, marca un antes y un después para quienes no pueden recibir quimioterapia con cisplatino. Esta terapia enseña al sistema inmunológico a detectar y destruir células tumorales residuales, un enfoque que promete extenderse a otros tipos de cáncer en los próximos años.
Dato curioso: los investigadores comparan el efecto de la combinación con “encender las luces” en una habitación donde el tumor intentaba esconderse.
Publicado el 18 de octubre de 2025. Conoce MÁS.
- El plomo que nos hizo humanos
Un hallazgo de la Universidad de California reveló que los dientes de humanos antiguos, neandertales y grandes simios, contenían altos niveles de plomo. Lo curioso es que los Homo sapiens desarrollamos una mutación que protege el cerebro del daño causado por este metal pesado, lo que habría permitido la expansión del lenguaje y las habilidades cognitivas complejas. En otras palabras: nuestra especie podría haber sobrevivido (y pensado) gracias a una defensa bioquímica contra la toxicidad ambiental.
Dato curioso: los investigadores analizaron dientes fósiles de hasta 2 millones de años, donde el plomo quedó atrapado en el esmalte como si fuera una cápsula del tiempo evolutiva.
Publicado el 15 de octubre de 2025. Conoce MÁS.
- El secreto más feo (y más longevo) del reino animal
Sí, es la especie que viste en nuestra foto. Y sí, parece un alien con dientes. Pero la rata topo desnuda (Heterocephalus glaber) está desafiando las leyes del envejecimiento. Investigadores descubrieron que este roedor posee una proteína capaz de reparar el ADN dañado con una eficiencia extraordinaria. Es decir, su cuerpo evita que el reloj biológico avance tan rápido como el nuestro. Este descubrimiento podría ayudar a desarrollar terapias para frenar el envejecimiento celular y mejorar la salud humana en la vejez.
Dato curioso: mientras una rata común vive apenas tres años, esta pequeña criatura puede superar los 30 sin enfermar de cáncer.
Publicado el 20 de octubre de 2025. Conoce MÁS.
- Descubrimiento inédito: detectan moléculas esenciales para la vida en una galaxia vecina
El telescopio espacial James Webb volvió a sorprender: detectó cinco moléculas orgánicas complejas en hielos que rodean una estrella en formación en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina de la Vía Láctea. Entre ellas hay metanol, etanol y otras sustancias consideradas los “ladrillos” de la vida. Este hallazgo demuestra que los procesos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra podrían repetirse en otros lugares del universo.
Dato curioso: el telescopio Webb observó esta región durante más de 14 horas seguidas, a 160 mil años luz de distancia, para captar la débil firma infrarroja de esas moléculas.
Publicado el 20 de octubre. Conoce MÁS.
ÓRBITAS PARALELAS
Bola de fuego sobre Andalucía ilumina el cielo nocturno
El 19 de octubre, una brillante bola de fuego cruzó el cielo del sur de España y pudo verse desde más de 600 kilómetros de distancia. El fenómeno fue causado por un meteoro que entró a la atmósfera a más de 120 mil km/h, desintegrándose sin causar daños. El resplandor fue tan intenso que convirtió la madrugada en un espectáculo astronómico visible a simple vista.
Más información.
Nueva tecnología convierte CO₂ en energía limpia
Ingenieros de la Universidad de Cambridge lograron transformar dióxido de carbono en combustibles sostenibles usando solo luz solar y un catalizador de cobre. El proceso convierte el CO₂ en etanol y propano con una eficiencia récord, sin electricidad adicional. Una innovación que acerca el sueño de reciclar el gas que calienta el planeta en una fuente de energía para el futuro.
Más información.
LA IMAGEN DE LA SEMANA

Crédito: Revista de Educación. Número 389, abril 2020. Ministerio de Educación.
Nadia Valenzuela, profesora ganadora del Global Teacher Prize Chile 2019.

En Chile, se estima que una profesora o profesor puede formar a unas 5 mil personas a lo largo de su vida laboral. Esta cifra no es menor si pensamos en el impacto social de la labor docente, como destacan estudios de Elige Educar y GfK. Para la Unesco, la educación transforma vidas, construye paz, erradica la pobreza e impulsa el desarrollo sostenible. Sin embargo, esta misión enfrenta hoy enormes desafíos.
- En la imagen de la semana en Universo Paralelo, celebramos el Día del Profesor, conmemorado en Chile cada 16 de octubre.La fotografía retrata a Nadia Valenzuela, ganadora del Global Teacher Prize Chile 2019 y que en nuestro país es organizado por Elige Educar. Este premio –conocido como el “Nobel de la enseñanza”– reconoce a docentes que impactan positivamente a sus comunidades.
La profesora Nadia fue reconocida por su trabajo en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Angol, Región de La Araucanía. En sus clases incorporó instrumentos de microgravedad donados por la NASA, llevando la ciencia a territorios donde a veces ni siquiera llegan los recursos básicos. Su historia no es única: quienes han sido nominados al Global Teacher Prize en Chile enseñan en contextos urbanos, rurales, multiculturales, multigrado y, muchas veces, en condiciones adversas.
- Pero la realidad docente contrasta con este tipo de reconocimientos. Según el centro de pensamiento Horizontal, más de 23 mil profesores menores de 40 años han salido del sistema educativo. Mientras tanto, el déficit actual de docentes en Chile alcanza los 32 mil profesionales, según Elige Educar.A nivel mundial, la Unesco proyecta que se necesitarán 69 millones de nuevos profesores para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4: educación de calidad al año 2030. Para la misma fecha, la ONU estima que 800 millones de personas abandonarán la educación formal.
¿Cómo se puede fomentar una mejor educación en un mundo cambiante, interconectado, marcado por la crisis climática y el desarrollo de la inteligencia artificial? Según la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, “los docentes son motores del aprendizaje, la inclusión y la innovación en las escuelas y en la sociedad. Sin embargo, muchos ejercen su labor sin contar con estructuras de colaboración que respalden su bienestar, profesionalismo y autonomía”.
- En Chile, políticas como el Sistema de Desarrollo Profesional Docente han buscado fortalecer la profesión. Aun así, quienes enseñan saben que su labor muchas veces trasciende el aula: actividades como revisar evaluaciones fuera de horario, preparar clases en casa, conocer y acompañar situaciones familiares complejas de los estudiantes o postergar tiempos personales para alcanzar una progresión docente como experto o experta II.
Las profesoras y los profesores cambian vidas y sociedades, incluso han marcado el rumbo de nuestro país. Isabel Le Brun y Antonia Tarragó lucharon por la educación de las mujeres en el siglo XIX. Más tarde, Amanda Labarca impulsó la educación pública femenina y fue clave para el sufragio femenino. Ellas entendieron que enseñar es un acto político y transformador, propiciando el rol activo de la mujer en la sociedad.
Una clase puede trascender más allá del aula, como escribió Gabriela Mistral:
“Mi clase quedó como una saeta de oro, atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella, mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento si es puro e intenso”.
Un buen profesor no solo enseña contenidos: forma personas. Y esas personas, con el tiempo, pueden transformar su comunidad y su entorno.
BREVES PARALELAS

Crédito: Imagen generada con IA.
Recreación del estreno de 4′33″, la obra de John Cage que convirtió el silencio en una lección inolvidable sobre cómo escuchamos.

LA LECCIÓN DEL SILENCIO
Hace más de setenta años, una de las clases más insólitas de la historia no ocurrió en un aula, sino en un escenario. En 1952, el profesor y compositor John Cage, de la New School for Social Research en Nueva York, decidió enseñar de la manera más desconcertante posible: sin decir ni tocar una sola nota. La idea la venía madurando desde hacía años: que el silencio también puede ser música y que aprender a percibirlo es otra forma de conocimiento.
- Ya en 1947, durante una charla en la Universidad de Vassar titulada A Composer’s Confessions, había insinuado la idea de una pieza compuesta solo de silencio, aunque entonces pensó que sería incomprensible para el público occidental. Cinco años después, se atrevió a ponerla a prueba.
- Durante su obra 4′33″, el pianista David Tudor se sentó frente al piano y permaneció inmóvil durante 4 minutos y 33 segundos. Nada. O al menos eso parecía.
El público se inquietó, tosió, se movió en sus asientos. Cage, observando, dejó que el aula (o el mundo) hiciera su propia música. No era una broma, sino una demostración de método disfrazada de arte: observar, registrar, analizar y, finalmente, concluir que todo acto de mirar o escuchar con atención puede revelar algo nuevo.
Lo que muchos vieron como una provocación fue, en realidad, una lección inolvidable sobre la curiosidad, el riesgo y la forma en que se puede enseñar y aprender, incluso percibiendo lo invisible.
EL NOBEL QUE PUSO LA EDUCACIÓN EN EL MICROSCOPIO
Carl Wieman ya tenía un Nobel en Física cuando decidió apuntar su curiosidad hacia un experimento más impredecible: la enseñanza universitaria. Descubrió que, aunque los laboratorios estaban llenos de tecnología, las aulas seguían ancladas al siglo XIX. Así que aplicó el método científico a la pedagogía.
- Formuló una hipótesis: si se enseña ciencia como se hace ciencia, es decir, observando, midiendo, corrigiendo, los estudiantes aprenderían de verdad. Y lo probó. Fundó el proyecto PhET, un laboratorio digital donde cualquiera puede manipular partículas, ondas y campos eléctricos desde su pantalla. Luego llevó esa lógica a las universidades, transformando clases magistrales en espacios de ensayo y error.
Sus resultados fueron medibles: más participación, menos deserción y, sobre todo, más comprensión. Wieman insiste en que enseñar no es hablar, sino experimentar con mentes humanas.
Hoy, este físico que alguna vez “jugó” con átomos, “juega” con la atención de sus estudiantes. Y aunque no todo experimento educativo sale perfecto, él ya demostró que enseñar ciencia es un experimento tan complejo y fascinante como la propia ciencia.
Conoce más sobre esta historia AQUÍ.
RECOMENDACIÓN: DEL ESTIGMA A LA SUBLEVACIÓN, LIBROS PARA REPENSAR EL CÁNCER DE MAMA

Susan Sontang, 1979. Crédito: Wikimedia Commons.

Cada 19 de octubre, el lazo rosa nos recuerda una conversación sobre el cáncer de mama a menudo dominada por un lenguaje bélico y eslóganes optimistas. Se habla de “luchas”, “batallas” y “guerreras”, un vocabulario que, aunque bienintencionado, puede imponer una carga injusta sobre quienes transitan la enfermedad. Sin embargo, la literatura nos ofrece un refugio: un espacio para una reflexión más honesta, compleja y profundamente humana. Hay libros que no solo narran una experiencia, sino que también desarman el lenguaje para construir una nueva forma de entender el cuerpo, el dolor y la política que los rodea.
- El punto de partida de este recorrido intelectual es, sin duda, Susan Sontag con su ensayo seminal La enfermedad y sus metáforas (1978). Sontag realizó una limpieza radical del terreno, argumentando que las metáforas punitivas o marciales aplicadas al cáncer solo servían para estigmatizar al paciente y oscurecer la realidad biológica de la enfermedad. Su obra es una invitación a llamar las cosas por su nombre, un acto de lucidez indispensable para cualquier escritura posterior sobre el tema. Leer a Sontag es aprender a pensar sin las trampas del sentimentalismo.
Décadas después, otras voces tomaron ese testigo y lo llevaron al terreno del testimonio radical. La poeta y activista Audre Lorde, en Los diarios del cáncer (1980), narra su proceso no como una “víctima” ni una “heroína”, sino como un acto de autoafirmación. Lorde entrelaza su diagnóstico con su identidad, transformando su testimonio en una poderosa reflexión sobre cómo la experiencia corporal es inseparable de las realidades sociales y raciales. Su prosa es un bisturí que disecciona el silencio y la invisibilidad.
- Esta tradición de crítica encarnada encuentra su voz contemporánea más potente en la poeta Anne Boyer y su libro Desmorir (2019), ganador del Premio Pulitzer. Boyer escribe desde la precariedad del sistema de salud estadounidense y lanza una crítica feroz a la “cultura rosa” y la industria sentimental que capitaliza el sufrimiento. Su libro es a la vez una memoria lírica de una belleza sobrecogedora y un manifiesto político contra un sistema que exige gratitud y silencio a cambio de un tratamiento agotador.
En octubre, Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una forma poderosa de acompañamiento es leer. Sontag, Lorde y Boyer no ofrecen respuestas fáciles ni consuelo barato. Ofrecen algo mucho más valioso: un lenguaje preciso, una mirada crítica y la evidencia de que narrar la propia experiencia puede ser un acto de sublevación.
Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.
- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.
Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.





