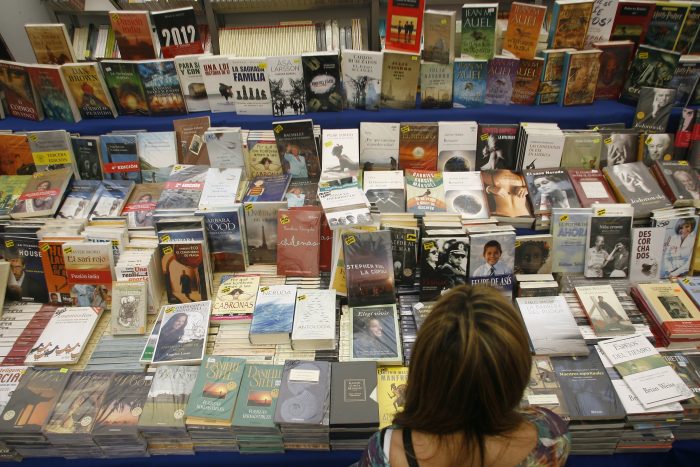 CULTURA|OPINIÓN
Crédito: Cedida
CULTURA|OPINIÓN
Crédito: Cedida
El Premio Nacional de Literatura: la progresiva erosión de su prestigio
El galardón se ha convertido en una sala de espera, donde los turnos se han entregado de manera relativamente predecible.
Dando por descontada las arbitrariedades que derivan de la naturaleza misma de los premios literarios -en cuanto estas ceremonias, nada inocentes, se inscriben en la conceptualización predominante que una época ha fijado sobre lo que considera como “calidad literaria”-, quisiera resaltar algunos rasgos específicos que este procedimiento institucional -propio del Estado y del poder político- ha mostrado desde el término de la dictadura.
Considerando lo anterior es que resultan del todo absurdas las reconstrucciones históricas de carácter “progresista”, que desarrollan un relato “a posteriori” sobre la dictadura militar, en particular cuando tratan del tema “cultural”, y en el caso que nos ocupa, de los avatares del Premio Nacional de Literatura.
Cuando hablo de interpretaciones “progresistas” me refiero a aquellas que contemplan el pasado como una prefiguración natural del presente. O, dicho, en otros términos, a una mirada poco atenta a las contradicciones de este pasado. Entonces, no me refiero al “progresismo” como etiqueta denostativa -tal cual hace la ultraderecha para estigmatizar cualquier planteamiento que no se someta a los dogmas autoritarios de orden político y económico que ella suscribe-.
Es necesario aclarar que la entrega del Premio Nacional de Literatura, hasta 1973, se atuvo a reglas institucionales relativamente consensuadas. Lo que no quita que se hubiesen cometido despropósitos en su entrega.
La dictadura militar, durante sus largos 17 años, no tuvo un curso uniforme de desarrollo. En ningún ámbito. La “cultura” no fue una excepción. Así es como en sus inicios, correspondiente a lo que Tomás Moulian denomina “fase terrorista”, la entrega del Premio Nacional cometió sus mayores desatinos (el cronista Sady Zañartu en 1974, el filólogo Rodolfo Oroz en 1978, etc.). En cambio, en su fase final, se entregó a dos escritores (1984, Braulio Arenas y 1988, Eduardo Anguita) que suscitaron consenso transversal en el establishment literario.
En la actualidad el Premio Nacional de Literatura se ha visto sometido a una progresiva erosión de su prestigio. En gran parte por su reglamentación, que obliga a la auto postulación y a la repartición, no explicita, por género literario. Lo primero reduce -por la práctica del lobby- el pluralismo efectivo, ya que las universidades se limitan a postular a “sus” candidatos -en la medida que otorgan puntaje para los procesos de acreditación-. Respecto a lo segundo, autores altamente meritorios se ven injustamente postergados. Es lo que ocurre con lo(a)s poetas.
De este modo, el Premio Nacional de Literatura, se ha convertido en una sala de espera, donde los turnos se han entregado de manera relativamente predecible.
La política literaria de la Concertación fue la de cooptar conciencias críticas, bajo la forma de subsidios y designaciones que compensaran simbólicamente la exclusión congénita al sistema binominal. Los Premios Nacionales a Volodia Teitelboim o a José Miguel Varas forman parte de esa lógica. No estoy discutiendo los méritos de estos premiados. Hablo de una política (literaria, pero política, al fin y al cabo) más amplia.
Ello permite entender que la derecha -me refiero a los dos gobiernos de Sebastián Piñera, no a la ultraderecha de José Antonio Kast- se haya podido manejar con mayor soltura en la administración estatal de la cultura, puesto que no se encontraba sometida a la lógica de la restitución simbólica. Caricaturizando un poco se podría decir que la derecha puede actuar con la libertad de quién no está sometido a la necesidad.
¿Cuál ha sido el aporte del actual gobierno en materia cultural? Como respuesta quisiera poner un solo ejemplo. La revista Mapocho, publicación semestral de la Biblioteca Nacional, cuya seriedad y aporte al patrimonio cultural del país parece indudable, desde el año pasado, se publica sólo de manera digital, por falta de presupuesto.
Tales son los “porfiados hechos”, como solía decir un antiguo político chileno. El resto es paja molida.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



