COP30: de la cumbre del pueblo a la más excluyente de la historia
¡Hola! Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de Belém, Brasil, la esperada COP30. Y digo esperada porque, efectivamente, así lo es. Desde el Acuerdo de París (2015) nunca se ha llevado a cabo en el continente americano. La vez que estuvo más cerca fue en Chile para la COP25, pero debió suspenderse a última hora, debido al estallido social de 2019.
Junto a la proximidad del territorio y al hecho de que se lleve a cabo en Belém, la puerta de entrada a la Amazonía brasileña, esta cita motivó la ambición climática de muchos actores alrededor del mundo, debido a que se entendió como una COP inclusiva, fuera de los grandes poderes de las industrias fósiles y por estar situada, además, al interior de uno los grandes pulmones verdes del planeta. ¡Qué mejor para sensibilizar que dicho escenario!
Sin embargo, una sombra acecha a la organización, pasando de ser una COP inclusiva a la más excluyente de la historia de estas conferencias. Los altos precios de alojamiento, de hasta 15 veces más que en otras sedes, están afectando su credibilidad. Países pobres anunciaron que no podrán participar y algunos más ricos ya se excluyeron por las mismas razones, como Austria, mientras países como Canadá y Suecia solicitaron cambiar la sede.
- Pero la suerte está echada y no habrá cambio de lugar. Y mientras la COP debate sobre el colapso logístico, en Juego Limpio nos preguntamos: ¿quiénes tienen copada la capacidad hotelera? Ciertamente los periodistas no son, tampoco las delegaciones nacionales y científicas. Alguna respuesta podría encontrarse en las COP28 y COP29, donde los delegaciones de lobbistas de la industria de los combustibles fósiles duplicaron el número de invitados a la cumbre.
- En esta edición de Juego Limpio estaremos conversando de aquello. En este número además, compartiremos una innovadora solución solar para contrarrestar las contaminación marina por los antibióticos de la industria salmonera: el año pasado vertió sobre las aguas más de 350 toneladas de antibióticos, según datos de Sernapesca.
- Una pregunta: ¿sabían que cerca de 20% de la basura domiciliaria se deposita en rellenos sanitarios colapsados? Probablemente sí, o lo intuían. Un estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades demostró con datos cómo escondemos la basura debajo de la alfombra.
- Y en materia de transición energética, la industria del hidrógeno verde ha tomado aliento con el anuncio de un incentivo tributario para la Región de Magallanes. Pese a esto o debido a ello, las organizaciones civiles están intranquilas, tal y como lo manifestaron con la presentación histórica de más de 1.900 observaciones ciudadanas al proyecto H2 Magallanes, el más grande de hidrógeno verde en la región.
- Y para terminar, les dejo un artículo que es tanto una reflexión sobre el pasado como una advertencia para el futuro, cuando se cumplen 20 años del paso devastador del huracán Katrina por Nueva Orleans, en EE.UU. Datos climáticos actuales advierten que, si hubiera sido hoy, Katrina habría sido más devastador todavía. Da para pensar.
Ahora, damos por concluida la sinopsis y vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!
- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.
Precios y lobbistas: la sombra del fracaso que amenaza la COP30

La vez que estuve más cerca de asistir a una Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático fue para la COP25, que se realizaría en Santiago de Chile, en diciembre de 2019. Como es sabido, las circunstancias del estallido social iniciado en octubre del mismo año hicieron inviable –por razones de seguridad– la organización del evento, por lo que tuvo que trasladarse a Madrid, España.
Desde entonces esta importante cita global se mantuvo a miles de kilómetros de distancia del continente americano, siendo las últimas tres conferencias organizadas en Asia, por países petroleros con regímenes autocráticos –COP27 (2022) en Sharm el-Sheikh, Egipto; COP28 (2023) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos; y la COP29 (2024) en Bakú, Azerbaiyán–. Por esa razón, la COP30 que se realizará en Brasil, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, fue considerada, primero, como un acto de justicia y, segundo, como una gran oportunidad para llevar a cabo una COP distinta, una inclusiva, hasta se le llamó “la COP del pueblo”.
Y la ciudad no fue elegida al alzar. El presidente Lula da Silva la ubicó en la ciudad de Belém, estado de Pará, considerada una de las puertas de entrada a la Amazonía brasileña. La idea estaba bien pensada. Qué mejor que albergar la acción climática en uno de los pulmones verdes del mundo y biodiversidad única, pero bajo amenaza constante por la deforestación.
Para Juego Limpio inicié tempranamente las gestiones para asistir, pero me topé con un muro infranqueable, prohibitivo. Los excesivos precios para el alojamiento. Lo que inicialmente pensé que era una circunstancia particular, pronto se convirtió en un problema mundial, con los países más pobres amenazando con no poder asistir, lo que desató una creciente crisis logística que podría poner en peligro su éxito.
Cercanos me han comentado que se ha debido alquilar cruceros para que actúen como hoteles flotantes, con precios que bordean los US$ 1.500 por noche, siendo los costos de alojamiento en términos generales 15 veces más altos que las tarifas promedio. Algunos apartamentos, por ejemplo, se han alquilado por US$ 405.023 ($405 millones) para los 11 días que durará la COP30. Los delegados de varios países considerados más ricos, como Canadá y Suecia, firmaron una carta exigiendo al Gobierno brasileño que traslade la conferencia a otra ciudad ante la falta de capacidad hotelera.
El Observatorio del Clima, que agrupa a más de 130 ONG, ha advertido que esta COP30, que se esperaba fuera “la cumbre del pueblo”, podría convertirse en la más excluyente de la historia de las COP a raíz de las dificultades de acceso.
El presidente Lula, que ha apostado fuertemente por Belém como sede, enfrenta presiones internas y externas para que la conferencia no fracase, todo bajo un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, país que –dicho sea de paso– se restará de participar.
La razones del colapso logístico son variadas, siendo la reducida capacidad hotelera el principal argumento. Pero fuera de aquello, cabe preguntarse –y en Juego Limpio nos preguntamos– ¿qué delegaciones tienen copadas todas las instalaciones en Belém? Ciertamente no son periodistas, tampoco ONG, ni científicos ni delegaciones nacionales.
Las citas a las dos últimas COP podrían dar luces al respecto. Amnistía Internacional denunció que en la COP28, llevada a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, se produjo una asistencia sin precedentes de lobbistas de la industria de los combustibles fósiles. Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática de la COP, comparó la situación con invitar a los comerciantes de armas a las conversaciones de paz.
Para aquella cita se contabilizaron cifras alarmantes, con al menos 2.456 representantes de las industrias, cantidad que duplicaba las delegaciones oficiales.
Y en la COP del año pasado, la 29 en Bakú, Azerbaiyán, la influencia de la industria de los combustibles fósiles sobre las negociaciones climáticas también alcanzó niveles insospechados, con al menos 1.773 lobbistas del carbón, petróleo y gas presentes, según un informe de la coalición Kick Big Polluters Out (KBPO).
La situación que se vive a poco más de 90 días de iniciarse podría minar las esperanzas de alcanzar las metas en una cita global por la acción climática, que ya viene amenazada por las lógicas del populismo negacionista en distintas partes del mundo, incluido Chile, pero que tiene a Estados Unidos de Trump como su principal promotor. Y también por la frustrante experiencia de hace solo algunas semanas en Ginebra, cuando los países petroquímicos y los ejércitos de lobbistas de la industria privada hicieron fracasar el Pacto Global por los Plásticos.
El riesgo no es menor, en términos reales y también simbólicos. Este año la COP30 coincide con los veinte años desde que entró en vigor el Protocolo de Kioto –que propone a los países miembros reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero– y con los diez años desde que se firmó el Acuerdo de París –cuyo objetivo es limitar el alza de la temperatura a 2 grados, meta que se ha dado por perdida después que 2024 fuera el año con la mayor temperatura registrada en la historia, según el Informe sobre el Estado del Clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)–.
Uno de los principales desafíos de la COP30 está marcado por lo que será la presentación de las nuevas NDC de los Estados que son parte del Acuerdo de París.
- Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional –Nationally Determined Contributions (NDC)– son los compromisos de cada país parte del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar el cambio climático. Cada nación debe presentar y actualizar regularmente sus NDC cada 5 años, apostando por incrementar la ambición climática.
La solución solar para la contaminación marina por antibióticos de la industria salmonera

A pesar del enfoque global hacia una conciencia ambiental cada vez más creciente, los contaminantes invisibles –que son las mayoría– siguen filtrándose sin control por todas partes, pero críticamente en nuestros ecosistemas acuáticos.
Fármacos, antibióticos, pesticidas, microplásticos y residuos industriales son algunas de las sustancias que, aunque no se perciben a simple vista, están contaminando nuestras fuentes de agua, desde ríos hasta el agua potable. Esta es la preocupación central del investigador chileno Ricardo Salazar-González, quien dirige el grupo WATER² en el Solar Energy Research Center (SERC Chile) y está liderando un esfuerzo por encontrar soluciones innovadoras para este problema.
En Juego Limpio, Salazar-González destaca que estos compuestos emergentes, a menudo derivados de productos de uso diario como cosméticos, ropa sintética y residuos de la industria salmonera, se acumulan en los cuerpos de agua sin ser monitoreados adecuadamente.
De hecho, en Chile –según los datos de Sernapesca–, la industria salmonera utilizó 351,1 toneladas de antibióticos en 2024, de los cuales más del 98% se administró en cultivos marinos, lo que genera una alta concentración de antimicrobianos en los ecosistemas costeros.
“Estamos hablando de un cóctel de antibióticos de alta concentración que liberamos en los ecosistemas costeros sin tener claridad sobre sus consecuencias a largo plazo”, advierte Salazar-González. “No solo promovemos la resistencia bacteriana, sino que tampoco tenemos mecanismos para rastrear lo que sucede después”, sostiene.

- A esta preocupación se suman los microplásticos, partículas diminutas que provienen de cosméticos, ropa y la industria automotriz. Estas partículas, además de ser ubicuas, son persistentes y actúan como transportadoras de contaminantes como pesticidas, metales pesados y microorganismos patógenos, lo que aumenta aún más su impacto negativo en los procesos de tratamiento de aguas residuales.
Vigilancia ambiental y solución solar
Para enfrentar este desafío, Salazar-González, junto con otras instituciones académicas y el Centro de Políticas Públicas (CPP), ha propuesto la creación de una Red Nacional de Vigilancia Ambiental de Antimicrobianos en Chile. Este proyecto busca monitorear de manera sistemática las aguas residuales, ríos, zonas de cultivo intensivo y ambientes marinos, con el fin de dar trazabilidad a los contaminantes emergentes, algo que actualmente no existe en el país.
“Si no medimos lo que liberamos al medioambiente, nunca podremos gestionarlo adecuadamente”, enfatiza Salazar-González. Esta red tendría como objetivo ofrecer transparencia y regular los contaminantes que actualmente fluyen sin control, una medida crucial para prevenir los efectos nocivos a largo plazo.
Además de la propuesta legislativa, Salazar-González también está investigando una solución tecnológica innovadora: el uso de radiación solar para eliminar los contaminantes emergentes del agua. A través de procesos de oxidación avanzada electroquímica (EAOP), y utilizando la radiación UV del sol, se ha logrado eliminar efectivamente compuestos químicos y microorganismos patógenos de aguas contaminadas. Esta tecnología no sería solo eficiente, sino también económica, ya que los fotorreactores solares –que pueden adaptarse a diferentes volúmenes de tratamiento– son de bajo costo y pueden ser alimentados con energía solar fotovoltaica, reduciendo así el impacto energético del proceso.
En sus experimentos más recientes, Salazar-González y su equipo lograron eliminar contaminantes de aguas reales, demostrando que la fotoquímica solar es una herramienta viable para desinfectar y purificar agua, abriendo una nueva vía para tratar los contaminantes emergentes a gran escala. ¡Buenas noticias!
Casi 20% de la basura se dispone en vertederos obsoletos

La figura mental de esconder la basura debajo de la alfombra ha sido por años la fórmula con que el país, sus regiones y comunas han ocultado la crisis sanitaria por una ineficiente gestión de nuestra basura domiciliaria.
Según el informe Radiografía de los residuos domiciliarios en Chile (2024), un 19% de los residuos generados en el país se dispone en rellenos sanitarios que ya han cumplido su vida útil. Esto equivale a aproximadamente 1,5 millones de toneladas de residuos en vertederos obsoletos, lo que pone en riesgo la salud ambiental, debido a la falta de espacio adecuado para su tratamiento.
- A su vez, un 21% de los residuos es enviado a instalaciones con menos de cinco años de vida útil restante, lo que aumenta la preocupación por la saturación futura de los espacios de disposición.
El informe, encargado por la Asociación Chilena de Municipalidades a la empresa se gestión ambiental Kiklos y dado a conocer hace pocos días, subraya que la falta de infraestructura adecuada para la gestión de residuos es un obstáculo significativo.
- En promedio, el 73% del presupuesto destinado a la gestión de residuos se destina a la logística de transporte. Esto se traduce en un gasto anual de alrededor de 475 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 10% del gasto municipal total. En algunas comunas, como Ancud, los residuos deben ser transportados a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que aumenta considerablemente los costos operativos y la huella de carbono de la gestión de residuos.
En cuanto al reciclaje, los resultados son igualmente complejos. De las 7.946.397 toneladas de residuos recolectadas en 2023, solo el 1,7% se destinó a la valorización efectiva.
- Los materiales más reciclados fueron vidrio (64,8%) y cartón (21,7%), mientras que otros materiales, como plástico y metal, tienen tasas de reciclaje considerablemente más bajas. A nivel nacional, la cobertura de reciclaje es dispar entre las regiones. Mientras la Región Metropolitana alcanzó una tasa de reciclaje de 6,5 kg por persona, regiones como Tarapacá apenas reciclan 0,0 kg per cápita.
La infraestructura para la gestión de residuos, como los puntos verdes y limpios, también es insuficiente. En 2023, Chile contó con 11.116 puntos verdes y 343 puntos limpios, pero muchas regiones, como Magallanes, tienen una infraestructura mínima o nula. La falta de centros de acopio adecuados y plantas de reciclaje dificulta aún más la recuperación de materiales y contribuye a la acumulación de residuos en vertederos. En la Región Metropolitana, por ejemplo, existen 2.595 puntos verdes, pero solo 91 puntos limpios, lo que refleja la necesidad urgente de más infraestructura dedicada al reciclaje.
- El estudio también menciona la presencia de 3.941 microbasurales identificados por 299 comunas, con la Región Metropolitana registrando el mayor número de estos focos de contaminación (1.307). Estos microbasurales no solo afectan la calidad del paisaje, sino que también representan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, ya que suelen estar ubicados en áreas no controladas.
En cuanto a la innovación en la gestión de residuos, algunas comunas están comenzando a implementar tecnologías para mejorar la recolección y recuperación. Sin embargo, la adopción de estas innovaciones aún es limitada. Solo un 31,5% de los residuos reciclables se recolecta mediante sistemas casa a casa, mientras que el 66% se recoge a través de puntos limpios o verdes. Esto indica que, aunque hay esfuerzos por mejorar la logística de reciclaje, aún persisten grandes brechas en la cobertura y eficiencia de los sistemas existentes.
En este contexto, el informe concluye que es urgente mejorar la infraestructura para la gestión de residuos en Chile, así como establecer políticas públicas más robustas para incentivar el reciclaje y la valorización de materiales.
Punto aparte es lo que puede concluirse de todos estos datos: que se requiere de una mayor inversión en educación ambiental y en la participación ciudadana, con el fin de cambiar la cultura de la disposición de residuos y fomentar la economía circular en el país.
Sin una solución integral a estos problemas, continuaremos –como dijimos al inicio– escondiendo la basura debajo de la alfombra.
H2V en Magallanes: entre el incentivo tributario y las miles de observaciones ciudadanas

En materia energética, Chile –proporcionalmente al tamaño del país– se ha convertido en líder regional. Eso hoy nadie lo discute, y por esa razón es que se ha intensificado su apuesta por la transición energética con un proyecto de ley que busca consolidar al país como líder en la producción de hidrógeno verde.
Este proyecto –dado a conocer recientemente por el Gobierno– contempla un crédito tributario de hasta US$ 2.800 millones para las empresas que adquieran hidrógeno verde o sus derivados, articulándose con un marco tributario especial para Magallanes, una región clave en la producción de este recurso energético. A través de incentivos fiscales y un plan de producción limpia, el Gobierno busca asegurar la sostenibilidad del sector, mientras fomenta el desarrollo económico de la región.
Una pieza fundamental de este impulso hacia el hidrógeno verde es el Acuerdo de Producción Limpia (APL) en Magallanes, que fue comentando hace pocos días por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en una columna de opinión publicada en El Mostrador.
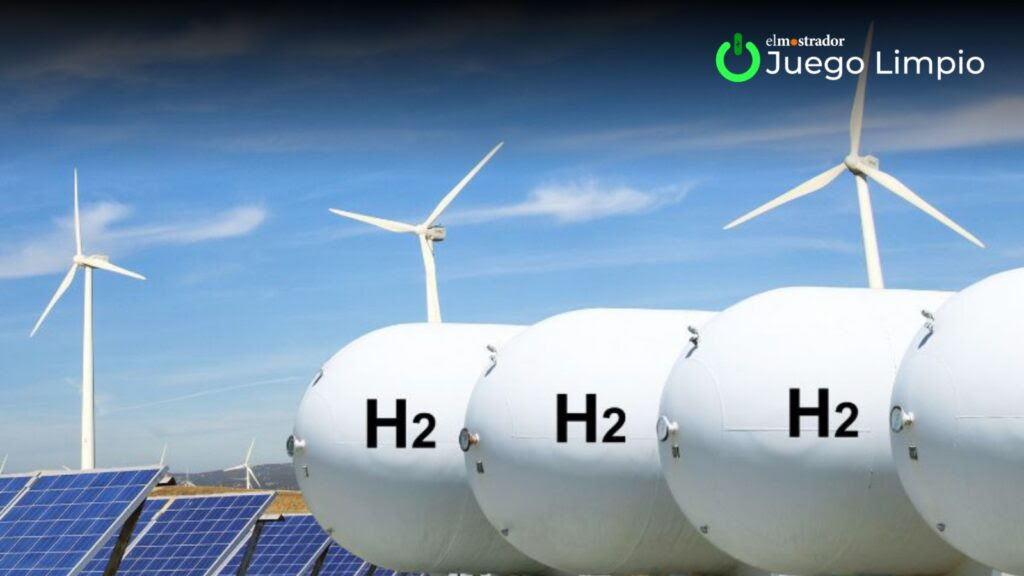
En dicha columna, la ministra contaba que en su reciente visita a Punta Arenas destacó la importancia de desarrollar la industria sin comprometer el patrimonio natural de la región. Magallanes, con su potencial eólico único, tiene la oportunidad de convertirse en un líder mundial en la producción de hidrógeno verde, pero Rojas subrayó que este crecimiento debe realizarse de manera responsable y respetuosa con la biodiversidad local, protegiendo especies en peligro como el canquén colorado y el chorlo de Magallanes.
El modelo de desarrollo sostenible que promueve este acuerdo –sostuvo la secretaria de Estado– podría servir de ejemplo no solo para la industria del hidrógeno verde, sino también para la minería del litio en el norte de Chile, donde se están implementando medidas de protección ambiental similares.
Pese al impulso que ha dado el Gobierno a esta industria, el proyecto H2 Magallanes –uno de los megaproyectos industriales más grandes de América Latina– ha desatado más 1.900 observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación ambiental, siendo un cuestionamiento histórico en la Región de Magallanes.
La iniciativa, impulsada por las empresas Total Eren y TEG Chile, busca instalar más de 600 aerogeneradores, una planta industrial de amoníaco, un puerto, una desaladora y cinco data centers en una de las regiones de más baja densidad poblacional de la Patagonia.
Las principales preocupaciones giraron en torno a los impactos directos que tendrá el proyecto sobre la comunidad local. Se advirtió que la llegada de hasta 10 mil trabajadores a una comuna con menos de 500 habitantes generaría una presión demográfica insostenible, lo que afectará a los ya colapsados servicios de salud, vivienda, educación y agua potable.
Además, se teme que el proyecto provoque un aumento en el costo de vida regional, con un alza en los arriendos y una mayor presión sobre la conectividad vial, especialmente en rutas clave como la CH-255 y la Ruta 9.
Además de los impactos sociales, las observaciones han reparado en la falta de información sobre especies clave como la orca tipo D, el pingüino rey y la ballena sei, así como deficiencias en el análisis de flora, humedales y ecosistemas marinos.
También se critica la subestimación de impactos, especialmente en lo que respecta a los efectos acumulativos de otros megaproyectos de hidrógeno en la región y el cambio climático. La cercanía del proyecto a áreas protegidas de relevancia internacional, como el Parque Nacional Pali Aike y los Monumentos Naturales Los Pingüinos y Pingüino Rey, requiere –de acuerdo con lo expuesto en el proceso de participación ciudadana– una evaluación más rigurosa de los impactos sobre la biodiversidad local. Además, se ha señalado la falta de un plan integral de gestión de residuos y la preocupación por la planta desaladora y su posible afectación a la biota marina, debido a la descarga de salmuera.
Con estos cuestionamientos sobre la mesa, el futuro del H2 Magallanes –y de otros proyectos similares– dependerá de la capacidad de las autoridades, las empresas involucradas y de la comunidad, para llevar adelante un proceso de evaluación ejemplar que permita el indispensable avance en la transición energética, así como una adecuada protección ambiental de estos ecosistemas australes frágiles y únicos.
A 20 años del devastador huracán Katrina: lecciones para el futuro

El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina tocó tierra en la costa del Golfo de Mississippi, en Estados Unidos, desatando una tragedia de magnitudes históricas. Con vientos que alcanzaron los 280 km/h y una fuerza devastadora, se convirtió en uno de los desastres naturales más mortales y costosos de la historia reciente, dejando más de 1.800 personas muertas y a cerca de 1 millón desplazadas.
Difícil de olvidar cómo los diques de Nueva Orleans cedieron, sumergiendo el 80% de la ciudad bajo el agua. Las pérdidas económicas ascendieron a más de US$ 160 mil millones
- Katrina, sin embargo, no solo fue una tragedia climática. También reveló profundas desigualdades sociales y raciales. Las comunidades afroamericanas y de bajos ingresos fueron las más golpeadas, enfrentando la falta de seguros contra inundaciones y de recursos para la reconstrucción. El desplazamiento forzoso alteró de manera significativa la demografía de Nueva Orleans, reduciendo drásticamente su población negra y modificando para siempre la composición social de la ciudad.
Hoy, dos décadas después de esa devastación, los avances científicos ofrecen una nueva perspectiva sobre el impacto del cambio climático en el huracán Katrina. Según un informe reciente de Climate Central, el calentamiento global tuvo una influencia directa en la intensidad de la tormenta.
- En 2005, las aguas del Golfo de México, por donde pasó Katrina, se encontraban, en promedio, 0,9 °C más calientes que en años previos, una variación atribuida al cambio climático. Esta alteración en las temperaturas oceánicas hizo que las condiciones necesarias para la formación de una tormenta de categoría 5 fueran hasta 18 veces más probables.
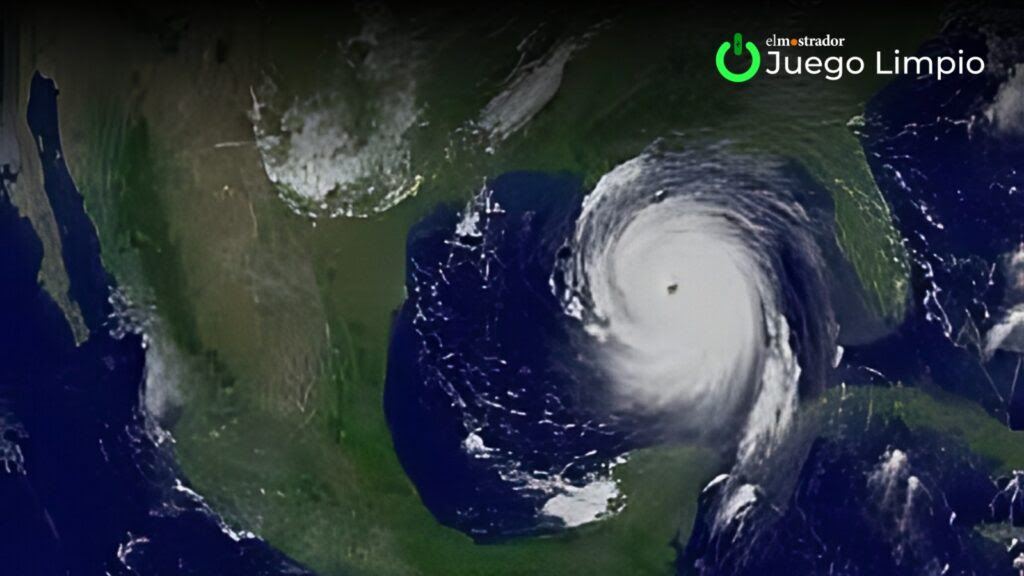
Además, cada décima de grado de aumento en la temperatura del océano incrementa tanto la probabilidad de huracanes más intensos como el riesgo de un mayor aumento del nivel del mar, lo que agrava aún más el impacto de fenómenos meteorológicos de esta magnitud.
En el estudio el Dr. Daniel Gilford, meteorólogo y científico del clima de Climate Central, sostuvo que “ya en 2005 el cambio climático influía en los huracanes del Atlántico y sus impactos. Si Katrina se hubiera formado con el clima actual, probablemente habría sido aún más potente”, advirtió.
- Para evaluar esta influencia, Climate Central utilizó el Índice de Cambio Climático: Ciclones Tropicales (Tropical Cyclone CSI), que cuantifica cómo el calentamiento de los océanos y el cambio climático han afectado la intensidad de tormentas como Katrina.
- Este sistema se apoya en el Índice de Cambio Climático: Océano (CSI Océano), que calcula cómo el cambio climático ha influido en la temperatura diaria de la superficie del mar en diferentes puntos de los océanos del mundo, destacando la relación directa entre el calentamiento de estos y la formación de tormentas más intensas.
Lo interesante de este análisis no es solo que nos lleva a reflexionar sobre el pasado, sino que también entrega advertencias claras sobre el futuro. Las proyecciones indican que, para 2025, las temperaturas oceánicas serán incluso más altas que en 2005, lo que podría generar tormentas incluso más destructivas. Cada décima de grado de aumento en la temperatura del océano incrementa el riesgo de huracanes más fuertes y de un mayor aumento en el nivel del mar.
La temperatura global ha aumentado en promedio 1,3 °C desde la era preindustrial y 0,5 °C solo en los últimos 25 años, lo que ha ampliado la capacidad para identificar las señales del cambio climático en tormentas como Katrina.
En este contexto, los expertos llaman a la acción para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a los cambios que ya estamos viviendo.
Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.
Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.





