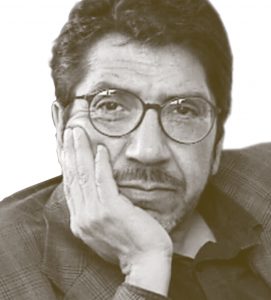Opinión
Archivo
Opinión
Archivo
Likes, votos y vacío
Más que una derecha articulada, el PDG representa un síntoma de época, la de una política sin convicciones, pero con seguidores; sin ideas, pero con algoritmos; sin proyecto, pero con pauta diaria en redes.
Es difícil encontrar un caso más singular en la política reciente que el de Franco Parisi. Residente en Estados Unidos desde hace años, con órdenes de arraigo, causas judiciales por pensión alimenticia y denuncias de acoso sexual, Parisi no pisó suelo chileno en toda su campaña presidencial de 2021. Y, sin embargo, obtuvo el tercer lugar con casi 900 mil votos y hoy, según encuestas, figura cuarto en intención presidencial para 2025. Un candidato ausente, sin estructura territorial, sin contacto físico con sus bases, pero con una audiencia cautiva desde YouTube y redes sociales. No es magia, es populismo digital made in Chile y merece un análisis más profundo que el simple asombro.
Lo más llamativo no es solo su vigencia desde el extranjero, sino la velocidad con que el Partido de la Gente (PDG), creado a su medida, pasó de la euforia al colapso interno. En 2021 irrumpió con fuerza, logrando seis diputados y una votación inesperada, sobre todo en zonas periféricas del país. Sin embargo, la parábola ascendente fue breve: todos sus parlamentarios abandonaron el partido, denunciando amenazas, falta de transparencia y autoritarismo. Hoy, el PDG sobrevive más como canal de internet que como fuerza política orgánica.
Pese a ello, no se trata de un fenómeno irrelevante. De hecho, Parisi encarna hasta ahora el experimento populista más exitoso del país. Su discurso directo, la promesa de un “Gobierno ciudadano” y la estética informal conectaron con una ciudadanía hastiada de políticos y partidos tradicionales. Allí donde la política no llegaba, entró Parisi con una conexión emocional y una narrativa de víctima del sistema. En este nuevo terreno bastan los likes, los videos en streaming y una retórica de buenos contra malos, gente versus elite, para levantar una candidatura. Y atención: no es el único político que recurre a este recurso primario, en Chile y afuera –basta echar una mirada al otro lado de los Andes–.
Aunque el PDG no se reconoce a sí mismo como parte de la derecha tradicional, basta revisar su trayectoria para situarlo en esa órbita. Parte de sus votantes apoyó a Kast en la segunda vuelta de 2021, y sus propuestas –Estado reducido, menos impuestos, desconfianza en el Estado empresario– lo sitúan claramente en una centroderecha antiestablishment. A diferencia de la derecha clásica, sin embargo, esta es una derecha plebeya, sin élites ni apellidos, pero con una fuerte carga individualista y desreguladora.
Más que un cuerpo doctrinario o una línea programática coherente, el PDG opera sobre una constelación de intuiciones compartidas: una visión empresarial de la sociedad, donde el ciudadano ideal es emprendedor, autovalente, competitivo y desconfiado del Estado. En vez de articular demandas colectivas o proyectos comunitarios, su discurso promueve una ética de superación individual, a menudo teñida de resentimiento frente a quienes “viven del sistema”. Hay, en su imaginario, una especie de economía moral del esfuerzo, donde los impuestos son castigos y el mérito una propiedad casi espiritual.
A ello se suma una moralina básica y superficial, que condena a los políticos por corruptos, pero exonera las propias faltas con discursos de victimización o autosuficiencia. Esa doble vara permite levantar el dedo sin rendir cuentas, en nombre de una pureza que nunca se pone a prueba. Este repertorio conecta con una cierta sensibilidad contemporánea, desencantada, pragmática, refractaria a los grandes relatos y profundamente escéptica de todo lo que huela a ideología o militancia.
Más que una derecha articulada, el PDG representa un síntoma de época, la de una política sin convicciones, pero con seguidores; sin ideas, pero con algoritmos; sin proyecto, pero con pauta diaria en redes.
Aquí aparece otra paradoja: Parisi dice no creer en los partidos, pero encabeza uno. El PDG es un antipartido que, sin embargo, recibe financiamiento fiscal (cuando sus balances son aprobados), postula candidatos y tiene estructura legal en varias regiones. No hay ideología sólida, pero hay una figura central y una maquinaria electoral mínima. Funciona como una empresa política sin plan de desarrollo, lo justo para captar votos, entrar al sistema y luego desentenderse de las ideas precedentes.
Entonces, ¿qué es exactamente el PDG? No es un partido en el sentido tradicional, ni tampoco un movimiento social. Es un vehículo electoral articulado en torno a una figura más digital que física, que recoge el voto castigo y lo convierte en representación momentánea. Su base es volátil, emocional, no construye comunidad política, pero logra una conexión simbólica poderosa con sectores que se sienten fuera del estatus nacional. Esa fragilidad se refleja en números: en lo que va de 2025, el Servel ha registrado más de 3.800 renuncias a la militancia del PDG, y su padrón cayó de los 48 mil de 2021 a menos de 37 mil afiliados… La pérdida sostenida de militantes es otro síntoma del carácter efímero de este tipo de fenómenos.
Franco Parisi, en este sentido, no es solo un personaje excéntrico, sino un fenómeno digno de estudio en ciencias políticas. Su ascenso responde, más que a sus méritos, a las carencias del sistema político chileno. Representa la emergencia de un liderazgo que no necesita confrontar ideas, ni debatir, ni pisar el territorio. Basta con narrarse como víctima del sistema, hablar “como la gente” y encarnar el enojo. Pero ese liderazgo tiene un techo, porque no controla fuerzas parlamentarias, no articula pactos –hasta ahora, no sabemos qué pasará en la segunda vuelta–, no tiene proyecto de país.
Por eso, no extraña que el PDG se haya convertido en un polo de atracción para figuras a la deriva o con ambiciones personales. El reciente caso de Pamela Jiles, quien mantiene que va a postular al Senado por este partido, junto a su pareja, como candidato a diputado, es ilustrativo. No se trata de afinidades programáticas, sino de cálculo y supervivencia; el PDG funciona como salvavidas para quienes buscan plataforma sin someterse a estructuras partidarias exigentes.
Ahora bien, aunque Parisi logre mantener su votación histórica en la primera vuelta, difícilmente podrá incidir de manera ordenada en una segunda. Sus votantes no responden a directivas orgánicas, sino a impulsos momentáneos. Todo reposa en su figura de liderazgo digital y, más allá de ella, hay vacío. Incluso cuando ha intentado llamar a votar por un candidato, su capacidad de ordenar es mínima.
Así sucedió en 2021: en esa ocasión, Parisi invitó a sus adherentes a respaldar a José Antonio Kast en la segunda vuelta, basándose en una consulta interna en la que más del 60 % de su base manifestó esa preferencia. Sin embargo, el llamado resultó poco más que simbólico, visto el resultado final de Kast. A diferencia de un líder con control partidario consolidado, Parisi no pudo traducir ese respaldo en un voto cohesionador. Muchos de sus votantes actuaron de forma independiente, ignorando su mensaje, lo que evidencia que su influencia organizacional es débil y su retórica difícilmente se traduce en disciplina electoral real. En resumen, el gesto existió, pero sin músculo político ni capacidad de arrastre.
Lo preocupante es que este tipo de fenómenos prospera al calor del descrédito de la buena política. La persistencia de figuras como Parisi dice más sobre nuestras instituciones políticas que sobre él mismo. Se parece mucho al qualunquismo italiano de los años 40, liderado por Guglielmo Giannini, quien desde la revista L’Uomo Qualunque (El Hombre Común) levantó un movimiento antipolítico basado en la consigna “¡Abajo todos!”.
Logró representación parlamentaria, descolocó al sistema tradicional, pero no duró y se disolvió en su propio vacío. El PDG, con su fuga de militantes, su inestabilidad interna y su dependencia de una figura a ratos presente, parece recorrer el mismo camino.
Esa comparación no es casual. Ambos fenómenos nacen de la desafección, avanzan sobre el descrédito de la clase política y mueren cuando se les exige construir algo más que descontento. La diferencia entre un liderazgo fugaz y uno transformador radica justamente en su capacidad de articular propuestas, asumir responsabilidades con eficacia gubernamental y generar cohesión política y también cultural. El PDG –como antes L’Uomo Qualunque– prospera en los espacios vacíos que dejan los partidos tradicionales cuando abandonan su tarea formativa y ceden a la lógica del moderno y liviano marketing político.
Si la política chilena no recupera su vocación ética, pedagógica y republicana, habrá cada vez más Parisis y cada vez menos ciudadanía informada y deliberante. No basta con denunciar el populismo digital desde la superioridad moral o del tecnocratismo, se requiere reconstruir la confianza desde abajo, cultivar espacios de diálogo real, formar nuevos liderazgos con convicciones democráticas claras.
Una medida ineludible sería reinvertir en educación y cultura cívica desde la temprana escuela, no como asignatura ornamental, sino como eje transversal de formación ciudadana. Al mismo tiempo, los partidos deberían abrirse a procesos genuinos de elaboración de ideas y renovación ética si quieren recuperar su legitimidad y no quedar convertidos en cascarones vacíos frente a las próximas oleadas de indignación. Por cierto, la política no muere con los Parisi, pero sí se degrada cuando se encierra en sus burbujas y ya no tiene palabras ni gestos capaces de convocar al bien común.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.