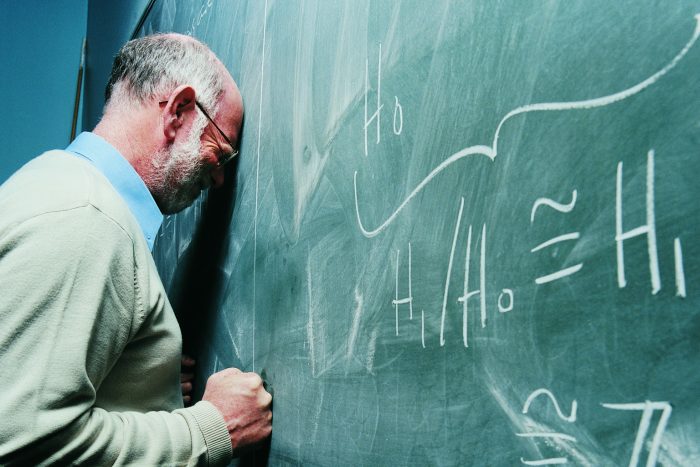 Opinión
Imagen referencial
Opinión
Imagen referencial
La ira de los iguales
Reconstruir la empatía perdida, sanar la distancia entre los que mandan y los que viven, entre las élites que diseñan y la gente que habita el país real.
Hay una ira que recorre Chile. No siempre se grita, pero se siente. Está en los pasillos de los hospitales, en los paraderos al final del día, en los funcionarios que cumplen sin reconocimiento, en las mujeres mayores que esperan una atención que nunca llega. Es una ira contenida, densa, acumulada. No es solo política ni económica: es moral y emocional. Es la ira de los iguales.
Durante años nos dijeron que el crecimiento, la educación y el consumo bastarían para construir un país mejor. Pero el malestar que habita el alma chilena demuestra que la desigualdad no se mide solo en dinero, sino en el modo en que nos miramos, en cuánto nos reconocemos como parte de este.
El filósofo Martin Hartmann lo explica con claridad: la desigualdad no solo genera brechas materiales, sino brechas de empatía. Cuando los de arriba dejan de imaginar cómo viven los de abajo, cómo envejecen, cómo se endeudan, cómo esperan, se rompe el lazo democrático. La gente no solo exige más ingresos o mejores servicios: exige respeto, trato, voz. Exige ser vista como igual.
Hartmann llama a eso la dimensión emocional de la desigualdad. Su tesis es inquietante: incluso si se logra cierta redistribución económica, la herida no sana si persiste la sensación de no ser reconocido, de no tener lugar en la conversación pública. Esa falta de reconocimiento, esa distancia simbólica entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias, es lo que en Chile se siente como desprecio. Y el desprecio, como recuerda el sociólogo François Dubet, es la emoción colectiva que define nuestro tiempo.
Dubet habla de una “competencia de desprecios”: todos se sienten despreciados y, para defenderse, terminan despreciando a otros. Los poderosos desprecian a los pobres, los urbanos a los rurales, las clases medias a los beneficiarios de ayudas sociales, y estos a su vez a los migrantes o a los políticos. Ya no se trata de una lucha entre clases, sino de una cadena de humillaciones recíprocas. Y en medio de esa red de desprecios, la ira se vuelve el único lenguaje que parece entendido. No es una ira vacía. Es el modo en que la sociedad expresa una demanda profunda de reconocimiento y dignidad.
Como diría Dubet, vivimos en una era en que el mérito se ha convertido en una trampa emocional: si triunfas, temes perderlo; si fracasas, te culpas. Hemos pasado de una sociedad de clases a una sociedad de fracasos personales, y eso genera una violencia meritocrática que se traduce en frustración, resentimiento y rabia. Por eso la ira chilena no se apaga con bonos ni con tecnicismos. No busca caridad ni disculpas. Busca restituir la igualdad de trato, la igualdad de respeto, la igualdad de escucha.
Esa es la lección que Hartmann y Dubet nos ofrecen desde Europa: la redistribución sin reconocimiento no basta, y la igualdad sin respeto se vuelve estéril. Chile no necesita solo justicia social. Necesita justicia emocional: reconstruir la empatía perdida, sanar la distancia entre los que mandan y los que viven, entre las élites que diseñan y la gente que habita el país real. Porque cuando una sociedad deja de respetarse a sí misma, la democracia se vacía de sentido.
Quizás la tarea más urgente no sea contener la ira, sino escucharla. No con miedo, sino con comprensión. Porque detrás de ella hay algo profundamente humano: el deseo de ser tratados como iguales. Y lo contrario de la ira no es la calma ni el silencio. Lo contrario de la ira —esa que atraviesa nuestras calles y nuestras biografías— es el respeto.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



