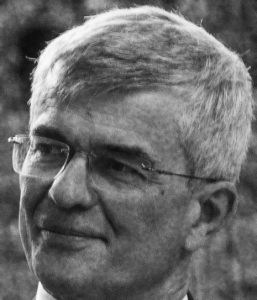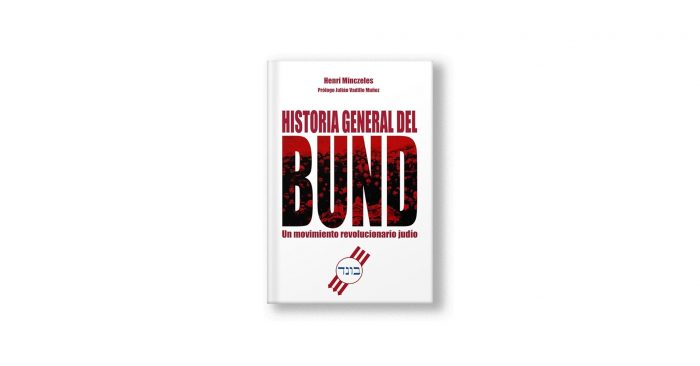 Opinión
Opinión
El BUND, el sionismo y las minorías nacionales
El BUND consideraba que el hecho cultural mayor del pueblo judío era esa capacidad de asumir su lugar en sociedades donde permanecían en forma minoritaria, pero unidos por raíces comunes milenarias, aceptando el hecho de que no estuvieran necesariamente vinculadas a un territorio.
Hay que celebrar la publicación en español del libro de Henri Minczeles, Historia general del BUND. Un movimiento revolucionario judío, Ediciones La Tormenta, 2025. Además de ser una fuerte obra de historia sobre una realidad política poco conocida y sin embargo esencial en la memoria del pueblo judío, es una reflexión sobre la posibilidad de coexistencia de poblaciones de diferentes culturas, incluso judía, bajo un mismo techo nacional.
Los zares de Rusia, para dar contexto, habían confinado a la población judía en un territorio llamado Zona de Residencia, que era esencialmente el de las tierras que habían conquistado tras su dominio sobre Polonia-Lituania, acabada en 1795. Este territorio se extendía del Báltico al Mar Negro, aproximadamente el lugar que describe el historiador Timothy Snyder en su libro Tierras de sangre, esto para anticipar por más de un siglo la tragedia que seguiría. Hacia finales del siglo XIX, esta población contaba con cerca de 5 millones, es decir, el 12% del total, pero mucho más en ciertos lugares.
Sus condiciones de vida eran difíciles, enfrentando el antisemitismo, una discriminación fiscal escandalosa (impuestos duplicados con respecto a otros ciudadanos), la prohibición de movilidad en el territorio y de ejercer ciertos oficios, como agricultores o funcionarios. Muchos se veían reducidos a condiciones de miseria e inseguridad, marcadas por pogromos asesinos, especialmente a partir de 1881 tras el asesinato del zar Alejandro II, que marcó el fin de un período de liberalización del régimen zarista.
Dos vías de salida
De ahí nacieron dos tendencias políticas opuestas, tres incluso, si incluimos esa parte de la población judía bajo estricta influencia religiosa y en conflicto con las dos primeras. La primera, el movimiento sionista, proponía la partida. Los judíos eran oprimidos porque no disponían de representación política. Mejor abandonar un país que los oprimía y encontrar un lugar donde fuera posible construir un proyecto nacional, alejando para siempre el riesgo de opresión por una mayoría no judía. Después de largos debates, la tierra de Palestina, con sus profundas resonancias históricas y religiosas, fue el lugar designado.
Este proyecto tuvo dificultades para imponerse al principio, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, pues Palestina ya estaba poblada y bajo la autoridad del imperio otomano y luego del británico. Además, muchos judíos decididos a emigrar preferían en definitiva instalarse en Estados Unidos o en Europa Occidental que vestir el traje de colono en esa tierra mal conocida.
El segundo movimiento tomó una forma política abierta en 1897 con la Organización Socialdemócrata de los Trabajadores Judíos, el BUND. Se trataba del primer partido político a la vez judío, socialista y laico. Como en el caso de la corriente sionista, personalidades de gran envergadura lo animaron. Nacido en total clandestinidad, se convirtió en uno de los principales partidos de izquierda bajo el reinado de Nicolás II, entre la revolución de 1905 y la Primera Guerra Mundial, y luego en la nueva Polonia del período de entreguerras. Se reclamaba como parte del marxismo, como era el caso de casi todos los partidos socialistas de la época, pero rechazó violentamente la variante leninista que iba a dominar progresivamente.
Su proyecto político era, ante todo, la integración democrática de la población judía en sus países de pertenencia, lo que significaba la igualdad cívica, cierto grado de autonomía política y la promoción de la cultura judía, incluyendo su lengua, el yiddish. No había que huir, había que imponerse por resistencia, por organización colectiva, luego por conquista democrática cuando esto fue tímidamente permitido. La consigna era: “¡Estamos aquí desde hace ocho siglos, este también es nuestro país!”.
El BUND consideraba que el hecho cultural mayor del pueblo judío era esa capacidad de asumir su lugar en sociedades donde permanecían en forma minoritaria, pero unidos por raíces comunes milenarias, aceptando el hecho de que no estuvieran necesariamente vinculadas a un territorio. Un espíritu de diáspora, ese era el término que se retenía. Algunos dentro del BUND decían incluso “nacionalismo diaspórico”, palabra torpe porque evocaba una forma de separatismo político.
Era, en efecto, difícil imaginar que la representación política tomara –por ejemplo– la forma de un parlamento separado, sin provocar un fuerte rechazo de la población mayoritaria (dispersa ella misma en la Rusia de la época por sus múltiples nacionalidades), aunque la dispersión extrema de los judíos en el territorio hacía imposible la idea y, por tanto, la amenaza para la mayoría, de una secesión geográfica.
La historia, en toda su tragedia, decidió. El BUND, y con él el proyecto de emancipación del pueblo judío dentro de sus comunidades políticas, fue aplastado allí tanto por el comunismo de Lenin y Stalin como sobre todo por el nazismo. Al mismo tiempo que el fin del BUND, fue la casi desaparición humana y cultural del mundo judío en los países de Europa del Este. El sionismo fue el ganador y sería en Israel, con todas las dificultades que conlleva esta noción de Estado judío, si debe permanecer para siempre judío y a la vez democrático.
De cierta manera, el bundismo, o diasporismo, se mantuvo, principalmente en Europa Occidental luego en Estados Unidos. La población judía conservaba su apego a una cultura prestigiosa y a su tradición de transmitirla fielmente entre generaciones. Había sido largamente confinada por el antisemitismo a profesiones de intermediarios (comercio, finanzas…), pero estas le aportaban a cambio experticia sofisticada y la capacidad de construir redes de confianza.
Fuerte de estos activos cuando se levantó un poco la tapa de la opresión a partir del siglo XIX, esta población pudo rápidamente tener éxito en las profesiones de prestigio y hacerse lugar entre las élites nacionales. Es un hecho evidente hoy. Esto, manteniendo un vínculo afectivo fuerte con Israel, la otra rama de la emancipación política de los judíos.
¿Exit o Voice?
Este modelo de integración tiene un valor universal. Consiste en mezclarse estrechamente con la comunidad nacional, preservando al mismo tiempo sus rasgos culturales y “nacionales” propios. Es el caso exitoso de los canadienses franceses; es el caso, aún en evolución, de los mapuches en Chile; es el caso, aún en fracaso hoy, de los kurdos, pueblo repartido entre cuatro países.
Pero por un retorno irónico, es el caso hoy en la tierra de Israel/Palestina. ¿Quién no se sorprende por el hecho de que Cisjordania sea una tierra de conquista para el ejército israelí que la ocupa desde hace más de 50 años (y Gaza por intermitencia)? El estatus inferior y su opresión son evidentes. Es como una réplica, en tierra de Palestina, de la Zona de Residencia que conocía la Rusia zarista.
Así, el dilema político de los palestinos es el que conocían antaño las poblaciones judías de Rusia. Exit o Voice, como decía Albert Hirschman. Sea la emigración, lo que alientan abiertamente ciertos medios políticos israelíes; sea subir penosamente los escalones del acceso a la ciudadanía plena y entera; ya sea en un Estado separado o en el formato inédito e impreciso de un Estado único, extendiendo a todos la expresión democrática de la que ya gozan ampliamente los palestinos de nacionalidad israelí.
He aquí, entre muchas otras pistas abiertas, el tipo de reflexión que suscita el libro de Minczeles.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.