Cuenta regresiva: de la economía verde al bloqueo de la acción climática
¡Hola! A semanas de la COP30 en Belém, en Juego Limpio hemos sentido la necesidad de volver a lo esencial: conversar –con calma, pero con urgencia– sobre el rumbo de nuestra acción climática en América Latina. Esta edición especial de Juego Limpio nace de esas conversaciones. Dos de ellas, en particular, “rascan donde pica”, parafraseando a Eduardo Galeano: Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se refiere a la dimensión económica de la crisis climática, y el ecólogo Jaime Hurtubia, autor del provocador libro Poder, clima y negociación: el bloqueo a la acción climática global, posa su atención en cómo el poder bloquea la acción climática.
Con Montalvo hablamos de la crisis sin eufemismos: “No es un problema ambiental, sino fundamentalmente económico”, me dijo. Su frase resume una verdad incómoda: la crisis climática es, ante todo, una distorsión del mercado global, un fallo sistémico que no cobra a los emisores los costos de sus impactos. Por eso –argumenta con claridad– las soluciones deben ser económicas: impuestos al carbono, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, canjes de deuda por naturaleza, financiamiento verde y azul.
CAF, bajo su liderazgo en la gerencia de Acción Climática, ha canalizado más del 40% de su cartera hacia proyectos sostenibles, apostando por un modelo que vincula bienestar y transformación estructural. Su mirada, de cara a la COP30, es tan pragmática como esperanzadora: “La acción climática es acción para la vida”.
En contraste, Hurtubia me llevó a otro terreno: el del retardacionismo climático, esa nueva forma de negacionismo disfrazado de sensatez que busca demorar la acción, no negarla. En nuestras conversaciones, Jaime Hurtubia describe cómo los lobbies de la industria fósil han mutado su discurso: ya no dicen que el cambio climático no existe, sino que “hay que esperar”, “transitar lentamente”, “no poner en riesgo la economía”.
Con su tono lúcido y crítico, advierte que este bloqueo elegante –respaldado por corporaciones, gobiernos y think tanks conservadores– es hoy el mayor obstáculo para la acción climática global. “Ya no se trata de convencer a los escépticos, sino de vencer a los retardacionistas”, me dijo con la serenidad de quien conoce de cerca las negociaciones de las COP.
- Mientras tanto, en Chile, el silencio político retumba. Ninguno de los ocho candidatos presidenciales ha presentado una estrategia integral para enfrentar la crisis climática o proteger la biodiversidad. Los programas repiten eslóganes vacíos sobre “transición energética” sin explicar cómo, ni con qué recursos. Es, quizás, el vacío más alarmante del actual proceso electoral: un país vulnerable, azotado por incendios, inundaciones y sequías, que no habla del clima.
- En nuestras Breves medioambientales, destacamos noticias que sí avanzan en la dirección correcta, aunque lejos aún de la velocidad que exige la crisis: Chile celebra la botadura del primer crucero híbrido-eléctrico de América, símbolo de ingeniería sostenible desde Valdivia; una expedición científica internacional, a bordo del buque Sonne, estudia el papel del océano en el clima del norte del país; la industria alimentaria firma su primer Acuerdo de Producción Limpia para reducir desperdicios; y más empresas se suman al Certificado Azul, elevando sus estándares en gestión hídrica.
Son señales alentadoras, sí. Pero la esperanza sin acción es más parecida a una forma de anestesia. En esta edición de Juego Limpio, buscamos justo lo contrario: despertar y recordar que, aunque el tiempo se acorta, aún podemos actuar. Porque –como insistió Alicia Montalvo– la transformación verde no es opcional, es la única vía sensata para seguir adelante.
Y para que eso sea posible –advierte Hurtubia– tampoco hay que ser ingenuos. El poder político obstructivo pasó a ser un factor decisivo en las negociaciones climáticas.
Está hecha la invitación. Abróchense los cinturones que partimos en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!
- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.
Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática de CAF: “El cambio climático es fundamentalmente un problema económico”

En la antesala de la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil, iniciamos en Juego Limpio una serie de conversaciones con líderes clave de América Latina y el Caribe sobre las rutas posibles hacia una acción climática efectiva. En este contexto, comencé un diálogo con Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Desde su perspectiva, el cambio climático no es, en esencia, un problema ambiental, sino profundamente económico.
“Es un problema económico, porque viene de la circunstancia de que se generan estas externalidades globales, como los gases de efecto invernadero, que tienen la peculiaridad de que se generan en un lugar determinado, pero afectan a todo el planeta con independencia de la proximidad a esa emisión”, me explicó con claridad. Esta disociación entre los emisores y quienes padecen los impactos ha permitido que el costo de las emisiones no sea asumido por quienes las generan. En palabras de Montalvo: “Esa condición económica de una externalidad sobre la que no se paga afecta a todo el planeta por igual”.
De esta falla de mercado –dice– deriva la necesidad urgente de utilizar instrumentos económicos: impuestos al carbono, eliminación de subsidios perversos y mecanismos como los mercados de carbono. No se trata, afirma, de una cuestión moral, sino de una incoherencia estructural: “En realidad es un problema fundamentalmente económico y que se genera por un error en las señales de precios y por una acumulación de gases de efecto invernadero que tiene un impacto sobre el clima, pero no es en sí mismo un problema ambiental”.
La visión de Montalvo encaja en una estrategia que CAF impulsa con determinación: canalizar el financiamiento internacional hacia la transformación verde y azul de las economías regionales. “Los países emisores tienen que apoyar a los países en desarrollo para, primero, hacer frente a los impactos del cambio climático”, enfatiza. Allí entran en juego los bonos verdes, los canjes de deuda por naturaleza y el uso de instrumentos como los Derechos Especiales de Giro, para vincular las necesidades de financiamiento con actividades alineadas con la acción climática.
Cuando le pregunto cómo CAF impulsa la participación del capital privado, Montalvo destaca dos claves: crear condiciones habilitantes para la inversión y dotar al sector privado de certeza. “Un tema clave es la elaboración de taxonomías verdes. Yo creo que esto es una herramienta fundamental, porque permite identificar al sector privado en dónde están invirtiendo y confirmar que estas inversiones realmente cualifican como inversiones verdes”.
- CAF se ha impuesto una meta ambiciosa: que el 40% de su cartera de financiación sea verde. “Ese era un compromiso para el año 2026 y ya lo hemos alcanzado el año pasado”, subraya con orgullo. Atribuye este logro no solo al trabajo del banco, sino también a la creciente demanda de los países miembros por proyectos que impulsan la transición.
En tiempos de inseguridad financiera global, Montalvo cree que las señales claras son la mejor herramienta para asegurar la inversión. “Hay que tener la convicción, nosotros la tenemos, de que la transformación económica verde es buena para la región. No es una opción. No, es realmente necesario”, resalta.
La acción climática, para la gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, no debe concebirse como un sacrificio, sino como una agenda de bienestar. “Estamos hablando de energías menos contaminantes, eficiencia energética, movilidad eléctrica limpia, edificios inteligentes… todos estos temas que están vinculados a la reducción de las emisiones son para mejorar la vida de la gente”.
También destaca el peso del sector agropecuario en las emisiones regionales y defiende una transformación del modelo hacia la agricultura regenerativa. Para ella, “la acción climática es acción para la vida”.
El mar, por supuesto, no queda fuera de la agenda. Con un compromiso de US$ 2.500 millones para economía azul, CAF busca ampliar su impacto en la conservación de ecosistemas marinos, infraestructura portuaria sostenible e innovación en biodiversidad acuática. “La economía azul la entendemos sobre todo como economía oceánica… porque hay más territorio marino que terrestre, si contamos las aguas territoriales de los países”, explica.
También revela cómo CAF está apostando por la cooperación regional en gestión de desastres, con proyectos conjuntos con Chile para la prevención de incendios, por ejemplo, y mediante la participación en el Consenso de Brasilia.
Finalmente, hablamos de la COP30. Para Alicia Montalvo, esta conferencia tiene un valor simbólico y estratégico clave: “El hecho de que esta COP sea en la Amazonía, para nosotros es fundamental, porque se da la señal de la importancia que tienen estos ecosistemas desde todos los puntos de vista como reguladores del clima”.
CAF, además de su presencia institucional, está apoyando la participación de negociadores de países miembros que enfrentan barreras logísticas para llegar a Belém. Porque como me dice Montalvo con firmeza: “Queremos que no sea una COP donde la voz de la región no se escuche… queremos que estén en condiciones adecuadas para defender la posición de la región”.
No hay duda: la perspectiva de CAF será clave para impulsar una mirada que ve al cambio climático como lo que es: una disrupción económica sin precedentes, que exige soluciones estructurales, colaborativas y centradas en el bienestar. Una visión con los pies en la tierra, pero con el foco en el futuro.
- Para leer la entrevista completa a Alicia Montalvo, haz clic AQUÍ.
“La nueva máscara del negacionismo”: ecólogo Jaime Hurtubia y la batalla contra el retardacionismo climático

Con la Conferencia de las Partes (COP) en Belém a la vuelta de la esquina, es innegable que el mundo se vuelca a América Latina para mirar con urgencia la agenda climática. A lo largo de los años y desde antes de Juego Limpio, he cultivado una relación intelectual con el ecólogo Jaime Hurtubia, exasesor principal en política ambiental de las Naciones Unidas. A veces por el contenido de sus columnas, siempre muy bien informadas y oportunas, y otras, por interés profesional o preocupación ética. Recientemente, Jaime publicó el libro Poder, clima y negociación: el bloqueo a la acción climática global. Un libro necesario e inquietante.
He querido compartir con nuestra comunidad de Juego Limpio un extracto de estas conversaciones con motivo de la publicación de su libro, sobre un tema para muchos desconocido y por momentos hasta perturbador: el obstáculo de nuestra era dejó de ser el negacionismo ridículo, para dar paso al debut de una estrategia más peligrosa, más hábil, más disfrazada, es decir, el retardacionismo climático.
“El negacionismo que insistía en que el cambio climático no existía, pasó a ser una respuesta casi ridícula, obsoleta”, dice. Aunque algunos sectores conservadores o ligados a la industria de los combustibles fósiles seguían insistiendo en esas ideas, “en noviembre de 2022 el negacionismo ya no se sustentaba. Los datos científicos eran irrebatibles”. Fue el año más cálido registrado hasta ese momento, con una temperatura global media de 1,2 °C por sobre los niveles preindustriales. Las concentraciones de CO2 superaron las 420 ppm, con un aumento no visto en décadas.
“Pero el negacionismo climático tuvo una mutación muy inteligente para desorientar a los negociadores en las reuniones de las COP climáticas”, advierte Hurtubia.
De la negación al bloqueo elegante
Todo cambió –me dice Hurtubia– en la COP27. Aquel año se consolidó este giro estratégico con la presencia masiva de lobbistas en las conferencias del clima. “Se registraron 636 lobbistas de la industria de combustibles fósiles [en la COP27], superando a los delegados de los 10 países más afectados por el clima y ese número ha seguido aumentando a más de 2.000 en las COP28 y 29”. Fue ahí donde el negacionismo dio paso al retardacionismo, me cuenta. Ya no se niega la ciencia, pero se frenan las decisiones. Se gana tiempo. Se posterga la acción con argumentos en apariencia racionales.
Las frases que utilizan los retardacionistas –explica el ecólogo– son sutiles, pero profundamente tóxicas para la toma de decisiones. Algunas de las más comunes: “La transición energética debe ser lenta para evitar crisis económicas” o “los países en desarrollo deben priorizar su crecimiento antes que el clima”. Argumentos que pueden parecer sensatos, pero que tienen un único propósito: proteger intereses económicos por al menos dos décadas más.
En este punto, lo que se me viene a la cabeza es la endogamia y le pregunto a Jaime si lo que estamos viendo es el resultado de la colusión entre poder político y corporaciones privadas. Hurtubia me señala que, en mucho de esto, ha sido la ultraderecha global la que ha ejecutado el papel de vehículo eficiente para este bloqueo. En otras palabras, han abrazado el retardacionismo como bandera ideológica, me puntualiza. Y luego enumera ejemplos que van desde Donald Trump en EE.UU., hasta Stephen Harper en Canadá, pasando por partidos en Italia, Hungría, Brasil y Chile.
¿Y cuáles han sido los mecanismos para concretarlo? Jaime Hurtubia menciona a medios de comunicación conservadores que desinforman –como el Daily Telegraph en el Reino Unido–, cita presiones empresariales como las de Keidanren en Japón, y de gobiernos que desmontan regulaciones o reimpulsan el carbón, como en Australia o Estados Unidos. El caso de Trump es paradigmático, añade: “Este año, por razones puramente comerciales, está promoviendo volver a la quema del carbón, algo inusitado a esta altura de la crisis”.
Más que una suma de intereses dispersos, Hurtubia ve en este nuevo bloqueo una narrativa política global: “La ciencia del cambio climático debe buscar los medios de hacer más asequibles al gran público los hallazgos presentados en los informes científicos del IPCC, del PNUMA, la OMM, entre otros”. Y agrega: “Tenemos que hacer un gran esfuerzo de traducir los datos de la ciencia climática a un lenguaje que permita usarlos tanto para la formulación de políticas gubernamentales como para la opinión pública y, sobre todo, en las negociaciones internacionales”.
El ecólogo también apunta contra las reglas del propio Acuerdo de París, que operan bajo la llamada “tiranía del consenso”. “La Convención opera, por lo tanto, con un reglamento provisional, sin la Regla 42, lo que al no haber acuerdo unánime permite bloqueos, incluso, por un solo país”. China, India y Arabia Saudita han rechazado permitir votaciones por mayoría calificada, bloqueando decisiones clave.
Sobre alternativas de gobernanza climática global, Hurtubia es claro: “No podemos olvidar lo más básico de toda esta cuestión: el cambio climático es un problema global y requiere, por tanto, una solución global”.
A semanas de que comience la COP30, el panorama descrito por Hurtubia es crudo pero urgente. “La esperanza de que los países cumplan con sus promesas de reducción de emisiones ha perdido sustento. […] Por el contrario, hoy nos enfrentamos a lo peor: ningún Gobierno ha reducido sus emisiones ni siquiera en un 1%, y la mayoría las ha aumentado casi un 2 % o más, anualmente”.
Para Hurtubia, no se trata de rendirse, sino de insistir en que la ciencia, la ciudadanía y la política vuelvan a alinear sus objetivos. Su libro Poder, clima y negociación: el bloqueo a la acción climática global busca ser una herramienta para eso. “La gente tiene el derecho a estar informada que en las COP climáticas se adoptan decisiones que afectarán directamente sus vidas y las de sus descendientes en los próximos años y décadas”, recalca. Porque, como advierte, “vamos directo al colapso climático”.
- Su llamado es claro: repolitizar el clima, pero no desde el miedo, sino desde la responsabilidad colectiva. “El Acuerdo de París no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. No hay plan B. Y si lo dejamos morir, lo que viene después será mucho peor”, concluye.
Para leer la entrevista completa a Jaime Hurtubia, haz clic AQUÍ.
El silencio político que grita: candidatos presidenciales omiten hablar de clima y medio ambiente

A pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, hay un tema que brilla por su ausencia en los programas, los debates y las franjas: el medio ambiente y la crisis climática y de biodiversidad. Siendo Chile un país vulnerable en materia climática y en el que hemos sufrido incendios devastadores, inundaciones sin precedentes, crisis hídricas y conflictos socioambientales que se multiplican desde Quintero hasta la Patagonia, resulta alarmante que el cambio climático no forme parte sustantiva del debate político. Ni una estrategia integral, ni una visión de largo plazo. Solo silencios o frases sueltas que, en el mejor de los casos, mencionan la “transición energética” o la “innovación verde”, sin explicar cómo se implementarán o con qué recursos.
De acuerdo con un reciente informe de la ONG Uno.Cinco y que ha difundido Greenpeace, ninguno de los ocho programas presidenciales ofrece una estrategia coherente frente a la crisis climática. Algunos, como los de Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls, presentan marcos más consistentes, pero siguen siendo parciales: carecen de propuestas robustas sobre biodiversidad, financiamiento o participación ciudadana. Otros, como los de Jeannette Jara y Franco Parisi, remiten la discusión a lo económico, ignorando los impactos ecológicos y sociales de la descarbonización. Y los candidatos Eduardo Artés, Johannes Kaiser y José Antonio Kast subordinan el medioambiente a visiones ideológicas o de crecimiento extractivista. En síntesis: nadie parece entender que, sin un entorno sano, no hay economía posible.
La falta de compromiso no es solo retórica. Chile ha suscrito tratados internacionales –como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Biodiversidad de Kunming-Montreal– que obligan al Estado a actuar. Pero la política se mantiene muda ante preguntas básicas: ¿seguirán vigentes estos compromisos? ¿Qué harán con los ecosistemas en riesgo, con los glaciares, con los humedales urbanos, con los océanos? ¿Respetarán el Acuerdo de los Océanos (BBNJ) y la postulación de Valparaíso como sede de su Secretaría Técnica? En el país aún esperamos respuestas.
El silencio también se extiende a la institucionalidad ambiental. Mientras se tramita la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se discuten los reglamentos pendientes de la Ley Marco de Cambio Climático, no hay claridad sobre cómo fortalecer a la Superintendencia del Medio Ambiente o al SEA, organismos que hoy enfrentan más de 2 mil fiscalizaciones anuales con recursos insuficientes. Tampoco se ha escuchado un solo compromiso sobre justicia ambiental para las llamadas “zonas de sacrificio” –Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero-Puchuncaví o Coronel–, donde comunidades enteras siguen respirando contaminación y esperando reparación.
En energía, la desconexión es igual de evidente. Chile ha cerrado 11 de sus 28 termoeléctricas a carbón, pero no existe un plan vinculante de cierre total antes de 2040, ni una hoja de ruta clara para reemplazar esa matriz con energías limpias y justas. ¿Qué piensan hacer los candidatos con el litio, el hidrógeno verde y la electromovilidad? Hasta ahora, silencio.
En biodiversidad, la situación es crítica: más del 40% de los ecosistemas chilenos está amenazado y 618 especies están en peligro de extinción, pero ningún candidato propone un plan nacional para su protección. Tampoco hay compromisos claros sobre restauración ecológica o áreas protegidas. Y mientras tanto, las cuencas enfrentan estrés hídrico y los incendios forestales devoran el país año tras año.
A esta altura, el emplazamiento es inevitable: los candidatos presidenciales deben hablar de medioambiente, y deben hacerlo ahora.
Breves medioambientales que sí importan

Chile bota su primer crucero híbrido-eléctrico y marca un hito en ingeniería naval sostenible
En un acontecimiento histórico para la industria marítima chilena, ASENAV y Antarctica21 celebraron en Valdivia la botadura del Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico construido íntegramente en Chile y único en su tipo en América. La nave, desarrollada con ingeniería 100% nacional, fue puesta a flote en el río Calle Calle y será entregada en septiembre de 2026. Con capacidad para 163 personas, el barco simboliza un salto tecnológico hacia un turismo antártico más sostenible, gracias a un sistema diésel-eléctrico híbrido y baterías de litio Corvus Energy, que permitirán reducir emisiones, minimizar el ruido submarino y navegar hasta 60 días sin reabastecimiento, bajo la exigente certificación internacional IMO Tier III.
El Magellan Discoverer, de 94 metros de eslora y 17 de manga, integra tecnologías avanzadas como propulsores Azipods® de 360°, sistemas de recuperación de calor y monitoreo energético en tiempo real (VPMS), que optimizan su eficiencia y reducen su huella ambiental. Clasificado como Polar Class 6, el buque está diseñado para operar de forma segura en aguas con presencia de hielo.
Esta segunda colaboración entre ASENAV y Antarctica21 –tras el exitoso Magellan Explorer– consolida a Chile como referente en innovación marítima sostenible y turismo responsable en el extremo austral del planeta.

Screenshot
Expedición científica internacional explorará cómo el océano moldea el clima del norte de Chile
La expedición marina Sonne, una de las más avanzadas del mundo, zarpará para estudiar la interacción entre el océano Pacífico y el desierto de Atacama, con el fin de entender cómo las corrientes y temperaturas marinas han influido en los cambios climáticos del norte de Chile a lo largo de millones de años. El investigador de la Universidad de Santiago (Usach), Dr. Cyrus Karas, participará en el equipo encargado de recuperar núcleos de sedimentos del fondo marino –auténticos “libros del pasado” que registran la historia climática– para analizarlos con tecnología geoquímica de punta.
En colaboración con el Instituto Alfred Wegener y la Universidad de Colonia de Alemania, así como científicos de Chile, EE.UU. y Reino Unido, la misión busca reconstruir la dinámica del clima y las corrientes oceánicas, como la de Humboldt, que podrían explicar las alternancias entre períodos húmedos y áridos del Atacama. Los resultados aportarán claves esenciales para comprender los efectos actuales del cambio climático y proyectar escenarios futuros en una de las zonas más sensibles del planeta.

Industria alimentaria chilena da un paso histórico para reducir el desperdicio de alimentos
En un avance clave hacia la sostenibilidad, la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo (ASCC) firmaron el primer Acuerdo de Producción Limpia (APL), enfocado en reducir las 1,6 millones de toneladas de alimentos que se pierden o desperdician cada año en el país. El acuerdo convoca a empresas, organismos públicos, universidades y organizaciones sociales para impulsar una producción más eficiente, circular y con menor huella ambiental, fomentando la valorización de excedentes y la redistribución de productos aptos para el consumo.
“Esta herramienta nos permitirá pasar del diagnóstico a la acción”, afirmó Gonzalo Uriarte, presidente de AB Chile, mientras Ximena Ruz, directora ejecutiva de la ASCC, subrayó que “detrás de cada tonelada perdida hay trabajo, energía y recursos naturales que no cumplieron su propósito”. La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional al 2040 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reafirmando el compromiso del sector privado con la reducción del desperdicio y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Chile.
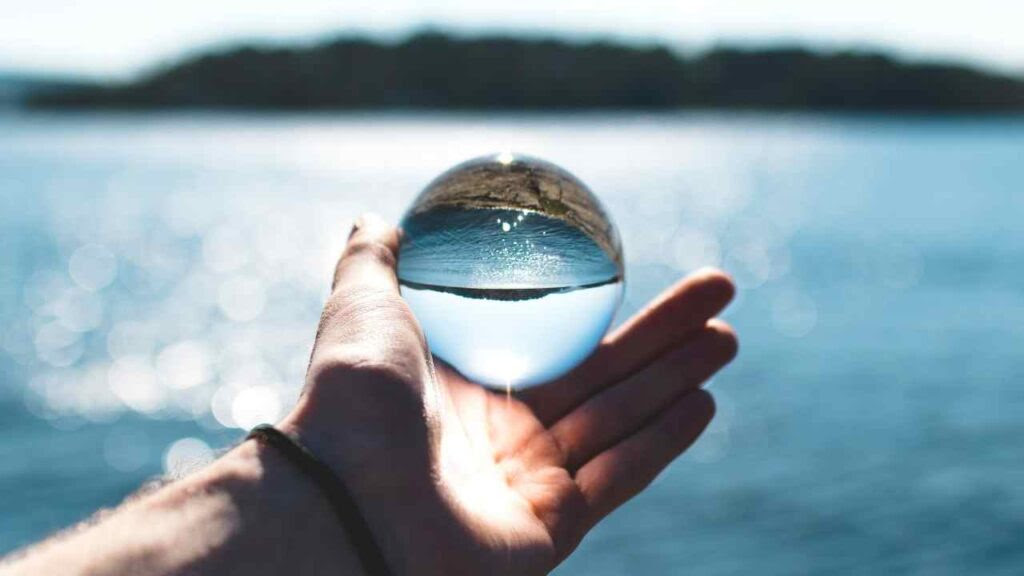
Empresas chilenas elevan su compromiso hídrico con el Certificado Azul
Diez instalaciones de distintos sectores económicos fueron reconocidas con el Certificado Azul, el estándar nacional que impulsa la gestión sostenible del agua en Chile. La iniciativa, liderada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, otorgó el Nivel 1 Avanzado de medición de huella hídrica a siete instalaciones y el Nivel 2 Avanzado a tres, marcando un hito para el sector alimentario. Entre las empresas destacadas figuran Colún, Champiñones Abrantes e Hidropónicos La Cruz, que implementaron la norma ISO 14.046 para cuantificar y reducir su consumo hídrico, en coherencia con los compromisos del ODS 6 y la Estrategia Climática de Largo Plazo.
“Este esfuerzo empresarial es clave frente a la crisis hídrica prolongada”, valoró el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. Además, el SII anunció que los costos asociados a la implementación del certificado serán deducibles de impuestos, fortaleciendo el incentivo a la inversión en soluciones hídricas sostenibles.
Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.
Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.





