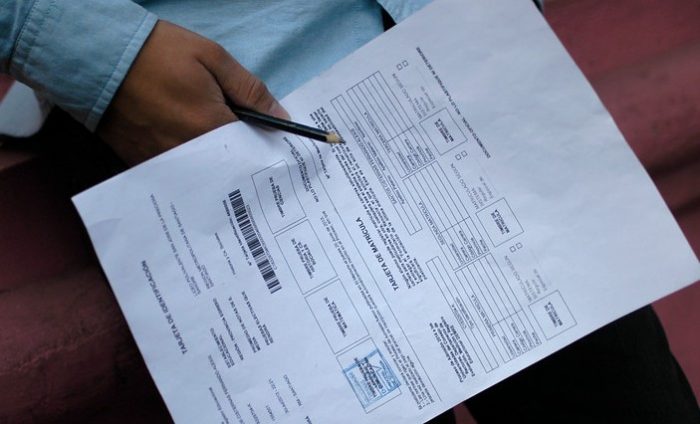 Opinión
Opinión
Dirección equivocada en políticas de selección a las pedagogías
Considerando las realidades nacionales diversas, este escenario significa una paradójica lenta extinción de los programas de pedagogía que atienden a regiones extremas y que han mantenido el compromiso con todas las exigencias que tienen actualmente.
La Ley de Carrera Docente aprobada hace unos 10 años introdujo un conjunto de regulaciones a la formación inicial docente –o las carreras de pedagogía–, que pasaron por un escrutinio menos intenso que otras medidas de la ley. La prensa de ese entonces podrá recordar una extensa paralización docente, que proponía un relato alternativo al acuerdo político que dio origen a la ley, pero que finalmente no fue considerado, debido al privilegio que el Gobierno de entonces dio a la alianza de intereses privados denominado “Plan Maestro”.
Dentro de las medidas que pasaron por una discusión menos visible están: la acreditación obligatoria de los programas de pedagogía, la elaboración de estándares nacionales disciplinares y pedagógicos, la aplicación obligatoria de evaluaciones diagnósticas a los estudiantes de pedagogía (una al inicio diseñada por cada institución y la otra un año antes de egresar, diseñada para su aplicación nacional), la exclusividad de la oferta de pedagogías como carrera universitaria, la incorporación obligatoria de prácticas tempranas, progresivas y profesionales, y criterios de selección de postulantes a los programas basados en los mecanismos existentes, señalando puntajes de corte por ley. Este escenario de alta regulación no existe para ninguna otra carrera universitaria en Chile y ha significado que las instituciones se adapten e incluso desistan de formar profesores.
Las adaptaciones iniciales a la ley tuvieron un efecto notable. Las universidades privadas disminuyeron drásticamente las matrículas de primer año, efecto atribuible a la ley. Por otro lado, el número de programas acreditados aumentó, y si en 2019 un 73% de la matrícula estudiaba en un programa acreditado, en 2020 solo cuatro programas no tenían acreditación.
Asimismo, instalar prácticas tempranas y progresivas y formas de evaluación de perfiles de egreso son áreas donde se ha declarado la mayor intensidad de cambios realizados por los programas. Contar con programas de pedagogía no es un negocio para las universidades, sino un compromiso, muchas veces con un sello territorial.
Por otro lado, en el lado de la profesión, ya en 2017, un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile advertía una potencial falta de profesores para recambio en el sistema. Diversos estudios comenzaron a proyectar un déficit de dotación docente, particularmente en regiones extremas. Las solicitudes de autorización para el ejercicio docente sin idoneidad se han casi duplicado entre 2017 y 2024 (sobre 44 mil), confirmando la tendencia a la falta de dotación docente, especialmente en regiones extremas.
Esta tendencia sigue confirmándose con datos recientemente filtrados en un periódico nacional, que indican que –por regiones– entre un 4% y un 17% de los establecimientos tiene un déficit grave para cubrir horas docentes (no pueden cubrir un 25% de las horas que necesitan). Esto hace inviable otro conjunto de políticas, como lo documentó el informe de evaluación de la ley desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo respecto de las mentorías para docentes principiantes.
En este escenario, y siguiendo la tendencia mundial, Chile vive un sostenido descenso en el interés de las nuevas generaciones por estudiar pedagogía, lo que ha llevado a consecutivas postergaciones de la entrada en vigor de los requisitos de puntaje que propone la ley.
De mantenerse lo que dice la ley, para 2026 es esperable que la matrícula nacional de primer año en las pedagogías disminuya hasta alrededor de 45% del ingreso 2025, según simulaciones del Demre. Considerando las realidades nacionales diversas, este escenario significa una paradójica lenta extinción de los programas de pedagogía que atienden a regiones extremas y que han mantenido el compromiso con todas las exigencias que tienen actualmente.
Ahora bien, la ideología tras la selectividad como criterio para la formación pedagógica tiene una raíz clave: responsabilizar a los individuos de problemas estructurales. En este caso, hablamos del llamado “sujeto docente”, que funciona como una forma de escape y culpabilización sobre problemas que aquejan al sistema educativo.
Esta ideología ha buscado argumentos en lugares que son técnicamente sofisticados, pero políticamente riesgosos. Por ejemplo, se basan en las correlaciones espurias del llamado “valor agregado” entre altos puntajes de entrada y rendimiento académico futuro de escolares en contextos universitarios. En clave ideológica, se busca en estas medidas de valor agregado una fuente de justificación política, ignorando las advertencias que los propios investigadores expertos en valor agregado han realizado respecto al uso político de sus estudios.
Por otro lado, esta ideología de la selectividad desestima la evidencia que apunta a que personas que han ingresado con altos puntajes a la educación superior abandonan temprano la profesión docente. Otra fuente de soporte de la ideología de la selectividad en las pedagogías es la experiencia extranjera, muchas veces idealizada, pero cuya relación causal no resiste análisis. Un sistema selectivo con quienes deciden estudiar pedagogía lo es como consecuencia de la condición de la profesión docente y no al revés, como se pretendió imponer con la Ley de Carrera Docente.
En 10 años han pasado otras cosas en la educación en formación inicial docente. La política de gratuidad propuso incentivos distintos para estudiar pedagogía a los existentes en 2016. Además, los atributos técnicos de la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior no permiten la misma operación que definía el “ranking” que la extinta PSU usaba para definir percentiles de ingreso.
Por último, las instituciones se han ido adaptando a los procesos de autoevaluación y acreditación, respondiendo más o menos exitosamente a sus requerimientos, y estabilizando una oferta formativa sobre la base de estrategias que en muchos casos responden a sellos territoriales.
Los supuestos ideológicos que hoy no responden a la realidad del problema de la formación docente debieran evaluarse en su sentido más profundo. Hoy es el Estado el que debe asegurar la formación pedagógica adecuada, pero mantiene –a través de la ideología de la selectividad– una política que rompe con esa formación adecuada y declara una lenta extinción del reconocimiento institucional para volver a ubicar como culpables a las y los docentes, actuales y futuros. Paradójicamente, esto es acabar con la calidad del sistema, cuando justamente la ley se atribuye lo contrario.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



