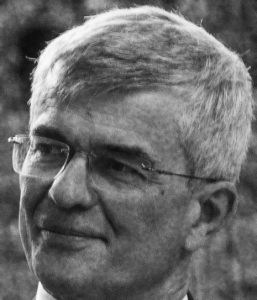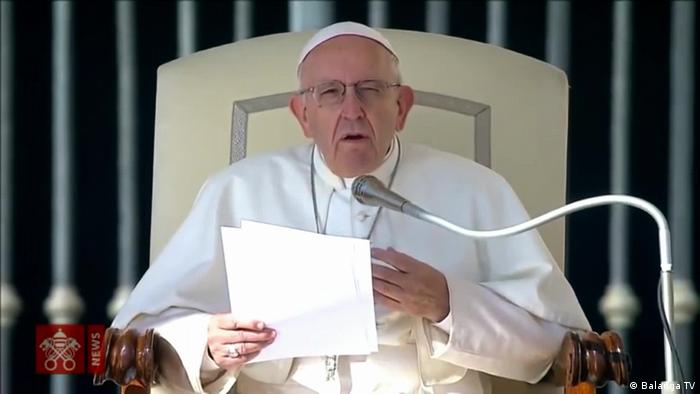 Opinión
Archivo
Opinión
Archivo
La encíclica Laudato Sí 10 años después
La encíclica da una señal de alarma que ayuda a la movilización intelectual y espiritual de las opiniones. Lo hace sin ceder al catastrofismo, en contra de una cierta ecología que, al jugar demasiado en el modo crepuscular, provoca la reacción inversa, visible hoy entre los populistas de derecha.
La Conferencia sobre el clima (COP30) en Belém nos da la ocasión de recordar el acontecimiento mayor que fue la publicación hace diez años de la encíclica Laudato Sí. Por primera vez un documento, escrito con una prosa exquisita, ofrecía una visión coherente de la crisis ambiental, abarcando el conjunto del tema y de sus desafíos para la humanidad. La encíclica era en sí misma un hecho político, puesto que así la Iglesia, a menudo acusada de ignorar las realidades del mundo de hoy, irrumpió en uno de los debates más acuciantes de nuestro siglo.
¿Dónde estamos diez años después? Se puede afirmar razonablemente que la encíclica ha contribuido a sensibilizar a la opinión pública mundial y a orientar algunas de las prioridades en este debate. Recuerdo aquí cuatro de ellas.
En primer lugar, afirma que la cuestión climática está indisociablemente ligada a la de la pobreza. Son las personas y los países pobres quienes sufren en primer lugar las consecuencias de la alteración de la naturaleza. Los ricos, personas o países, podrán durante mucho tiempo adaptarse al daño ambiental gracias a sus recursos. Pueden, por ejemplo, permitirse aires acondicionados mientras los pobres no. Pero ¿no es más conveniente detener en primer lugar el aumento de las temperaturas y así evitar instalar dichos equipos? La lucha climática no puede centrarse excesivamente en la sola adaptación y olvidar la necesidad de cambiar nuestros modos de producción (lo que se llama la mitigación).
Esta alineación del cuidado por los pobres con el cuidado por la naturaleza rompe con una cierta tradición cristiana durante mucho tiempo dominante. Desde los orígenes y en rechazo del derecho romano, el cristianismo ha proclamado la igualdad de todas las almas bajo la mirada de Dios, ha prohibido la esclavitud y ha vinculado pobreza y redención. Pero este llamado a una comunidad humana soldada ha necesitado, para afirmar esta identidad, el relego de la naturaleza en una identidad inferior.
El segundo mensaje es sumamente poderoso: el planeta somos nosotros. Formamos parte de la naturaleza. No defendemos a la naturaleza en la lucha ambiental; es ella la que comienza a defenderse. Surge entonces una perspectiva totalmente distinta del mundo vivo, una que también desafía cierta forma de pensar occidental que considera a la humanidad sobresaliendo al resto de la naturaleza, al pretexto que tiene un mandato divino o que su pericia en ingeniería le otorga las llaves de la dominación.
La naturaleza, dice la encíclica, no puede ser visto en términos únicamente utilitarios para el bienestar de los humanos. Cada criatura del mundo vivo tiene, al igual que el humano, un «valor propio» en la «casa común» que es nuestro espacio terrestre.
Así pues, cierta distinción entre naturaleza y cultura ya no tiene razón de ser. El ser humano se ha convertido en una fuerza geológica capaz de «rivalizar con las grandes fuerzas de la naturaleza y de arrastrar la tierra hacia una terra incógnita planetaria», decía Paul Crutzen, el inventor del término ‘antropoceno’. Esto significa que la naturaleza ya no es solamente un sistema físico que funciona de manera mecánica y por lo tanto predecible; se vuelve «histórica», es decir, dependiente del comportamiento social de una de las especies que la habita. Historia y naturaleza se han encontrado siempre, por supuesto, pero la flecha causal ahora también se extiende de la primera a la segunda.
Esto, dicho sea de paso, sacude una teología que ubica el concepto de Dios por encima de la naturaleza, puesto que se le considera su creador que no puede estrictamente ser absorbido – o creado – por ella. La encíclica se defiende de preconizar una forma de inmanentismo, pero es sin embargo lo que hace por su referencia marcada a Francisco de Asís. Ilustra en el fondo una tensión que siempre ha existido en el seno del cristianismo sobre el grado de exterioridad que hay que conferir a la divinidad —pensemos en el Dios cristiano que se hace hombre y que sufre los daños de otros hombres.
El tercer mensaje da una visión ética de la cuestión ambiental. La encíclica da una señal de alarma que ayuda a la movilización intelectual y espiritual de las opiniones. Lo hace sin ceder al catastrofismo, en contra de una cierta ecología que, al jugar demasiado en el modo crepuscular, provoca la reacción inversa, visible hoy día entre los populistas de derecha. La palabra retenida es la de «ecología integral», «vivida con alegría y autenticidad».
El economista es aquí interpelado cuando se queda en la noción de interés individual. Ciertamente, no está en nuestro interés contaminar, puesto que eso daña nuestro marco de vida y el de nuestros hijos. De hecho, el consumidor ayuda haciendo presión sobre las empresas y el ciudadano sobre el cuerpo político. Pero es eficaz también situarse en el registro de la norma de vida, de la convicción y de la ética: no es simplemente aceptable, es «repugnante», hacer tal o cual cosa. Abatir uno de los últimos rinocerontes de África provoca la indignación. De la misma manera hoy cuando una empresa explota el trabajo infantil o bien, hace dos siglos, cuando un país practicaba la esclavitud. No son fuerzas económicas las que han cambiado las cosas. Es un imperativo ético el que progresivamente ha prevalecido.
La idea de ecología integral no se limita al esmero por la naturaleza, sino que implica ubicarse plenamente dentro del orden natural. Esto abarca nuestra actitud hacia los demás, especialmente hacia los pobres, y hacia nosotros mismos, nuestros cuerpos y nuestro equilibrio interior. Es desde una perspectiva de autoestima que ciertas actitudes hacia el medio ambiente resultan inaceptables. Allí donde el economista busca internalizar el daño ecológico poniendo une precio al daño ambiental, el mensaje de la encíclica busca interiorizarlo.
Último mensaje, la demografía. Había bromeado de natalista una encíclica que reclamaba siempre más nacimientos. Sí, la tierra puede difícilmente soportar 20 mil millones de habitantes, pero es la preocupación inversa la que domina hoy.
Este elogio de la encíclica no sería sin embargo sincero si pasara en silencio ciertos límites del texto. La lucha climática tiene múltiples facetas y requiere por tanto múltiples enfoques y talentos. Con demasiada frecuencia, el texto denigra la tecnología y las innovaciones como soluciones a este problema. La economía de mercado se ve negar toda capacidad de aportar remedio a los problemas del medio ambiente, en particular mediante la utilización de la señal de los precios, por ejemplo con impuestos sobre el carbono. De ahí una cierta frustración de los economistas cuando leen el texto. Pensaban, tras un lento arranque, haber vuelto a los primeros rangos en la formulación de soluciones sobre la cuestión ambiental, eso con algunos primeros éxitos.
Pero la potencia del mensaje ético de la encíclica hace fácil la reconciliación.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.