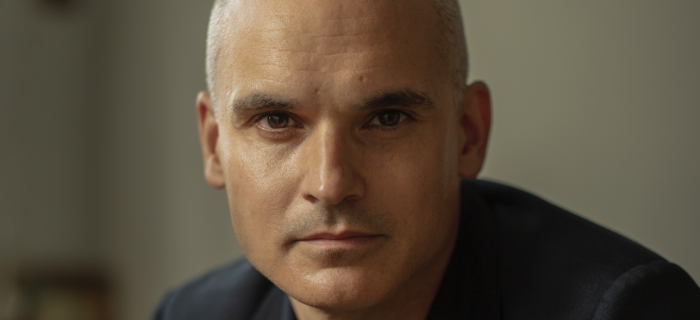 CULTURA
Crédito: Cedida
CULTURA
Crédito: Cedida
Hernán Díaz, Premio Pulitzer: “Vivimos en una especie de prisión invisible que es el dinero”
El escritor argentino es una de las estrellas invitadas al festival Puerto de ideas, y encargado de la charla inaugural del evento, el próximo viernes 7 de noviembre.
El escritor Hernán Díaz (Buenos Aires, 1973), Premio Pulitzer 2023, es una de las estrellas invitadas al festival Puerto de ideas, y encargado de la charla inaugural del evento, el próximo viernes 7 de noviembre.
El evento será a las 18:30 horas en el Parque Cultural de Valparaíso (Cárcel 471, cerro Cárcel), ocasión en la cual conversará con Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales (UDP), sobre la relación entre dinero, poder y verdad.
“Vamos a hablar un poco acerca del poder de la ficción, de la ficción y el poder. Creo que va a ser una gran conversación. Y tengo muchas ganas de conocer al público chileno. Tengo entendido que la gente viaja exclusivamente para ir a este festival, lo cual habla de cierto fervor y de cierto entusiasmo que espero ser capaz de honrar”, comenta a El Mostrador.
Díaz además estará en una segunda actividad el domingo 9, para conversar con el periodista Roberto Careaga sobre “El mito americano”, a las 10:30 horas, en el Centro de Extensión Duoc UC (Errázuriz 1020).
Trayectoria
El dinero, así como el mito americano, son parte de sus libros “A lo lejos” (2017), sobre un joven migrante sueco que llega a California en plena fiebre del oro, y “Fortuna” (2023), que retrata la vicisitudes de Wall Street en los años 20.
Díaz es también autor de un ensayo sobre Borges. Ha recibido la beca Guggenheim y el Premio John Updike de la Academia Americana de Artes y Letras, otorgado a un escritor “cuyas contribuciones a la literatura americana han demostrado una consistente excelencia”, entre otros reconocimientos.
Sus relatos y ensayos han aparecido en Granta, The Paris Review, Harper’s y The New York Times. Su obra se ha traducido a treinta y siete idiomas.
Devoto del inglés
Díaz ha escrito toda su obra en inglés, un idioma del cual se confiesa devoto. Aunque nació en el Barrio Norte de Buenos Aires, a los tres años se mudó con su familia a Suecia. “Tuvimos que huir de la Argentina tras el golpe” de 1976, cuenta. Regresaron a la capital argentina tras el retorno de la democracia, al barrio de Villa Urquiza, pero antes de cumplir los 25 años abandonó el país trasandino para radicarse primero en Londres y luego en Nueva York, donde vive actualmente. Por eso afirma no estar seguro de presentarse a sí mismo como “un escritor argentino”. ¿Uno podría decir que se fue de su país natal por amor a la lengua inglesa? “Sí, absolutamente sí”.
“Yo hace 30 años que no vivo en la Argentina. He vivido en Inglaterra y en Estados Unidos. También me crié en Suecia. Pasé unos 13 años de mi vida nada más en la Argentina, aunque mantengo este acento porteño aguerridamente”, complementa.
Eso sí, desde niño supo que quería ser escritor. Hizo sus primeros cuentos en sueco de niño y luego escribió en castellano. Dice que el sueco, un idioma que aún habla, le dio la base para hacerse del inglés.
“Trato de ir a Suecia todos los años. Tengo una relación muy intensa y feliz con ese país”.
A Chile ha venido dos veces: “una vez de adolescente viajando por el sur de Chile, de Puerto Montt a Punta Arenas, tendría 16, 17 años”, y luego en un ciclo de La Ciudad y las Palabras. Un país de cuya literatura menciona a Gabriela Mistral y Roberto Bolaño.
“La invitación a Puerto Ideas se viene dando desde hace también un par de años. Pero bueno, yo tengo una vida un poco complicada. Viajo mucho. Y este es el primer año que finalmente pudimos coincidir. Y tengo muchas ganas de ir y conocer Valparaíso”, explica.
Literatura inglesa
En cuanto a la opción de escribir en inglés, cuenta que empezó de a poco, primero, leyendo literatura principalmente del siglo XIX, inglesa y norteamericana, yendo mucho más allá que las cuatro horas semanales de inglés que aprendía en la escuela de niño.
“Por algún motivo extraño es una literatura que me toca. Siento que me interpela y que me habla muy directamente a mí. Y muy rápidamente desarrollé un gran amor por la lengua inglesa. Una gran pasión por su musicalidad, por sus posibilidades sintácticas, por su riqueza lexical. No estoy diciendo que sea una lengua superior a ninguna otra. No creo que haya una lengua que sea más rica que otra lengua. Eso me parece una mentira muy peligrosa. Creo sí que si uno está expuesto a diferentes lenguas, uno tiene cierta preferencia estética”, afirma.
“Es difícil de explicar. Es como explicar por qué te gusta cierta banda musical por sobre otra. Es una cuestión de afinidad. Y eso me pasó con el inglés”.
Su encuentro con esa lengua fue uno de los eventos más importantes de su vida, al punto tal que la cambió absolutamente.
“Decidí vivir en torno a la lengua inglesa. En ese punto en el que decidí mudarme a Inglaterra. Y después aquí. Son tres décadas. No fue un amor pasajero”.
Base sueca
La base, sin duda, es su crianza en Suecia.
“Como te comentaba, pasé mi infancia en Suecia, en sueco, que obviamente es una lengua escandinava. El sueco tiene influencias también sajonas y germanas. Pero teniendo el sueco como base, no es tan descabellado, entender o aprender un poco intuitivamente el inglés”.
“Nunca tomé clases formales de inglés”, resalta. “Creo que es porque tenía esta base. Es muy común en el norte de Europa. La mayoría, no sé si la mayoría, pero una gran porción de la población habla inglés. Así que ese fue un poco mi puente hacia el inglés”.
Luego vino la literatura.
“Creo que Borges tuvo una importancia central. Escribí un libro sobre Borges también (Borges between History and Eternity, 2012). Y Borges, cuya familia materna era inglesa, escribió muchos ensayos sobre literatura angloamericana, que los leí todos. Y después, inmediatamente iba a la biblioteca a buscar esos libros, a los cuales aludía Borges en sus textos, y trataba de leerlos en inglés con un diccionario. Esa es mi historia”.
La escritura le viene de la infancia.
“Siempre, siempre, desde muy muy chiquito, no quise ser veterinario, ni astronauta, ni ninguna de esas cosas, siempre quise ser escritor y empecé a escribir de muy chico: cuentos, poemas, cómics, novelas gráficas, cualquier forma de generar algún tipo de emoción a través del lenguaje me interesó desde siempre”.
¿Y en qué idioma escribía?
“Bueno, el otro día acá en casa encontré una caja con cosas de mi infancia y había varios cuentos en sueco, escritos con lápices de colores. Después empecé a escribir más en serio de adolescente, estando en la Argentina, en castellano. También, te mencionaba Borges hace un momento, pero también Cortázar y leía un montón de literatura mundial en traducción, en español. Así que la lengua era el castellano y me volqué definitivamente al inglés a mediados de mis 20. Cuando me mudé a Londres, se dio esa transición plena. Y ahora ya, después de tantos años, sueño en inglés. No es que una oración surge en mi cabeza en español y la traduzco al inglés: todo ocurre muy naturalmente en inglés”.
Su primera novela
“A lo lejos” fue su primera novela publicada, pero antes había escrito otros libros.
“Es mi primer libro publicado. Como decíamos hace un momento, escribo de toda la vida. Lo que pasa es que nadie quería publicar nada de lo que yo escribía. Siempre fui muy prolífico, pero en la oscuridad más absoluta y bajo la sombra de un rechazo universal. ‘A lo lejos’ debe ser mi tercer libro, pero el primero publicado”, aclara.
¿Por qué quiso escribir sobre un migrante sueco perdido en una California del Lejano Oeste?
“Es difícil saber cómo uno llega a determinado libro, a determinado tema, a determinado mundo. Pero a mí, siempre me interesó y en todo lo que escribo me interesa la doble cuestión de la soledad, el encierro, cierta sensación claustrofóbica y la desorientación. Creo que eso se ve muy claramente en esa novela. Y me interesó también el espacio del desierto”.
Por cierto, “es un tópico muy argentino, el desierto. Hay tanto escrito en la Argentina sobre el tema. Pero justo en ese momento estaba en Londres. Había estado leyendo un montón de libros, novelas, ambientadas en diferentes desiertos. Estoy viendo acá en mi biblioteca, justo había leído a Lawrence, Lérmontov, un héroe de nuestros tiempos, Dino Buzzati, ‘El desierto de los tártaros’, un par de novelas gauchescas, no me acuerdo qué novelas norteamericanas. Y todos estos desiertos eran diferentes”.
“Y si generalmente definimos el desierto como la nada, ¿cómo puede ser que todas estas nadas sean diferentes? Entonces empezó como una exploración un poco académica de la idea del desierto. Una vez que decidí ambientarlo en el espacio norteamericano, obviamente uno se enfrenta con el género del western. Y lo que me sorprendió ahí es encontrarme con un género en ruinas, un poco abandonado”.
Es que, a su juicio, “es un género marginal, un género que no pertenece demasiado al canon norteamericano, aunque esto ha cambiado un poco desde que salió ‘A lo lejos’. No gracias a mi libro, sino porque académicamente el paisaje cambió un poco”.
Para Díaz, es un género de una carga política muy fuerte, el western: “el racismo norteamericano, el culto de las armas, el machismo, el genocidio, la política extractivista respecto a la naturaleza. Está todo ahí, romantizado y presentado con mucho glamour y estetizado”.
“Es un género ideológicamente muy fuerte. Entonces me dieron ganas de ocuparlo y subvertirlo desde adentro”.
Para escribir su libro, leyó mucha literatura de viajes del siglo XIX, autores bastante olvidados del canon norteamericano, “injustamente en algunos casos”.
“Me interesaba también ver ese paisaje a través de la mirada, porque siempre son hombres blancos quienes escriben estos relatos en el siglo XIX. Entonces era no solo ver el paisaje en sí mismo, sino también ver cómo era visto por estos escritores”, porque halló muy pocas mujeres que escribieran en ese momento sobre esto en particular.
“Y así de a poco fui armando una imagen mental de cómo era el oeste americano en ese momento, pero siempre trabajando con, como se dice en el mundo de la investigación de las humanidades, con fuentes primarias, con documentos de la época, que es el modo en el que me gusta trabajar siempre”.
Segunda novela
Esa forma de trabajar es la misma que usó en “Fortuna”, su segundo novela.
“La diferencia es que transcurre en Nueva York, que es una ciudad que conozco muy bien. Pero lo que no conocía para nada era el mundo de las finanzas. Yo tengo un doctorado en literaturas comparadas, que obviamente no tiene ningún punto, cero punto de contacto con las finanzas. Así que tuve que aprender de la nada. Y el modo en el que me eduqué a mí mismo fue, una vez más, trabajando en archivos, trabajando en bibliotecas y leyendo materiales de las décadas de 1920 y 1930, porque lo que descubrí también muy rápidamente es que el mundo de las finanzas es muy como el mundo de la tecnología: tiene obviamente un vocabulario muy esotérico, muy particular, hiper técnico, pero que evoluciona muy rápidamente”.
Díaz explica que “el modo en el que se habla o escribe de la tecnología y de las finanzas hoy no tiene nada que ver con el tipo de léxico y de vocabulario que se usaba hace 100 años”.
“Es totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, me pareció una pérdida de tiempo leer libros de historia sobre las finanzas o libros actuales, y entonces decidí leer tratados financieros, revistas de finanzas, informes del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, reportes industriales y demás, todos de las décadas de 1920 y 1930, para, por un lado, aprender los mecanismos y los instrumentos financieros, y por otro lado, aprenderlos en el vocabulario correcto históricamente”.
¿Pero por qué se quiso meter en este tema?
“Las razones van emergiendo a medida que cuanto más trabajo sobre el tema. La razón inicial creo que es que el dinero condiciona nuestras vidas. Si vivimos en sociedad, si no tenemos dinero, nos morimos. Es así de intensa nuestra relación con el dinero. Si alguien no tiene plata, se muere. Se muere de frío, se muere de hambre. O enfermo. Casi todas las relaciones sociales que entablamos día a día están mediadas por el dinero. Esta relación tuya, Marco, y mía, Hernán, los dos estamos trabajando en este momento. Hay una mediación aquí que tiene que ver con el dinero. Y esto es cierto en casi todas las instancias. Cuando nos subimos a un taxi, siempre. Hay unas pocas excepciones. El amor es una relación que no está mediada por el dinero. Y creo que el arte es otra”, responde.
“Pero entonces, vivimos en esta especie de prisión, de cárcel invisible, que es el dinero. Pero al mismo tiempo no sabemos cómo funciona el dinero. Entonces, esa disparidad me resultó muy fuerte una vez que la vi”.
Díaz no podía dejar de pensar en “cómo es posible que exista esta fuerza invisible que todo lo penetra. Y que al mismo tiempo no entendemos. Se nos presenta como algo místico e incomprensible”.
“Por eso ese vocabulario esotérico al que hacía alusión hace un momento. Y también como un tabú. Si yo te pregunto en este momento cuánto dinero tenés en el banco, creo que sería un poco incómodo. Es algo de lo que no se habla. Entonces, esa disonancia entre la omnipresencia del dinero, por un lado, y por otro lado, su invisibilidad, porque es un tabú, porque no lo entendemos, etc., ese fue como el momento inicial, el disparador”.
Y aunque su libro habla de algo de hace 100 años, ¿resuena en lo que vivimos actualmente?
“Todo. Creo que la filosofía económica detrás del capitalismo no ha cambiado demasiado en los últimos 100 años. Creo que también porque, en fin, es una agenda conservadora y los conservadores conservan”, contesta.
“Siguen siendo las mismas recetas que yo veía en las precedencias de William Harding o de Calvin Coolidge, porque leí sus discursos, leí sus políticas, y es un Estado pequeño, no al Estado de bienestar, sí a facilitar negocios, bajar impuestos, no intervenir en el libre mercado absoluto, Adam Smith a la máxima potencia, pero al mismo tiempo con la hipocresía, por ejemplo, de tarifas proteccionistas. Todo esto es lo que vemos hoy en todas las agendas conservadoras en todo el mundo”.
Para él “hay un punto de inflexión entre los 20 de los 1920 y los 2020, que son los 80, que también se dio en Latinoamérica, que tiene que ver con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, la Escuela de Chicago, Milton Friedman, y es lo que vemos hoy desde Milei a Trump y Meloni”.
“Es eso, pero son recetas que se sabe que han sido demostradas empíricamente y matemáticamente que no funcionan. Pero bueno, aquí estamos de vuelta por alguna razón perversa”.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.



