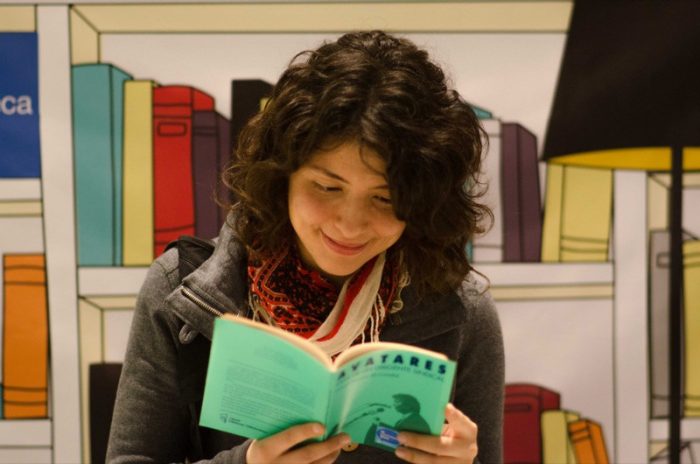 CULTURA|OPINIÓN
CULTURA|OPINIÓN
El lector como detective
Autores como Emmanuel Carrère, Javier Cercas o Ricardo Piglia colocan al lector en una zona ambigua entre verdad y relato: ¿Lo que estoy leyendo es una novela o una confesión? ¿Un documento real o una reconstrucción ficcional?
En momentos en que se difunden noticias sobre el más reciente Premio Nobel de Literatura, más allá de la elección de László Krasznahorkai y de los autores que quedaron en carrera, más allá de nombres en particular, pareciera un momento oportuno para realizar alguna reflexión sobre qué tipo de creaciones son las que se están reconociendo y, también, hasta qué punto son representativas del sentir literario contemporáneo.
Qué duda cabe, hay tendencias, corrientes, modos de hacer. Hay libros que se leen de un tirón, y otros que requieren ser descifrados. Hay novelas que nos cuentan una historia, y otras que nos invitan —o nos fuerzan— a convertirnos en cómplices, arqueólogos, detectives. En las literaturas del presente, especialmente en obras que se hilvanan desde la memoria, la autoficción, o la metaliteratura, el lector ya no es un espectador pasivo: es un agente activo en la construcción de sentido. Leer ya no es solo leer.
Este tipo de literatura no tranquiliza. Inquieta. Hace preguntas. Esconde pistas, se fragmenta, deja huecos. Y ahí, en ese vacío, el lector se asoma como un detective: para reconstruir, para entender, o al menos para asumir que no todo se entenderá.
Roberto Bolaño entendió muy bien que la novela podía funcionar como un expediente policial: Estrella Distante, Los Detectives Salvajes o 2666 están hechas de relatos cruzados, testimonios, pistas falsas y una búsqueda incesante. Pero, ¿qué se busca? A veces un criminal, una poeta desaparecida, otras veces una verdad en la encrucijada. El lector no puede esperar resolución, tiene que aceptar el rol del que junta migas y se pierde en el laberinto. Leer a Bolaño es aceptar que la búsqueda es más importante que el hallazgo.
Enrique Vila-Matas juega otro tipo de juego. Sus novelas son investigaciones literarias, donde el misterio es el autor, el acto de escribir, o la desaparición voluntaria. Bartleby y compañía o El Mal de Montano son como expedientes sobre escritores que renuncian a escribir o que desaparecen entre las honduras de la literatura. ¿Quién investiga eso? El lector. Vila-Matas nos hace mirar entre líneas, conectar obras, imaginar bibliotecas fantasma. La literatura se convierte aquí en un mapa, pero sin leyenda.
Autores como Emmanuel Carrère, Javier Cercas o Ricardo Piglia colocan al lector en una zona ambigua entre verdad y relato: ¿Lo que estoy leyendo es una novela o una confesión? ¿Un documento real o una reconstrucción ficcional?
En El Adversario, Carrère reconstruye un caso criminal real, pero lo hace desde su experiencia personal, como testigo e interviniente (este modus operandi, que repite en novelas posteriores, lo emparenta -con matices- con coterráneas como Annie Hernaux o Delphine de Vigan). Cercas, en Soldados de Salamina o El Impostor, entre otras, mezcla historia, testimonio, novela y crónica. El lector debe armar el rompecabezas: ¿Cuánto es invención? A su vez Piglia, en Respiración Artificial, construye una novela hecha de cartas, teorías, fragmentos. Es un archivo que el lector debe interpretar como un criptógrafo. Todos ellos le piden al lector un esfuerzo hermenéutico, como si le dijeran: “Te di las piezas, ahora te toca armar”.
Leer así no es cómodo. No hay respuestas fáciles. Pero quizás, por eso mismo, sea necesario y urgente seguir leyendo: porque nos entrena para vivir en un presente saturado de datos, versiones, medias verdades y post verdades.
El lector como detective no busca necesariamente cerrar el caso, sino sostener la pregunta. Y en tiempos donde todos claman por certezas, quizás lo más valioso –y lo más literario– sea la duda.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



