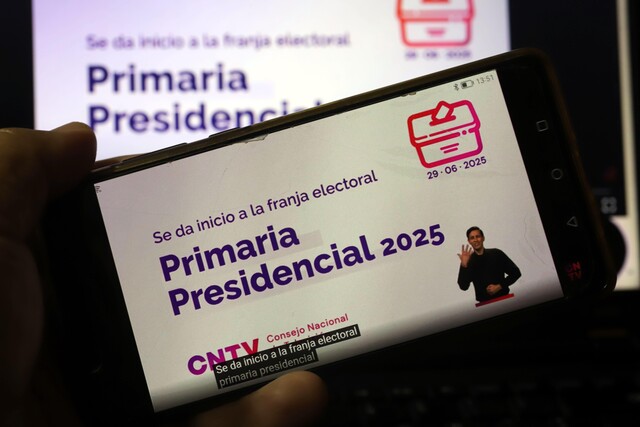 Opinión
Archivo
Opinión
Archivo
Primarias presidenciales: ¿para qué?
En resumen, si queremos fortalecer la democracia, quizás ha llegado el momento de cuestionar el fetiche de las primarias y volver a pensar en mecanismos de selección que, sin ser perfectos, revaloricen el rol de las instituciones partidarias en la representación política.
En las últimas décadas, las elecciones primarias han sido presentadas como una solución democrática a la selección de candidaturas presidenciales. Bajo esta lógica, abrir la competencia electoral a la ciudadanía sería una forma de empoderarla y fortalecer la legitimidad de los candidatos. Sin embargo, esta narrativa ignora una serie de consideraciones negativas que las primarias generan tanto para los partidos como para el sistema político en su conjunto. A más de un mes de las primarias presidenciales del oficialismo, es importante revisar algunos argumentos y datos al respecto.
Primero, las primarias no siempre producen candidatos competitivos a nivel nacional. Cuando las organiza un solo partido, este puede darse el lujo de elegir a quien mejor exprese su identidad, incluso si eso implica apostar por alguien con posturas extremas. Pero cuando una coalición completa –que aspira a representar a un amplio sector político– acude a primarias, el riesgo es otro: en vez de converger hacia el centro, el proceso puede favorecer a quien moviliza mejor a las bases más ideologizadas. El resultado puede ser una candidatura que entusiasma al nicho, pero queda demasiado lejos del votante promedio como para ganar una segunda vuelta.
Segundo, las primarias externalizan un problema de coordinación que debiera resolverse internamente. Los partidos existen, entre otras cosas, para articular posiciones, resolver disputas y proveer liderazgos competitivos. Delegar esta última función a una primaria abierta es, en el fondo, abdicar de una responsabilidad central. Es también una señal preocupante del debilitamiento institucional de los partidos, que en vez de fortalecer sus mecanismos de deliberación interna, optan por subcontratar su tarea al electorado general. Esta externalización no solo erosiona el rol de los partidos como mediadores, sino que desdibuja sus fronteras ideológicas.
Tercero, no hay garantías de que el ganador de una primaria reciba efectivamente el respaldo político de quienes fueron derrotados. En teoría, los partidos que pierden en una primaria deberían apoyar al candidato vencedor. En la práctica, el apoyo suele ser tibio, condicional o, en ocasiones, derechamente flojo. Circuló incluso la idea de que si Carolina Tohá ganaba la primaria, sectores del Frente Amplio podrían apoyar de manera informal a Rodrigo Mundaca, gobernador de la Región de Valparaíso.
Lo mismo parece estar ocurriendo ahora, cuando no está claro cuán dispuestos están los votantes de centroizquierda a apoyar a la candidata del PC. Además, Jeannette Jara ha encontrado dificultades para conformar su equipo de campaña y futuros rostros de Gobierno con integrantes de los partidos que participaron en la misma primaria.
Cuarto, las primarias entre partidos aliados o entre facciones de una misma coalición producen conflictos internos que pueden dejar heridas profundas. La competencia por los votos no solo exacerba las diferencias ideológicas y estratégicas entre los contendores, sino que deja resentimientos que no se disuelven fácilmente con una foto de unidad el día después. Cómo olvidar el encontrón entre Camilo Escalona y José Antonio Gómez durante las primarias de la Concertación en 2009.
Quinto, organizar primarias implica un alto costo para el Estado, que es financiado con recursos públicos sin considerar el nivel de participación. En las recientes primarias para la alcaldía de Concepción en 2024, por ejemplo, votaron menos de cuatro mil personas. Sin embargo, el despliegue del Estado ocurre igual: locales de votación, personal del Servel, resguardo policial, y todo lo que implica una elección oficial. Considerando los problemas enunciados aquí, ¿tiene sentido gastar recursos fiscales en procesos con tan baja participación y resultados tan inciertos? El costo de la primaria pasada superó los $30 mil millones.
Pobreza vs. participación en las primarias de la izquierda
Por último, y no por eso menos importante, las recientes primarias presidenciales dejan en evidencia una preocupante desigualdad en la participación electoral a nivel comunal. Más allá de los resultados, vale la pena detenerse en un dato estructural: las comunas con mayores niveles de pobreza tienden a registrar significativamente menores tasas de participación.
Sin ir más lejos, observemos los niveles de participación electoral por comuna en dos gráficas complementarias. Por un lado, trazamos una línea de tendencia para examinar la relación entre las tasas de participación y el porcentaje de personas en situación de pobreza (por ingresos). Por otro, agrupamos las comunas según niveles similares de pobreza y calculamos su tasa de participación promedio.


En general, mientras mayor es el porcentaje de personas en situación de pobreza (por ingresos) en una comuna, menor es su tasa de participación en las primarias. Llama la atención que comunas con altos niveles de ingreso, como Ñuñoa y Providencia, se encuentren entre las cinco con mayor participación electoral.
Casos extremos, como el de la comuna de General Lagos –donde había 1.393 electores habilitados–, muestran que no asistió nadie a votar en la primaria. Ni siquiera lo hizo un integrante del concejo municipal electo con el respaldo de la lista del PPD en 2024. Lo mismo ocurrió en San Gregorio, comuna de la Región de Magallanes, donde también se registró nula participación, pese a que cuatro concejales electos pertenecen al pacto que suscribía la primaria.
¿Estamos acaso frente a una señal de que el discurso de la izquierda aún no logra permear con fuerza en los sectores más vulnerables? ¿O más bien observamos un fenómeno inverso, en el que la derecha reconstruye parte de su antiguo bastión en los barrios populares, al estilo de la “UDI popular”?
Esta baja participación en las comunas más pobres no solo debilita la legitimidad del proceso, sino que plantea desafíos estratégicos especialmente para las fuerzas de izquierda. Si su relato busca representar a los sectores históricamente excluidos, el desinterés electoral en estos territorios evidencia una desconexión preocupante. En vez de consolidar presencia en sus supuestas bases sociales, las primarias dejan entrever un vacío organizativo que podría ser aprovechado por discursos alternativos que logren capitalizar el abandono percibido en esos sectores.
En resumen, si queremos fortalecer la democracia, quizás ha llegado el momento de cuestionar el fetiche de las primarias y volver a pensar en mecanismos de selección que, sin ser perfectos, revaloricen el rol de las instituciones partidarias en la representación política. Tampoco sería descabellado que los candidatos lleguen.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.


