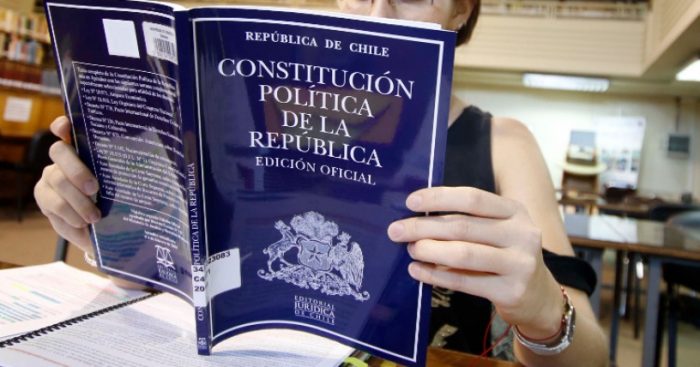 Opinión
Opinión
Aunque la letra de una nueva Constitución cambie el modelo de Estado y asegure una mejor protección de los derechos sociales, seguirá estrellándose contra la rigidez de hábitos que el modelo neoliberal ha introducido en la convivencia social. Y la transformación de los hábitos, proceso para nada sencillo, requiere de la educación.
Se debe crear una nueva Constitución y, para ello, la mejor vía es la Asamblea Constituyente. Este mecanismo es el inicio de un camino de reparación y reconstrucción del tejido social. Con todo, la consolidación del cambio no depende exclusivamente de la vía constitucional, sino de la reconfiguración del sentido que socialmente atribuimos a la educación. Pues, aunque la letra de una nueva Constitución cambie el modelo de Estado y asegure una mejor protección de los derechos sociales, seguirá estrellándose contra la rigidez de hábitos que el modelo neoliberal ha introducido en la convivencia social. Y la transformación de los hábitos, proceso para nada sencillo, requiere de la educación.
Aun a riesgo de caer en una simplificación, aunque con afán pedagógico, proponemos explorar algunos ejemplos. En primer lugar, pensemos en un individuo de aproximadamente 50 años, que nunca ha forjado la convicción (en un sentido profundo) de que el otro es un legítimo otro y, por tanto, merecedor de un mínimo de derechos que aseguren su vida digna.
Imaginemos, incluso, que la persona de nuestro ejemplo no está interesada en problemas de justicia social y que su principal interés sea asegurar su empleo para dar bienestar a su familia. Y pensemos que, movido por este afán, día a día trabaja (quizá como emprendedor, quizá como dependiente) sin cuestionar las reglas del modelo ni las bases de la convivencia social. ¿Qué tipo de respuestas podemos esperar de esta persona ante la complejidad que encierra semejante crisis?
En segundo lugar, imaginemos a alguien que ha sido económica y socialmente privilegiado desde su nacimiento. Supongamos que su vida ha consistido en conservar o acrecentar el privilegio, convirtiéndolo en la normalidad. Y pensemos que, con independencia de tener conciencia sobre la existencia de otros menos privilegiados, cotidianamente se desenvuelve en un medio que no le exige mirar, de frente, a aquellos que hoy reclaman derechos.
¿Podemos esperar que la respuesta natural de esta persona, frente a la crisis, sea empatizar, adoptando la urgencia de quienes parecen tan distantes y distintos de su propia realidad?
Dar importancia a los derechos humanos supone formar la creencia de que los otros (cercanos o lejanos, distantes o distintos) tienen una vida digna de protección. Y luego, la defensa de los derechos de otros requiere adoptar una posición activa y empática, lo cual, en principio, parece una respuesta ajena al abanico de hábitos que nos resultan imaginables de los sujetos de nuestros ejemplos. Visibilizar y validar la urgencia del otro, ampliando los márgenes de la compasión; renunciar al privilegio, más allá de nuestros miedos; imaginar un escenario distinto, en fin, de la confortable certidumbre que ofrece nuestra habitualidad.
Los hábitos envuelven creencias y emociones, consolidados a través de conductas que consolidan un repertorio de respuestas a las que cada individuo tiende y que, por tanto, está en condiciones de ofrecer. La reconfiguración del hábito, entonces, supone revisitar la creencia, ampliar el abanico de emociones posibles y, como consecuencia, adoptar nuevas conductas o, lo que es igual, nuevas respuestas ante los estímulos del ambiente. Pero el hábito, sobre todo en época de crisis, tiende a rigidizarse, a contraerse, para encontrar certezas. La reeducación será posible solo después de la crisis.
Los hábitos son difíciles de reeducar. Y, mucho más, cuando los incentivos están puestos en no hacerlo. El modelo neoliberal y las ideas que se han proyectado a la educación, confabulan contra la consolidación de acciones más generosas y empáticas. Lamentablemente, se ha entendido que la educación es de calidad en la medida que sea vehículo de movilidad social (ojalá para llegar muy lejos de donde nacimos) o como herramienta para seguir manteniéndose alejado, cuando la posición de origen ha sido ventajosa. Hoy, simbólicamente, los menos privilegiados han llegado a protestar a la misma puerta de quienes han vivido en el privilegio o la indiferencia.
La actual Constitución no explicita que el fin de la educación sea el fortalecimiento de la convivencia democrática ni el respeto de los Derechos Humanos. Y, aunque una nueva lo hiciera (como sí ha ocurrido con una serie de leyes desde 1990 en adelante), no habrá un cambio, mientras la educación esté atravesada por la lógica del mercado y por la diferenciación del consumidor según su capacidad de pago. Se debe reconfigurar el fin de la educación, pero también la convivencia social misma, para efectivamente estimular otros fines.
Una Asamblea Constituyente es necesaria no solo como un primer paso de reparación, invitando a mirarse de frente a quienes han vivido de espaldas y distanciados, sino también por representar, en sí misma, un proceso socialmente reeducativo. La nueva Constitución, a su turno, se vuelve urgente para dotarse de herramientas jurídicas en el intento de morigerar la supremacía del mercado. Y la reconfiguración de la educación, finalmente, aparece como la vía para tornar posible, y consistente, el cambio.