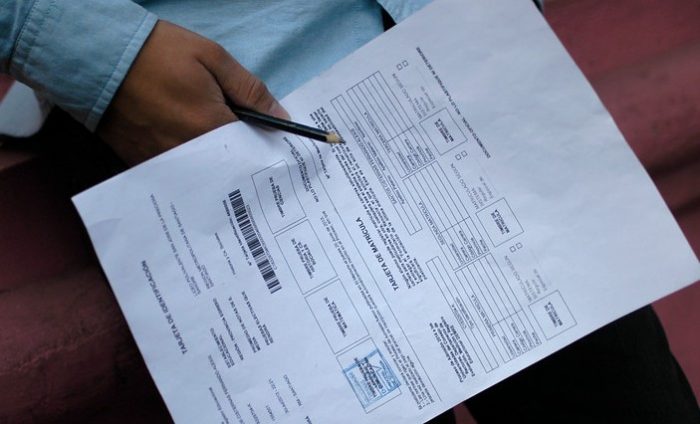 Opinión
Opinión
Los puntajes de ingreso a pedagogía: una discusión necesaria pero incompleta
Si la discusión sigue concentrada en los requisitos de ingreso y no atendemos aspectos relacionados con la oferta de formación y el desarrollo profesional, corremos el riesgo de continuar girando en círculo.
Desde el mismo 4 de marzo de 2016, en que se promulgó la ley que creó el sistema de desarrollo profesional docente (Nº 20.903), comenzó la discusión sobre la viabilidad de los requisitos por ella establecidos para estudiar pedagogía. Que, como sabemos, irían escalando hasta su total vigencia, prevista para 2023.
Cada año, cuando se acercaba la fecha de implementación, se iniciaba nuevamente el debate, creciendo en intensidad a medida que los requisitos eran más altos y los plazos más cortos, debido al riesgo de que las salas de clase quedaran vacías.
También cada año se ha postergado su aplicación, gracias a sucesivas modificaciones legales (2019, 2022, 2023 y 2025). Y es probable que este no constituya una excepción, ya sea que se apruebe el proyecto presentado por el Gobierno, o se haga a través de la ley de reajuste del sector público, como en ocasiones anteriores.
No cabe duda que discutir sobre las exigencias de ingreso a la formación inicial docente es fundamental. Pero tampoco hay duda de que ello es solo una parte de la discusión y, tal vez, ni siquiera la más sustantiva. Para abordar un tema de esta envergadura, si se pretende trascender la mera contingencia, se deben considerar, al menos, otros dos: la oferta de formación pedagógica y la carrera profesional.
La provisión de carreras de pedagogía fue, como toda la educación superior, entregada al mercado en la década del 80. Al punto que ni siquiera se les dio estatus exclusivamente universitario. Este fue repuesto con la dictación de la LOCE en 1990. Su acreditación se hizo obligatoria en 2006, pero sin efecto alguno en caso de un resultado adverso. En 2016, la propia Ley de Carrera Docente consideró por fin consecuencias vinculantes, pudiendo llegar al cierre de la carrera respectiva.
Producto de esta deriva regulatoria, ha existido una fluctuación de la oferta que poco o nada tiene que ver con los requerimientos educativos de un “proyecto país”, sino más bien con motivaciones individuales de quienes querían o podían estudiar, y de algunas instituciones que vieron en ella una fuente de ingresos.
Así pasamos de algo más de 27 mil matriculados en pedagogía hacia 1990, a alrededor de 146 mil en 2012, para luego caer a menos de 120 mil en 2025. Entre 2015 y 2022, los programas decrecieron 21%. La principal baja de la oferta de vacantes se encuentra en el sector privado no perteneciente al CRUCH, que se retrotrajo a valores de inicios de la década del 2000. ¿La razón? Probablemente las nuevas exigencias de calidad y acceso, que hacen inviable o poco rentable continuar dictando dichas carreras.
El otro punto es el ejercicio profesional. Si este no resulta atractivo, no será posible atraer altos puntajes. Menos aún cuando sabemos que dichos puntajes se encuentran principalmente entre los sectores acomodados, para quienes las carreras de pedagogía no representan un horizonte prioritario.
La Ley de Estatuto Docente de 1991 (Nº 19.070), primero, y la de Carrera Docente, luego, han buscado restituir dignidad a una profesión intensamente maltratada durante la dictadura. Y algo han logrado. Pero el sector público sigue perdiendo dotación en beneficio del particular subvencionado; los sueldos, si bien han mejorado, continúan moviéndose en la parte inferior de la escala profesional chilena; la autopercepción del estatus docente es baja y no motiva a seguir su ejemplo; su prestigio ha decrecido y la tasa de deserción de profesores del sistema escolar es del orden el 6,5% (entre 2018 y 2023). No tan lejos de otros países, pero ello no es excusa para no prestarle atención.
Si la discusión sigue concentrada en los requisitos de ingreso y no atendemos aspectos relacionados con la oferta de formación y el desarrollo profesional, corremos el riesgo de continuar girando en círculo y consolidarnos como un país en el cual la población adulta tiene serias dificultades de comprensión lectora y matemática, según muestran informes de la OCDE.
Entonces, si vamos a discutir sobre la no aplicación de los puntajes de ingreso, deberíamos también hacerlo sobre la oferta de estudios y el compromiso de las instituciones y del Estado con los requerimientos y resultados formativos de estudiantes, juzgados por la ley bajo el estándar de acceso.
Además, deberíamos reabrir la discusión sobre la profesión docente y el estatus que esta debe tener, para resultar atractiva y asegurar la formación de las generaciones futuras.
Este círculo debe ser roto en alguna parte, y que ello ocurra en los puntajes de ingreso, está bien. Pero solo si es el inicio de una reflexión mayor, no el fin de la discusión, a la espera de retomarla el año que viene, como si nada hubiera ocurrido.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.



