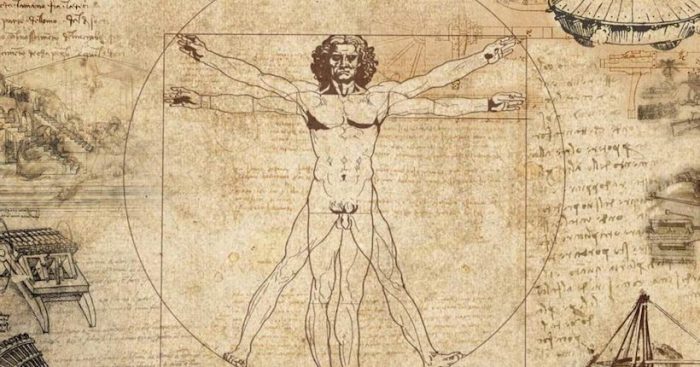 CULTURA|OPINIÓN
Crédito: Cedida
CULTURA|OPINIÓN
Crédito: Cedida
Creación artística: el punto ciego de la política científica
Lo que está en juego no es obligar al arte a justificarse en términos de utilidad inmediata ni reducirlo a la lógica de indicadores cuantificables. Por el contrario: se trata de ensanchar la idea misma de conocimiento que guía nuestra institucionalidad.
Desde hace algunos años, en Chile se viene discutiendo qué entendemos por investigación en artes. Andrés Grumann, en una columna de 2018, mostró que en las facultades de artes no sólo se enseña y se hace extensión, sino que también se genera conocimiento, tanto desde la práctica como desde la reflexión teórica e histórica (Grumann 2018). Allí hay exploración de contexto, experimentación, ensayo y error, marcos conceptuales y metodologías: los mismos elementos que solemos asociar a las ciencias. José Manuel Izquierdo, por su parte, en su columna “ANID al debe: por un desarrollo científico desde las artes”, ha subrayado la paradoja de que, a pesar del reconocimiento a las artes como disciplina académica, el principal instrumento de financiamiento científico del país siga declarando inadmisibles los proyectos de “creación artística”, obligando a muchos artistas-investigadores a quedar fuera de bases o a camuflar lo que hacen (Izquierdo 2022). Y hace poco, el exrector UC Ignacio Sánchez ha recordado que las artes y humanidades han sido históricamente el centro de gravedad del quehacer universitario, por su capacidad de ofrecer profundidad interpretativa frente a los problemas contemporáneos (Sánchez 2025).
Estas miradas dibujan un diagnóstico compartido: las artes y humanidades no son un adorno del sistema de conocimiento, sino un componente esencial. Al mismo tiempo, muestran que no basta con reconocer su importancia en abstracto si no se revisan las formas concretas en que se organiza y se distribuye el poder de definir qué cuenta como conocimiento. En esa línea, como ha planteado Tomás Peters, “expandir el acceso al arte tradicional no sirve de nada si no se reconocen las prácticas culturales situadas, aquellas que hacen sentido en los tránsitos biográficos de los individuos” (Peters 2023); es decir, si no se toma en serio quiénes producen sentido, desde dónde y con qué lenguajes.
Esa tensión se refleja también en la manera en que hoy organizamos el sistema de conocimiento. Nuestras estructuras institucionales siguen funcionando con una noción estrecha de lo que cuenta como “investigación”. La creación artística aparece relegada al ámbito de la “extensión cultural” o del “entretenimiento”, mientras el rótulo de conocimiento queda reservado a lo que se ajusta a ciertos formatos heredados de otras disciplinas.
Si tomamos en serio esa idea de prácticas situadas y la llevamos al interior del propio trabajo creativo, la distancia entre creación e investigación se vuelve difícil de sostener. Muchas veces, cuando un artista trabaja de manera rigurosa, no sólo “se inspira”, sino que formula preguntas, explora materiales, toma decisiones metodológicas, registra procesos, contrasta lo que hace con contextos históricos o sociales e incluso ensaya hipótesis sobre cómo ciertas elecciones formales pueden producir determinados efectos de sentido. El resultado podrá ser una obra escénica, una composición musical, una instalación visual, un libro o una canción, y no un artículo científico o un resumen de resultados, pero el camino que conduce a ella es claramente un proceso de indagación, anclado en experiencias y problemas concretos, tan situado como cualquier otra forma de investigación.
Un buen ejemplo de cómo esta lógica de la indagación funciona en otros campos del conocimiento apareció en una discusión académica reciente. Un estudiante del Doctorado en Artes que trabaja con imágenes astronómicas comentaba que los telescopios capturan miles de fotografías del espacio sin saber si alguna de ellas “servirá”. Esa incertidumbre está institucionalmente validada: forma parte de la lógica de la investigación científica. Nadie le pide al astrónomo que justifique la utilidad puntual de cada imagen antes de haberla estudiado. Con el arte ocurre algo muy similar: se componen obras, se ensayan montajes, se exploran técnicas sonoras o visuales sin la garantía de un resultado inmediato. Pero en ese proceso se generan nuevas preguntas, nuevas formas de ver y nuevos lenguajes que pueden resultar decisivos para la sociedad. La diferencia es que, en el caso del arte, esa misma incertidumbre rara vez está legitimada: suele percibirse como fragilidad o como “falta de función”.
Si ampliamos la mirada más allá del taller o del estudio, aparece una segunda dimensión: la creación artística como forma de producir conocimiento social. No sólo por lo que dice una película, una obra de teatro o una intervención performática, sino por todo lo que se desencadena alrededor: las conversaciones posteriores, las polémicas, las apropiaciones inesperadas. El arte circula, se cita, se discute; y en ese roce se va construyendo un imaginario compartido, un lenguaje común desde el cual una comunidad se piensa a sí misma.
La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes de ese tipo de conocimiento social. Guernica, de Pablo Picasso, nació como respuesta al bombardeo de una ciudad concreta durante la Guerra Civil española, pero muy pronto dejó de ser sólo un cuadro sobre un episodio puntual: se transformó en un símbolo compartido del horror de la guerra sobre la población civil. Reaparece una y otra vez en manuales escolares, en columnas de opinión, en manifestaciones contra conflictos armados; condiciona la manera en que distintas generaciones se representan la violencia, aun cuando no conozcan en detalle el episodio histórico que le dio origen. La obra se volvió así un dispositivo de memoria y de interpretación política, un lugar desde el cual muchas sociedades han pensado lo que significa bombardear a una ciudad indefensa.
En la escena chilena contemporánea, la obra de Danilo Espinoza ofrece un ejemplo especialmente nítido de ese conocimiento social situado. En proyectos como Ñamen. Desaparecer, venir en olvido y Duamkunün / Hacer recuerdos, el artista trabaja durante años con familiares de personas mapuche detenidas desaparecidas en dictadura, recogiendo relatos, objetos y fotografías de álbumes familiares para reconstruir biografías a través de imágenes elaboradas con humo sobre papel. El humo, procedente del hogar, funciona simultáneamente como materia gráfica y casi como un rastro de vida ya que remite a una historia que estuvo allí y que alguien intentó borrar. La fragilidad de esas imágenes de humo -que parecen a punto de desvanecerse- condensa, de manera visual y táctil, la precariedad de las memorias mapuche en la historia oficial chilena. Lo que allí se produce no es sólo una serie de obras visuales: es una intervención crítica en los modos en que el país narra la violencia contra el pueblo mapuche, un dispositivo de memoria que hace visible una trama de desapariciones y silencios que la documentación estatal no ha sabido, o no ha querido, recoger.
Un ejemplo elocuente, en el campo internacional de la performance, es ¿Quién puede borrar las huellas? (2003), de Regina José Galindo. En esa acción, la artista camina descalza por el centro de Ciudad de Guatemala, desde la Corte de Constitucionalidad hasta el antiguo Palacio Nacional, mojando sus pies en una palangana con sangre humana y dejando un rastro de huellas esta para denunciar el genocidio y la impunidad en torno a la guerra civil y a la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt. Del mismo modo, las experiencias del Teatro del Oprimido impulsadas por Augusto Boal, donde el espectador se convierte en “espect-actor” y sube al escenario a ensayar respuestas frente a situaciones de injusticia, han demostrado que el teatro puede funcionar como un laboratorio de acción social: un lugar donde comunidades enteras piensan en voz alta, ponen a prueba alternativas y entrenan formas de participación democrática. En todos estos casos, la creación no es sólo producto terminado; es una forma de pensar y hacer pensar, capaz de producir conocimiento social y ético que posiblemente no podría emerger de otro modo.
Si aceptamos que las artes generan este tipo de conocimiento –no sólo en el sentido académico, sino también en la construcción de cultura e identidad–, entonces el problema deja de ser una cuestión de prestigio corporativo y pasa a ser una cuestión de política pública. ¿Qué ocurre cuando el sistema de ciencia y tecnología de un país mantiene fuera de sus instrumentos la creación artística? Ocurre que renuncia a integrar plenamente una de las maneras en que la sociedad se interroga a sí misma. Las artes quedan confinadas a fondos culturales de corta duración y montos acotados, orientados muchas veces a la circulación de obras, mientras los proyectos de largo aliento se reservan para otros campos.
En esa dirección, las discusiones sobre políticas culturales han mostrado un problema muy próximo. Tomás Peters ha descrito cómo el modelo de democratización cultural —centrado en difundir una oferta definida “desde arriba” a través de fondos concursables— ha producido una “brecha incesante y creciente” entre los discursos de acceso y las condiciones materiales de la práctica artística, y ha insistido en que el giro hacia la “democracia cultural” solo tiene sentido si supone nuevas formas de participación, reconocimiento y poder para esas prácticas situadas (Peters 2023, 2025). En otras palabras, mientras las políticas se diseñen desde una idea estrecha de qué prácticas valen y desde dónde se produce legítimamente la cultura, la brecha entre discurso y realidad seguirá creciendo.
En los últimos años hemos visto señales contradictorias. Por un lado, se crea un Ministerio de Ciencia que incluye a las artes y humanidades en su mandato, pero las bases de concursos como Fondecyt siguen declarando inadmisibles los proyectos de “creación artística”. Por otro lado, la Comisión Nacional de Acreditación ya reconoce la obra artística como evidencia válida de productividad académica en programas de doctorado, y varias universidades han creado doctorados en artes donde la práctica creativa es eje de la formación. Es decir: en el nivel universitario ya se ha avanzado hacia un modelo donde la creación cuenta como investigación; en el nivel de la política científica, en cambio, seguimos anclados en reglas heredadas. En la misma línea, María Angélica Fellenberg, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UC, ha advertido recientemente —a propósito de los resultados del concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional de ANID— que dejar sin financiamiento a centros con trayectoria “no es un problema sectorial ni académico”, porque cuando se detienen líneas estratégicas el país pierde capacidades que tardan años en construirse (Fellenberg 2026). En esa misma carta subraya además la escasa presencia y valoración de las ciencias sociales en la actual configuración de estos centros, pese a su rol clave para comprender fenómenos complejos, diseñar políticas públicas efectivas y garantizar que las soluciones científicas dialoguen con la realidad social. Ese diagnóstico vale, por extensión, para las humanidades y las artes: cuando quedan fuera de los instrumentos principales de ciencia y tecnología, lo que se debilita no es sólo un “sector”, sino la capacidad del país de interpretar críticamente su propia experiencia.
Mientras tanto, en el plano global, se multiplican las advertencias sobre lo que ocurre cuando la creación humana es desplazada por la pura automatización. No son pocas las anécdotas sobre listas de reproducción dominadas por música generada por bots, que generan millones de escuchas —y de dólares— al ser reproducidas por otros bots, o columnas que anuncian que la sobreproducción de contenidos hechos por inteligencia artificial terminará por matar el interés en las redes sociales. Más allá de la exactitud de cada anécdota, la imagen es elocuente: un ecosistema supuestamente saturado de “obra”, pero donde casi no queda espacio para el roce entre personas, para el diálogo y el conflicto de ideas. Es la caricatura perfecta de lo que ocurre cuando la creación desaparece como experiencia humana situada: los espacios se llenan de ruido, pero se vacían de sentido.
Lo que está en juego no es obligar al arte a justificarse en términos de utilidad inmediata ni reducirlo a la lógica de indicadores cuantificables. Por el contrario: se trata de ensanchar la idea misma de conocimiento que guía nuestra institucionalidad. Así como aceptamos que un telescopio tome miles de imágenes “inútiles” para, tal vez, encontrar una pregunta nueva en una de ellas, deberíamos aceptar que una obra artística, pensada como un proceso de investigación por el creador, puede ser también un modo sistemático y reflexivo de investigar el mundo. Algunas darán lugar a publicaciones, otros a nuevos programas de estudio, otras a transformaciones sutiles pero duraderas en nuestra manera de nombrar la experiencia colectiva.
Por eso la creación necesita una voz clara en el diseño de las políticas de conocimiento: en las agencias de investigación, en los ministerios, en las universidades, en los criterios de evaluación y financiamiento. Reconocer la creación como forma de investigación no es un favor a los artistas, sino una manera de proteger la capacidad de una sociedad de escucharse a sí misma, de construir sentido común, de imaginar futuros posibles y de resguardar democracias y sociedades más abiertas y conscientes de sus tensiones. Un sistema de investigación que no integra esa dimensión corre el riesgo de parecerse cada vez más a esos circuitos de bots que se hablan entre ellos: lleno de actividad medible, pero crecientemente vacío de conversación real sobre lo que somos y lo que queremos ser.
Referencias:
Fellenberg, María Angélica. 2026. Conocimiento. Carta al director, Diario La Segunda. Tomada desde https://www.instagram.com/p/DTK75V_ESnR/
Grumann, Andrés. 2018. ¿Qué entendemos por investigación en Artes?: un desafío para la discusión sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación. https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/01/15/que-entendemos-por-investigacion-en-artes-un-desafio-para-la-discusion-sobre-el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
Izquierdo, José Manuel. 2022. ANID al debe: por un desarrollo científico desde las artes.
https://www.ciperchile.cl/2022/01/13/anid-al-debe-por-un-desarrollo-cientifico-desde-las-artes/
Peters, Tomás. 2023. Democratización cultural: historia y dilemas.
https://palabrapublica.uchile.cl/democratizacion-cultural-historia-y-dilemas/
Peters, Tomás. 2025. Decantaciones. Política y democracia cultural: Un diálogo global. Ed. Universidad de Chile, Facultad de Comunicación e Imagen.
https://libros.uchile.cl/index.php/sisib/catalog/book/1533
Sánchez, Ignacio. 2025. Potenciar el pensamiento crítico y la belleza en las universidades. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/09/23/potenciar-el-pensamiento-critico-y-la-belleza-en-las-universidades/
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



