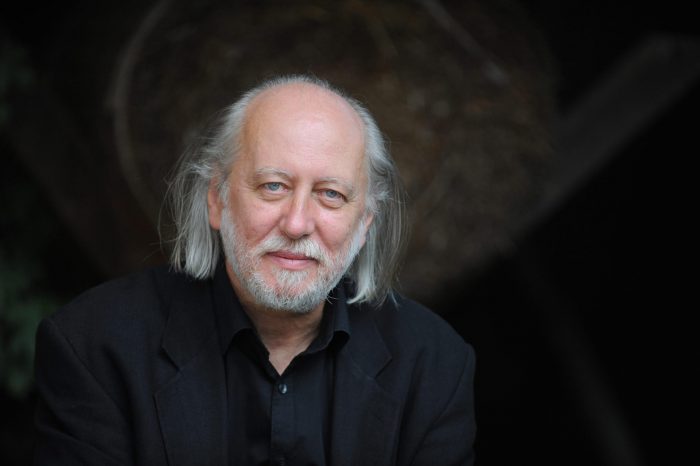 CULTURA|OPINIÓN
Crédito: EFE
CULTURA|OPINIÓN
Crédito: EFE
Literatura de la resistencia
Si Kafka encendió la chispa, Cărtărescu y Krasznahorkai mantienen el fuego encendido: no el fuego del espectáculo, sino el de la introspección y la rebeldía interior.
En los últimos años, mientras buena parte de la literatura occidental parece inclinarse hacia lo fragmentario, lo liviano y lo digerible —hacia la prosa que se desliza por las pantallas y no exige más que un instante de atención—, algo muy distinto está ocurriendo en el otro extremo del planeta. En Europa Central y del Este un conjunto de escritores continúa escribiendo contra el tiempo, contra la aceleración y contra el mercado: lo hace con la convicción de que la literatura no ha sido ni será nunca un producto, sino una forma de resistencia espiritual y estética.
Estas literaturas, nacidas en regiones que conocieron las fracturas del siglo XX —el totalitarismo, la censura, la guerra, la pobreza y el exilio—, conservan una relación sagrada con el lenguaje. No escriben para distraer: escriben para comprender. Son, por tanto, una forma de resistencia ante el olvido y la simplificación. Frente al vértigo del presente, apuestan por la lentitud, por la reflexión, por la densidad de lo humano.
Toda esta tradición moderna, tan diversa en lenguas, en religiones y en alfabetos, parece tener un punto de partida amplio, con distintos orígenes, pero con un catalizador basal: Franz Kafka. El checo nacido en Praga no solo es una figura canónica de la literatura universal, sino también la matriz simbólica de lo que podríamos llamar la sensibilidad centroeuropea. Con La Metamorfosis (1915) y El Proceso (publicada póstumamente en 1925), Kafka no solo inventó un estilo, sino una manera nueva de mirar la realidad: una mirada que detecta el absurdo bajo la superficie del orden, la culpa bajo la burocracia, la soledad bajo las formas de la convivencia social.
Kafka intuyó —antes que nadie— que el siglo XX sería el siglo de la alienación. Y su escritura, con su precisión casi clínica, nos enseñó a leer el horror del mundo moderno no en los grandes cataclismos, sino en las grietas interiores del individuo. En sus novelas y relatos el hombre ya no entiende las leyes que lo rigen, ni el lenguaje que lo juzga, ni la realidad que lo contiene. Todo se vuelve opaco, todo es un código impenetrable y confuso habitado por la duda y la incertidumbre.
Esa sensación de encierro metafísico, de impotencia ante la máquina del mundo, será heredada por otros escritores del Este europeo, quienes —desde distintas coordenadas culturales y políticas— prolongarán y transformarán esa herencia. Kafka, el judío de Praga que escribía en alemán, es el símbolo de una región que vive siempre entre fronteras, siempre en la periferia de los imperios. Su literatura es el germen de una escritura que resiste: resiste la claridad, resiste la domesticación, resiste incluso la esperanza.
La caída del Muro de Berlín, en 1989, no solo significó el colapso del comunismo: fue también la apertura de un caudal cultural largamente contenido. Durante décadas, Europa del Este había permanecido aislada del circuito editorial occidental, tanto en su recepción como en su capacidad de exportar sus propias voces. La literatura del Este —escrita en rumano, húngaro, checo, polaco, búlgaro, serbio o ruso— mayoritariamente permanecía como un archipiélago oculto.
Con la apertura de los años noventa comenzó un trabajo de traducción y redescubrimiento que, lentamente, fue revelando una riqueza asombrosa. Esa literatura no solo hablaba de la opresión o del trauma político: hablaba también del alma humana en su forma más desnuda. Era una literatura nacida de la experiencia del límite, donde las preguntas metafísicas no podían separarse de las materiales, donde la fe y el absurdo convivían sin contradicción.
El Este, con su cristianismo ortodoxo, sus lenguas eslavas y su herencia bizantina, ofrecía una visión del mundo radicalmente distinta a la occidental. Su cultura, forjada entre invasiones, guerras y sistemas autoritarios, había aprendido a sobrevivir mediante la palabra. Allí, escribir nunca fue un pasatiempo: fue un acto de salvación.
Mircea Cărtărescu: el solenoide de la conciencia
Entre los autores que han mantenido viva esa tradición, el rumano Mircea Cărtărescu se ha convertido en una figura central. Varias veces mencionado como posible Nobel de Literatura, poeta, narrador y ensayista nacido en Bucarest, Cărtărescu es uno de los escritores europeos más ambiciosos de nuestro tiempo. Su obra monumental Solenoide (2015), condensa de manera magistral el espíritu de la literatura de la resistencia: una novela que no busca agradar, sino deslumbrar; que no entretiene, sino que perturba y transforma.
Solenoide se presenta como el diario de un profesor que vive en la gris Bucarest comunista de los años setenta. En apariencia, nada extraordinario ocurre: un hombre desencantado escribe sobre su vida. Pero poco a poco el texto se abre a una serie de dimensiones oníricas, alucinatorias, donde el realismo se funde con lo metafísico. La casa que habita el narrador, construida por un inventor excéntrico, contiene un artefacto —un solenoide, una bobina de alambre enrollado— que parece pulsar con una energía trascendental.
En esa casa, y en esa escritura, se condensan las obsesiones de Cărtărescu: el fracaso, el sueño, la culpa, el cuerpo, el tiempo, la infancia, el deseo de escapar del mundo. Solenoide es, ante todo, un viaje interior, una exploración del alma en sus abismos más hondos. Su prosa —de una exuberancia casi hipnótica— combina el lirismo poético con una precisión visionaria. No es una novela que se lea: es una novela que se habita, como una experiencia física y mental.
Cărtărescu, reconocido admirador de Kafka, ha hecho del exceso una forma de resistencia. En un tiempo que exalta lo breve, él reivindica la novela total, el texto que exige dedicación, lentitud, entrega.
László Krasznahorkai: el apocalipsis interior
Si Cărtărescu representa la lucidez del delirio, el húngaro László Krasznahorkai encarna la melancolía del fin. Su prosa —laberíntica, ininterrumpida, de frases que duran páginas enteras— es una de las más intensas y radicales del panorama contemporáneo. Este 2025 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura, reconociendo su “obra visionaria y sin concesiones que explora las ruinas espirituales de la modernidad”.
En Melancolía de la Resistencia (1989), una de sus novelas más emblemáticas, Krasznahorkai construye un universo de desolación moral. En una pequeña ciudad, la llegada de un circo ambulante con el cuerpo disecado de una ballena desata una ola de histeria colectiva. Los habitantes, incapaces de comprender lo que sucede, se entregan al miedo, a la violencia, a la superstición. Lo que comienza como un episodio insólito se transforma en una alegoría del colapso del orden, de la fragilidad de la civilización.
En este libro Krasznahorkai examina la delgada frontera entre el orden y el caos, entre la esperanza y el nihilismo. Su escritura se mueve en un tono de gravedad casi bíblica, donde el mundo parece estar siempre al borde de su destrucción. Pero en ese abismo hay también una forma de belleza: la del lenguaje que no se rinde.
El estilo de Krasznahorkai (que hemos podido conocer en español gracias a su traductor chileno, Adan Kovacsics) es, en sí mismo, un acto de resistencia. En tiempos de frases breves y narrativas fragmentadas, él construye párrafos que parecen desafiar la respiración, como si quisiera que el lector experimentara físicamente la opresión del mundo que describe. En su universo, la lentitud es una forma de conciencia.
Persistir, resistir
Lo que une a Cărtărescu y a Krasznahorkai —más allá de las diferencias de lengua, contexto o estética— es una ética de la escritura. Ambos conciben la literatura como una tarea sagrada, un oficio que no busca reconocimiento, sino verdad. En sus obras, escribir no es una profesión: es una forma de resistencia moral y metafísica.
Sus novelas son monumentos erigidos contra la trivialidad del presente. No se adaptan a las modas ni se subordinan al mercado; más bien, lo desafían. Mientras el mundo se acelera, ellos ralentizan; mientras todo se simplifica, ellos complejizan; mientras la literatura se disuelve en entretenimiento, ellos la devuelven a su origen: el de una experiencia profunda, intransferible, esencial.
La literatura de la resistencia del Este europeo no consiste solo en temas —la opresión, el miedo, la pérdida—, sino en una actitud ante el lenguaje. Es la voluntad de seguir creyendo que la palabra tiene peso, que la belleza puede salvarnos del ruido, que la introspección sigue siendo una forma de rebeldía.
Si Kafka encendió la chispa, Cărtărescu y Krasznahorkai mantienen el fuego encendido: no el fuego del espectáculo, sino el de la introspección y la rebeldía interior. La literatura, en sus manos, vuelve a ser lo que siempre fue: un acto de resistencia contra la trivialidad del mundo. En un siglo que parece haber renunciado a la complejidad, los escritores del Este se mantienen fieles a la profundidad. Han resistido modas, ideologías, sistemas políticos y mercados globales. Han persistido en la convicción de que la literatura solo tiene sentido si se atreve a mirar el abismo.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



