 Libros
Libros
Introducción a la trilogía La caja de la memoria del Chile de Pinochet. Ediciones Universidad Diego Portales.
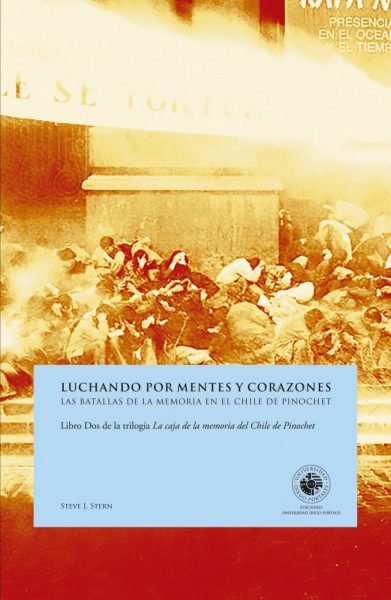
El arco del tiempo que cubre este análisis corresponde al período en que Pinochet destaca como la principal figura de la vida pública chilena; es decir, desde 1973, cuando pasó a gobernar –como comandante en jefe del Ejército– la nueva junta militar, hasta el año 2001, cuando una corte de justicia chilena emitió un fallo que lo liberó (aparentemente) del riesgo de procedimientos criminales por razones de salud, pero que terminó por completar su marginalización de la vida pública. Sin embargo, muchas de las tensiones y dilemas analizados para el período de posdictadura de 1990 a 2001 continuaron configurando la vida de las personas y el poder político a nivel nacional. Precisamente por eso, el tercer tomo de la trilogía sigue adelante, hasta 2006. Toma así en cuenta un nuevo e importante ciclo que cambió la manera de enfrentar la memoria a partir de 2002. Este ciclo influyó en las respuestas ante la muerte de Pinochet, ocurrida en 2006, y también contribuyó a dar forma a la parado¬ja posterior de la política de la memoria –por un lado, avances sin precedentes; por otro, un riesgo mayor de marginalidad– en la administración de Michelle Bachelet. En suma, “el Chile de Pinochet” y sus consecuentes luchas por la memoria han permanecido como un poderoso legado, aun cuando la persona de Pinochet se haya desvanecido. La trilogía abarca, pues, un tiempo suficiente –de 1973 a 2006– para considerar los modos de enfrentar la memoria, más allá del período en que Pinochet fue personalmente poderoso al momento de definir la vida y la cultura públicas.
La crisis de 1973 y la violencia del nuevo orden generaron una conflictiva cuestión de memoria en la vida chilena. El tema de la memoria demostró ser esencial en el proceso de recomposición de la cultura y la política chilenas,primero bajo el régimen militar que gobernó hasta 1990 y, subsecuentemente, bajo una democracia ensombrecida por los legados de la dictadura y por la presencia aún poderosa de los militares. Por lo tanto, el estudio de la memoria no puede estar desconectado de un relato de contextos políticos, económicos y culturales más amplios. En realidad, el análisis de la construcción de la memoria ofrece un nuevo y útil lente para mirar el curso general de la historia de Chile en el último cuarto del siglo XX y los primeros años del actual. A mi juicio, aunque algunos excelentes estudios han establecido una crónica confiable de acontecimientos políticos y económicos básicos durante el gobierno de Pinochet (algunos de ellos relacionados con temas de memoria colectiva), no existe todavía una historia que trace sistemáticamente, a través de los períodos de la dictadura y de la transición democrática, el largo proceso de formar y disputar la memoria por parte de diferentes actores sociales al interior de una sociedad profundamente dividida.
La cuestión de la memoria no sólo es un tema esencial en sí mismo; su historia abre el aspecto poco explorado de “mentes y corazones” de la experiencia dictatorial. A menudo vemos la historia y el legado de las recientes dictaduras en Sudamérica, especialmente en Chile, en términos de varios aspectos que son ahora obvios y bien analizados: los hechos de la fuerza bruta, la represión y la consecuente difusión del miedo; la imposición de la política económica neoliberal y el correspondiente desmantelamiento de los enfoques estatistas hacia el bienestar social y el desarrollo económico; el surgimiento de una cultura tecnócrata y despolitizada, dentro y más allá del Estado, y sus consecuencias para los movimientos sociales y el activismo político; y los pactos políticos y el continuo poder de los militares que condicionaron las transiciones y la calidad de las democracias en Sudamérica en las décadas de 1980 y 1990. Éstos son temas cruciales (y muchos no fueron obvios al principio). Una estupenda literatura en ciencias sociales ha emergido a través de estos años para analizarlos: una primera e importante oleada de publicaciones sobre “autoritarismo burocrático” liderada por Guillermo O’Donnell, entre otros, seguida por otras publicaciones más recientes sobre transiciones y democratización. Esta literatura ha iluminado también las relaciones entre modernidad, tecnocracia y terror de Estado; es decir, la versión sudamericana de un tema tan central y perturbador de la historia mundial del siglo XX, planteada fuertemente por reflexiones sobre el Holocausto y reforzada por los regímenes de terror y las atrocidades masivas que surgieron en varias regiones del mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
La historia de “la memoria” nos permite ver un aspecto adicional de la vida chilena que es sutil pero central: el hacer y deshacer de la legitimidad política y cultural, aun cuando reine un violento gobierno del terror. En la lucha por las mentes y corazones de Chile, la cuestión de la memoria se volvió estratégica–política, moral y existencialmente– tanto durante como después de la dictadura. Así, “la memoria”, que en los años 80 se cristalizaba como una idea cultural clave, una nueva palabra importante y un campo de batalla, arroja una nueva luz sobre la era total de la dictadura y de la democracia restrictiva, desde los años 1970 hasta principios de la década de 2000. El estudio de la memoria en la historia complementa de esta manera los excelentes análisis académicos que han puesto más atención a los hechos de fuerza e imposición que a los de la construcción de la subjetividad y legitimidad al interior de un período de fuerza. En realidad, el lente de la lucha de la memoria nos invita a movernos más allá de la rígida dicotomía conceptual entre una perspectiva de arriba hacia abajo, orientada a la ingeniería social elitista, y una perspectiva desde abajo, que ve lo opuesto: la represión, interrumpida por las erupciones de protesta. En este esquema, los momentos de protesta hacen visibles la frustración, la desesperación, la organización y la resistencia, que a menudo tienen un aspecto subterráneo o marginado en condiciones de dictadura represiva o de democracia restringida.

Trazar las luchas de la memoria nos invita a considerar no solamente la verdadera distancia y las tensiones entre las perspectivas de arriba hacia abajo y desde abajo, sino también las dinámicas interactivas más sutiles al interior de una historia de violencia y represión. Vemos los esfuerzos de persuasión desde arriba para reforzar o expandir una base social desde abajo, y no simplemente para solidificar el apoyo y concentrar poder entre los de arriba; vemos los esfuerzos desde las bases para influir, presionar o dividir las elites del Estado, de la Iglesia y de los partidos políticos, y no simplemente para organizar las redes e apoyo, de influencia y de protesta entre los grupos subalternos y los más desposeídos; vemos las colaboraciones específicas, en proyectos de medios de comunicación, culturales, de derechos humanos y políticos, que produjeron a la vez tensión y sinergia entre los actores sociales en distintas “ubicaciones” en la jerarquía social, desde las poderosas y respetables posiciones en las instituciones profesionales, del Estado y de la Iglesia, hasta los actores precarios o estigmatizados, como los activistas de la calle, las víctimas sobrevivientes, los pobres y desempleados, y los supuestamente subversivos. El proyecto de hacer y trabajar la memoria –recordar y definir la realidad del período de Allende y su crisis culminante en 1973, recordar y definir la realidad del gobierno militar y su drama de derechos humanos– terminó volviéndose central en la lógica por la cual la gente buscó y ganó legitimidad en una sociedad heterogénea y políticamente dividida, que experimentó un fuerte viraje y un gran trauma.
La represión en el Chile de Pinochet fue a gran escala y su implementación tuvo distintos niveles. En un país de sólo diez millones de personas en 1973 los casos probados de muerte o desaparición por agentes del Estado (o por personas bajo su mando) ascienden a unos 3.000, las víctimas de la tortura llegan a decenas de miles, los arrestos políticos documentados exceden los 82.000 y el flujo de exiliados alcanza unos 200.000. Se trata de las estimaciones más bajas posibles. Aun utilizando una metodología conservadora, una cifra razonable para los muertos y desaparecidos por los agentes del Estado oscila entre 3.500 y 4.500, y para las detenciones políticas, entre 150.000 y 200.000. Algunos cálculos creíbles sobre torturas sobrepasan los 100.000 y sobre exiliados alcanzan los 400.000.
La experiencia de un Estado que se vuelca violentamente en contra de una porción de su propia ciudadanía siempre es dramática. En una sociedad del tamaño de Chile, esos datos estadísticos significan la omnipresencia. La mayoría de las familias, incluyendo las partidarias y simpatizantes del régimen militar, tenían un pariente, un amigo o una persona conocida afectada por una u otra forma de represión. Con igual importancia desde un punto político y cultural, el Chile de Pinochet fue pionero en una nueva técnica de represión en América Latina: la sistemática “desaparición” de gente. Después del secuestro, la persona se desvanecía en una nube de secreto, negación y desinformación por parte del Estado. Relevante también fue el impacto cultural. Muchos chilenos creían que ese tipo de violencia del Estado –al otro lado de la frontera establecida por el procedimiento legal y la decencia humana– era un imposible. Fundamentalmente, su sociedad era demasiado civilizada, demasiado obediente de la ley, demasiado democrática para eso. En 1973, muchas de las víctimas se entregaron voluntariamente cuando aparecieron en las listas de personas buscadas por el nuevo gobierno.
La historia chilena de la lucha de la memoria sobre los significados y las verdades de un violento shock colectivo es parte de la historia de las dictaduras de “guerras sucias” en Sudamérica. Durante los años 60 y 70, en plena Guerra Fría, las ideas de revolución y justicia social encendieron una importante simpatía y movilización social. Las poblaciones marginales urbanas estaban llenas de trabajadores pobres, vendedores callejeros e inmigrantes del campo o de provincia en busca de una vida mejor. Muchas regiones rurales tenían sistemas de propiedad de la tierra, aparatos tecnológicos y prácticas sociales abusivas que parecían anacrónicos, violentos e injustos. Muchos jóvenes educados y sectores progresistas de la clase media vieron en la naciente revolución cubana un ejemplo inspirador o un llamado a despertar que argumentaba a favor de reformas profundas. Presidentes de países influyentes, como Brasil y Chile, impulsaron la reforma agraria, idea cuya hora política finalmente había llegado.
En las zonas fronterizas de la política establecida, algunos jóvenes de la clase media comenzaron a formar grupos guerrilleros, esperando producir una revolución a punta de audacia. Como es lógico, los partidarios del cambio profundo –así se consideraran “reformistas” o “revolucionarios”– tropezaron con una atrincherada oposición, el miedo y la polarización. Los antagonistas obvios eran los sectores socialmente privilegiados bajo el statu quo, es decir, las familias y los círculos sociales adinerados y bajo riesgo de “perder” en la nueva era de reformas, los sectores de clase media que se identificaban con valores sociales conservadores o se mostraban temerosos ante la posible agitación social, y las familias terratenientes destacadas y sus intermediarios locales en regiones rurales que enfrentaban una reforma agraria. También había antagonistas inesperados, incluyendo personas de medios y orígenes modestos. Algunas personas pobres y gente de clase media baja que vivía en poblaciones urbanas, por ejemplo, se mostraban nerviosas e interesadas en el orden en la medida en que se extendía la polarización, dudaban sobre la viabilidad de las grandes reformas o se habían alineado a uno u otro lado de las luchas políticas en las disputas entre los reformistas y los revolucionarios.5 Más importante para el futuro político y cultural, sin embargo, era que entre los antagonistas había militares cuyas doctrinas de seguridad nacional, consistentes con la ideología de la Guerra Fría, llegaron a definir al enemigo interno como el enemigo fundamental de la nación. En esta línea de pensamiento toda la manera de entender la política que había surgido en América Latina era un cáncer maligno. El problema iba mucho más allá de lograr el alivio transitorio que significaba derrocar un gobierno si éste iba demasiado lejos en perturbar el statu quo, movilizar a los oprimidos, tolerar a supuestos revolucionarios o guerrillas, o desatar la crisis económica o el desorden social.
La “clase política” de las elites que trabajaban el cuerpo político se había vuelto adicta a la demagogia, y en la sociedad civil había demasiada gente paridaria de la idea de organizarse políticamente para terminar con la injusticia. El resultado era un terreno fértil para la difusión del marxismo y la subversión, que destruirían la sociedad desde dentro. Cuando los regímenes militares desplazaron a los civiles, definieron una misión más ambiciosa que el alivio transitorio de una administración insostenible. Ellos crearían un nuevo orden. Los nuevos regímenes militares conducirían una “guerra sucia” para eliminar a los subversivos y a sus simpatizantes de una vez por todas, para atemorizar y despolitizar a toda la sociedad, para cimentar los fundamentos para una vida pública tecnócrata. En mayor o menor grado, estos regímenes se repartieron en gran parte de Sudamérica: en Brasil en 1964 (con un notable “endurecimiento” en 1968), Bolivia en 1971, Chile y Uruguay en 1973, y Argentina en 1976. Paraguay, gobernado por el general Alfredo Stroessner desde 1954, siguió una dinámica política particular pero se alineó con el aspecto transnacional del nuevo esquema, la Operación Cóndor, un programa de cooperación de las varias policías secretas superando las fronteras nacionales sudamericanas. En mayor o menor grado, todos estos regímenes generaron luchas conflictivas sobre “la memoria”, la verdad, la justicia y el significado.
Vale la pena contar en sí misma la versión chilena de las luchas sobre la memoria colectiva. Es una historia dramática, llena de heroísmo y decepción sobre temas de vida y muerte. Es una historia de la conciencia moral, en cuanto los seres humanos intentaron entender y convencer a sus compatriotas del significado de un enorme trauma sin término, y de sus implicaciones éticas y políticas. Es una historia que se presta para una seria investigación histórica, porque ha ido desenvolviéndose en un largo período de tiempo, porque los sobrevivientes y los testigos todavía viven, y porque generó sustanciales y diversas pistas documentales. En realidad, esta trilogía se basa en tres tipos de fuentes: los documentos escritos –los archivos, las publicaciones y, más recientemente, los medios electrónicos–, que constituyen el corazón tradicional de la investigación histórica; las huellas audiovisuales del pasado, como los archivos de televisión y los videos, la fotografía periodística, las transcripciones de radio y las grabaciones de sonido; y la historia oral, incluyendo las entrevistas formales semi estructuradas, las entrevistas y los intercambios menos formales, y las notas de trabajo de campo basado en la técnica “participación-observante” o en los encuentros con focus groups. El “Ensayo sobre las fuentes”, al final del volumen, ofrece una guía más técnica de estas fuentes, así como una reflexión sobre el método y los debates de la historia oral. La versión chilena de la cuestión de la memoria vale la pena también narrarla por su significación internacional. Para bien o para mal, la larga y angosta franja occidental de Sudamérica que llamamos Chile ha sido un influyente símbolo en la cultura mundial en la última mitad del siglo pasado. Como el país modelo de la Alianza para el Progreso en los 60, constituyó para las administraciones de Kennedy y Johnson el mejor ejemplo de una sociedad latinoamericana que podía frenar que se repitiera “otra Cuba”, a través de las reformas sociales democráticas con ayuda de Estados Unidos. Cuando Salvador Allende fue elegido presidente en 1970, su proyecto –una vía electoral al socialismo y a la justicia en una¡ sociedad del Tercer Mundo– ejerció un simbolismo casi irresistible. La combinación de una cultura política electoral tipo occidental, por un lado, con el idealismo y las políticas económicas socialistas, por otro, tuvo una resonancia obvia en Europa occidental y en sus partidos políticos de tendencia laborista, y provocó una hostilidad extrema por parte de la administración Nixon. El aspecto de David-versus-Goliat en las relaciones entre Chile y Estados Unidos llamó la atención –tuvo algo cautivante y provocador de simpatía– más allá de las fronteras convencionales de la política internacional. El Chile de Allende atrajo las simpatías no solamente de los radicales, los socialdemócratas y los activistas solidarios del mundo europeo occidental, sino también de los países del bloque socialista y del Movimiento de los No Alineados, que tenía influencia en el Tercer Mundo y en las Naciones Unidas. Chile, un país pequeño determinado a lograr la justicia social por medios democráticos, contra toda la adversidad desplegada por un monstruoso poder que difundía la muerte y la destrucción en Vietnam, se levantó como un símbolo asediado pero digno de un amplio anhelo.
Después de 1973, Chile continuó ocupando un enorme lugar simbólico en la cultura mundial. Tanto para críticos como para admiradores, el nuevo régimen se convirtió en una especie de laboratorio, un ejemplo temprano del neoliberalismo y su poder para transformar la vida económica en América Latina. Sobre todo, y más controvertidamente, Pinochet y el Chile que él creó llegaron a ser íconos de la “guerra sucia” de las dictaduras que estaban expandiéndose en Sudamérica. Para muchos, Pinochet fue también el ícono de la complicidad del gobierno de Estados Unidos (o de Nixon-Kissinger) con la maldad en nombre del anticomunismo.
En suma, el poder simbólico del Chile de Augusto Pinochet cruzó las fronteras nacionales. Para el movimiento mundial de derechos humanos, como ha mostrado Kathryn Sikkink, la crisis y la violencia en Chile en 1973 constituyeron un momento decisivo. Marcaron un “antes” y un “después” al impulsar nuevas membresías en las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional; al encender nuevas organizaciones, como la Washington Office on Latin America; al difundir los “derechos humanos” como un vocabulario y un sentido común internacional –una preocupación pública expresada en las redes sociales, desde las Naciones Unidas, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales, como los grupos de solidaridad, hasta influyentes medios de comunicación y líderes políticos, incluyendo al Congreso de Estados Unidos–. El simbolismo de Pinochet y la crisis de 1973 en Chile resultaron ser más que un eco efímero. Para muchos (incluyendo los boomers nacidos en la época de posguerra en Europa y Estados Unidos, que llegaron a ser política y culturalmente influyentes en los 90) había sido un momento formativo, de toma de conciencia moral. El simbolismo fue reactivado en octubre de 1998, cuando la policía detuvo a Pinochet en Londres a petición de un juez español que investigaba crímenes contra la humanidad, y ha sido reforzado por el precedente sentado por su arresto por la ley internacional de derechos humanos.7 ¿Qué le ha dado a la memoria de la crisis de 1973 en Chile –y de la violencia que desencadenó– un valor tan fuerte y asombroso? ¿Qué la ha convertido en una historia no sólo importante en sí y para su gente, sino también en un símbolo más allá de sus fronteras? Las respuestas son muchas, e incluyen el valor del trabajo llevado a cabo por muchos chilenos en el exilio para movilizar la solidaridad internacional, para trabajar profesionalmente en temas de derechos humanos y para construir circuitos de diálogo político –con europeos y norteamericanos, así como entre ellos mismos– sobre el significado de la experiencia chilena. Entre muchas razones válidas, sin embargo, uno llega a lo esencial: Chile es el ejemplo latinoamericano del “problema alemán”. El Holocausto y la experiencia nazi legaron a la cultura contemporánea preguntas profundamente perturbadoras: ¿cómo un país capaz de realizaciones asombrosas en el dominio de las ciencias o de la cultura puede también albergar una capacidad asombrosa para la barbarie?, ¿puede uno reconciliar –o, mejor, desmadejar– esa Alemania que produjo y apreció a Beethoven y a Wagner de la Alemania que produjo y apreció a Hitler y a Goebbels? En el caso de América Latina, los trágicos patrones históricos y los prejuicios culturales internacionales podrían inclinar al ciudadano-observador extranjero a ver la represión y el derrocamiento de gobiernos civiles elegidos como algo de alguna manera “esperado”, como una parte del curso “normal” de la historia de América Latina. Después de todo, América Latina no se ha destacado históricamente por la resistencia de las instituciones democráticas, como tampoco por vacilar en usar métodos de gobierno político de mano dura.
En el caso de Chile, sin embargo, tanto chilenos como observadores externos creían en el mito del excepcionalismo. Chile estaba, como las otras sociedades de América Latina, afligido por grandes necesidades y grandes conflictos sociales. Pero era también una tierra de sofisticación política y cultural. Sus poetas (Gabriela Mistral, Pablo Neruda) ganaron el Premio Nobel. Sus líderes marxistas y no marxistas eran veteranos de una tradición parlamentaria concordante con Europa occidental. Sus intelectuales elaboraron nuevos y respetados enfoques de la economía internacional, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina, de las Naciones Unidas. Sus soldados entendían que no debían intervenir en los arreglos políticos de los civiles. En Chile, la movilización y las turbulencias sociales podían ser conciliadas con el estado de derecho y las elecciones competitivas. El sistema político era democrático y resistente. Con el tiempo había incorporado a sectores sociales que habían sido antes marginales: la clase media urbana, los trabajadores, las mujeres, los campesinos y los grupos pobres urbanos. Sus líderes y polemistas sabían cómo comportarse en el mundo conservador de los políticos caballerosos, en donde el refinamiento cultural podía ser apreciado, en donde se podía compartir un trago o una broma, en donde la vehemencia del exceso verbal y la batalla polémica podía ser dejada de lado para retomarla otro día. En esta atmósfera de club y sociabilidad, las confianzas personales eran restablecidas para navegar mejor en la próxima ronda de conflicto y negociación. En comparación con otros países latinoamericanos, la intervención militar era rara y no había sucedido desde comienzos de los 30. El logro asombroso de Chile, en el contexto latinoamericano, era precisamente su resistente constitucionalismo democrático. No fue solamente el mito de la resistencia democrática (en el sentido de resiliente) lo que finalmente se rompió en pedazos bajo las tensiones de los 60 y comienzos de los 70. El país descendió también a un mundo de brutalidad más allá de lo imaginable, al menos en el contexto chileno de clase media y mundo urbano. La supuesta esencia de Chile, civilizado y democrático, e incapaz de destrozar la ley o la decencia humana básica, no volvería a aparecer por un largo tiempo. Lo que pasó después del golpe militar del 11 de septiembre¡ de 1973 fue un shock mucho más increíble que el golpe mismo.8 Más allá del argumento de que una historia de la memoria ofrece una visión del drama interior –de “mentes y corazones”, y todavía presente e inacabado– del Chile de Pinochet, una breve presentación de mi acercamiento específico al tema de la memoria –en contra del cual y a favor del cual estoy argumentando– puede ser útil. Dos ideas influyentes se ciernen sobre las discusiones al respecto en Chile. La primera invoca la dicotomía de la memoria contra el olvido. En esencia, las luchas de la memoria son luchas contra el olvido. Esta dicotomía, por supuesto, es dominante en muchos estudios de la memoria colectiva en muchas partes del mundo y no sin razón. La dialéctica de la memoria versus el olvido es una dinámica innegable, percibida como tal por los actores sociales en el calor de las luchas. En regímenes de secreto y desinformación, el sentido de pelear en contra del olvido, especialmente en la comunidad de derechos humanos, es poderoso y legítimo. En años recientes,la crítica influyente de la sociedad posdictadura de los 90 ha invocado la dicotomía de la memoria contra el olvido para caracterizar a Chile como una cultura de olvido, marcada por una tremenda compulsión de olvidar el pasado y lo desagradable. Una segunda idea influyente, relacionada con la primera, es aquella del pacto de Fausto. En esta idea, la amnesia ocurre porque los sectores muy adinerados y la clase media, como beneficiarios de la prosperidad económica creada por el régimen militar, desarrollaron el hábito de la negación o de hacer la vista gorda sobre materias de violencia de Estado. Ellos aceptan la complacencia moral como el precio del bienestar o la comodidad económica: el pacto faustiano que sella el “olvidar”.
La interpretación, en esta trilogía, argumenta en contra de esas ideas. La discrepancia es parcial, no completa; no quiero mezclar las frutas frescas con las podridas. En varios momentos del análisis yo también invoco la dialéctica de la memoria versus el olvido y pongo atención a la influencia de lo económico en la inclinación política y cultural a olvidar. El problema de la dicotomía memoria-olvido, y la idea relacionada del pacto de Fausto, no es que ellos sean “verdaderos” o “falsos” en un sentido simple. El problema es que son insuficientes, profundamente incompletos y en algunos aspectos engañosos. Lo que estoy haciendo es argumentar a favor del estudio de la memoria como un proceso de remembranzas selectivas y en pugna, como maneras de darle significado a la experiencia humana y construir la legitimidad desde ella. La dicotomía memoria-olvido es demasiado estrecha y restrictiva; tiende a alinear a un grupo de actores con la memoria y a otro con el olvido. En el enfoque que he tomado, los actores sociales que hay detrás de los distintos modos de cómo recordar buscan definir lo que es verdadero y significativo sobre un gran trauma colectivo. Ellos son necesariamente selectivos al darle forma a la memoria, y todos pueden verse a sí mismos, en algunos momentos, como luchando en contra del olvido propagado por sus antagonistas. Historizar la memoria de esta manera vuelve borrosa una distinción conceptual tradicional, que ha recibido un nuevo giro original de manos del distinguido académico de la memoria Pierre Nora. Se trata de la distinción entre la “historia” como una profesión o ciencia, que pretende preservar o reconstituir el pasado no recordado o mal recordado, y la “memoria” como una conciencia subjetiva, y a menudo emocionalmente cargada y defectuosa, de un pasado todavía vivo y presente. Esta conciencia emerge dentro de un ambiente social, de identidad y experiencia de comunidades. En la medida en que el historiador debe recoger las luchas y los marcos significativos de la memoria como un tema de investigación en sí mismo –como un conjunto de relaciones, conflictos, motivaciones e ideas que moldean la historia–, la distinción comienza a romperse. El objetivo de la investigación de la historia oral reside no sólo en establecer de la verdad factual o la falsedad de los acontecimientos en un relato de memoria contado por un informante, sino también en comprender qué verdades o procesos sociales llevan a la gente a contar sus historias de la manera como lo hacen, en pautas reconocibles. Además, cuando se examina la historia de “experiencias límites” violentas, el historiador no puede escapar a los controvertidos problemas de la representación, la interpretación y la limitada “capacidad de conocer” que siempre rodean el tema de las grandes atrocidades. Las estrategias narrativas y los lenguajes analíticos convencionales, o de costumbre, parecen inadecuados; la historia profesional misma parece inadecuada –como un relato de memoria más, entre muchos otros.
La metáfora que encontré útil –para imaginar la memoria como remembranzas selectivas compitiendo para darle significado a una devastadora experiencia comunitaria, y a la vez construir una legitimidad desde ella– es la de una gigantesca, y colectivamente construida, caja de la memoria. Ese cofre o baúl de la memoria es fundacional para la comunidad, no es marginal; se instala en la sala, no en el ático. Contiene muchos álbumes, cada uno con su guión de fotos y comentarios enfrentados entre sí. Cada álbum es un trabajo en proceso que busca definir un viraje crucial en la vida y darle forma. Es algo parecido a cómo un álbum de fotos de familia puede describir una boda o un nacimiento, una enfermedad o una muerte, una crisis o un logro exitoso. La caja también contiene el “saber” de recuerdos y conocimientos sueltos, es decir, las fotos y los mini álbumes que salen del camino, que parecen importantes de recordar pero que no necesariamente encajan de manera fácil en las descripciones más grandes. El cofre de la memoria es una caja preciada o sagrada que atrae a la gente, en donde ésta agrega o reordena escritos y fotos, y sobre la cual discute e incluso pelea. Esta trilogía se pregunta cómo los chilenos construyeron “la caja de la memoria del Chile de Pinochet” y lucharon por ella, entendiendo la caja como la poseedora de las verdades sobre un viraje traumático en su vida colectiva. Al considerar las consecuencias de estas luchas de la memoria para la política, la cultura y la democratización, yo argumento que Chile llegó –a mediados y fines de los 90– a una cultura de “impasse de la memoria”, más compleja que una cultura del olvido. La idea de una cultura de olvido, facilitada por la complacencia faustiana, es útil hasta cierto punto, pero simplifica el recorrido de las luchas de la memoria en Chile y distorsiona las dinámicas culturales en juego. El problema resultó ser más sutil y, de cierta manera, más aterrador. Por una parte, el olvidar mismo incluyó un componente consciente: las decisiones políticas y culturales de cerrar la caja de la memoria, ya sea para salvar el pellejo político de los implicados en la memoria “sucia”, ya sea por la frustración que causó una política de la memoria que resultó demasiado inmanejable y debilitadora. Es este componente consciente de recordar-olvidar el que es invocado a menudo cuando los activistas de derechos humanos citan una famosa frase de Mario Benedetti, “el olvido está lleno de memoria”. Por otra parte, la memoria de horror y ruptura resultó también ser tan inolvidable u “obstinada”, y tan importante para los actores sociales y la política de la parcial redemocratización en los 90, que no pudo realmente ser enterrada en el olvido.11 Lo que emergió en cambio fue la impasse. La creencia cultural de una mayoría en la verdad de la ruptura cruel de lo humano y en la verdad de la persecución bajo la dictadura, y en la urgencia moral de justicia, se fue desenvolviendo,
pero paralelamente a la creencia política de que Pinochet, los militares y su base social de partidarios y simpatizantes continuaban siendo demasiado fuertes como para que Chile pudiera tomar los lógicos “pasos siguientes” en el camino hacia la verdad y la justicia. El resultado no fue tanto una cultura del olvido, sino más bien una cultura que oscilaba –como atrapada en una esquizofrenia moral– entre la prudencia y la convulsión. Hasta cierto punto, ésta fue una “impasse en movimiento”. Los puntos específicos de fricción en las políticas de verdad, justicia y memoria cambiaron; el balance inmovilizante de poder no permaneció simplemente congelado. Pero el avance hacia los lógicos pasos siguientes en el trabajo de la memoria demostró ser tremendamente arduo y lento, y el proceso a menudo volvía, como en un círculo, a reencontrarse con el punto muerto entre el deseo mayoritario y el poder minoritario. Como veremos en el tercer tomo de la trilogía, la impasse se desenredó parcialmente desde 1998. Permanece, sin embargo, la pregunta abierta –un posible punto focal de las luchas futuras– de si la impasse de la memoria volverá a ser tan perseverante y debilitadora que finalmente cederá paso, para las nuevas generaciones del siglo XXI, a una cultura del olvido. Si fuera así, ¿tendrán dificultad para entender por qué la cuestión de la memoria fue un fuego cultural tan ardiente entre los 70 y los primeros años del nuevo siglo? Una breve guía de la organización de este trabajo puede resultar útil. He diseñado la trilogía para que funcione en dos niveles. Por una parte, puede ser considerada como un trabajo integrado de tres volúmenes. Cada libro va creando una secuencia que construye una historia acumulativa y multifacética –y un argumento– sobre la era de Pinochet, las luchas de la memoria que desencadenó y su legado para la democracia chilena desde 1990. Por otra parte, cada tomo se sostiene por sí mismo y tiene un enfoque y un propósito distintivo. Cada uno tiene su propia introducción corta (la que incorpora en forma esquemática la información indispensable de los volúmenes precedentes) y tiene sus propias conclusiones. Cada uno reproduce, como una cortesía a los lectores de cualquiera de los volúmenes que desea comprender su lugar dentro del conjunto del proyecto y sus premisas, esta “Introducción general” y el “Ensayo sobre las fuentes”.
El Libro Uno, Recordando el Chile de Pinochet: en vísperas de Londres 1998, es un corto volumen de introducción, escrito especialmente para lectores en general y para los estudiantes. Usa historias personales escogidas para presentarlos temas y las estructuras de la memoria claves, el trasfondo histórico que cruza la fecha 1973 (el punto de división entre “antes” y “después”), y las herramientas conceptuales que ayudan a analizar la memoria como un proceso histórico. Su propósito principal, sin embargo, es poner rostros humanos en los principales marcos significativos de la memoria –incluyendo los simpatizantes al régimen militar– que llegaron a ser influyentes en Chile, entregando también una sensibilidad sobre los conocimientos o experiencias que son si-lenciadas o marginadas de estos marcos principales. El “presente etnográfico” del libro, el más “literario” y experimental de los tres, es el Chile profundamente dividido de 1996-1997, cuando el punto muerto de la memoria parecía poderoso y a la vez insuperable. El arresto de Pinochet en Londres en 1998 y la parcial solución de la impasse de la memoria y de la inmunidad frente a la justicia en 1998-2001 habrían parecido en ese presente fantasías más allá de lo posible. Los volúmenes subsiguientes emprenden el análisis histórico mismo de cómo se desenvolvieron en el tiempo las luchas de la memoria. El Libro Dos, Luchando por mentes y corazones: las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet, 1973-1988, traza el drama de la memoria bajo la dictadura. Muestra cómo las estructuras significativas de la memoria oficial y contraoficial emer30 gieron en los años 70, y expresaron no solamente la fuerza bruta sino también una valiente lucha moral –notable precisamente porque el poder estaba tan concentrado– cuyo centro fue la cuestión de los derechos humanos. Procede a mostrar cómo la memoria disidente –al principio, las asediadas “voces clamando en el desierto”– se convirtió en experiencias y símbolos de masa que energizaron la protesta en los 80 y crearon el escenario para la derrota de Pinochet en el plebiscito para ratificar su gobierno, en octubre de 1988. La derrota de Pinochet en 1988 no condujo a una reorganización unilateral del poder, sino más bien a un volátil ambiente transicional –tensas combinaciones de deseo, iniciativa, restricción e imposición. El combustible más explosivo en esta mezcla fue precisamente la política de memoria, verdad y justicia. El Libro Tres, Enfrentándose con Pinochet: la cuestión de la memoria en el Chile democrático, 1989-2006, explora cómo el tema de la memoria produjo las iniciativas y retiradas, las tensiones y las bravuconerías militares, y la impasse del poder versus el deseo que dieron forma a la nueva democracia y su camino de enfrentarse con el legado del “Chile de Pinochet”. Para los lectores de toda la trilogía, el Libro Tres completa el círculo al devolvernos al punto de la frustrante impasse, ahora trazada como un proceso histórico, que sirvió como un “presente etnográfico” en el Libro Uno. Pero el Libro Tres también se lanza desde allí en espiral hacia fuera, trasladándolos al tiempo posterior a 1998, cuando se empiezan a despejar acelerada e inesperadamente la impasse y el tabú, y llevándonos hacia conclusiones históricas sobre la memoria y los tiempos de la maldad radical que son a la vez esperanzadoras y aleccionadoras. Una característica inusual en la organización de estos tres libros requiere un comentario. Cada capítulo principal de cada libro es seguido por un epílogo, conceptualizado como un complemento que enriquece, extiende o inquieta el análisis del capítulo principal. En el punto extremo, el epílogo puede terminar “inquietando” –señalando los límites de la validez del argumento– el capítulo principal. El sistema de numeración de cada libro vincula los capítulos principales y los correspondientes epílogos explícitamente (la secuencia de los capítulos no es 1, 2, 3…, sino más bien 1, epílogo, 2, epílogo, 3, epílogo…).
En la era de la lectura por internet, estos vínculos laterales podrían parecer usuales. Pero mi propósito aquí tiene muy poco que ver con internet o con los gustos posmodernos. Por una parte, he buscado una estética –avanzando en el argumento mientras se echan algunas miradas hacia atrás– que parece bien apropiada para el tema de la memoria. Por otra parte, el método de los epílogos permite plantear algunos útiles y sustantivos puntos. En algunos momentos agudiza nuestra percepción de la contradicción y la fisura, al crear un contrapunto, por ejemplo, entre un lente focalizado sobre los cambios en el mundo adulto de política y su cultura de la memoria, y otro que se enfoca sobre el mundo de memoria de la juventud. Por sobre todo, estoy consciente de que en libros sobre la memoria –un fenómeno ubicuo en la conciencia humana y que nos pertenece a todos– algo importante se pierde en la selectividad analítica que gobierna necesariamente los capítulos sobre los principales patrones o tendencias nacionales. Los epílogos permiten que otros aspectos iluminadores –el relato poco convencional, el rumor o la broma que circula subterráneamente; el incidente o trozo de folclor de la memoria que es pertinente, pero que encaja mal en un marco colectivo mayor; o un escenario de provincia sofocado por una narrativa nacional centrada en Santiago– puedan ser más visibles e influir más poderosamente la textura e interpretación en su conjunto. Son una manera de decir que, en las culturas de represión e impasse, es lo aparentemente marginal o insignificante lo que capta a veces el significado más profundo de una experiencia espeluznante, de shock.
Una historia de las luchas de la memoria es una búsqueda, siempre exploratoria e inacabada, para comprender la subjetividad de una sociedad a través del tiempo. En el fondo, esta trilogía es una búsqueda para encontrar el Chile profundo o, mejor, los varios Chiles profundos que experimentaron una dolorosa y violenta convulsión. A veces encontramos el Chile profundo en un capítulo narrando una historia principal, desde la nación. A veces, el Chile profundo existe en otra parte, en los márgenes de la narración principal.